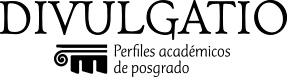Cambio climático y Sociología Económica: Fundamentos para la ampliación de un vínculo potente
Climate change and Economic Sociology: Groundwork for expanding a powerful link
Liria AlonsoEste artículo tiene como objetivo repasar algunas contribuciones devenidas de la sociología económica, que permiten analizar variables socioeconómicas implicadas en el fenómeno del cambio climático, y realizar una consideración sobre la posibilidad de alcanzar una transición justa en el marco de la crisis socioecológica y climática.
A la vez, se insta a la puesta en valor de esta tradición académica para comprender las dimensiones políticas, sociales y económicas del cambio climático. En ese sentido, el análisis de las causas y las consecuencias de la crisis climática encuentra grandes potencialidades dentro de la sociología económica como campo específico. Por ello, se asume que la sociología económica ofrece herramientas teóricas y metodológicas que pueden contribuir al análisis crítico de estos nuevos fenómenos, y fomentar intervenciones estatales oportunas.
En primera instancia, se comenta sobre el surgimiento de esta subdisciplina y su devenir a lo largo del tiempo. Luego, se destacan las características básicas del capitalismo actual, y la relevancia del enfoque de la sociología económica para comprenderlo. Los dos apartados que continúan, abordan la crisis climática y sus modelos de gestión imperantes. En cuarto lugar, se ofrecen algunas claves analíticas para interpretar el cambio climático desde la óptica de la sociología económica.
Desde mediados del siglo XIX, la Sociología –como campo de estudio, de investigación, de interpretación- ha adquirido una especificidad creciente, y se dotó de una instrumentación metodológica y teórica particular. La fusión entre el análisis sociológico y el análisis económico está presente en la tradición sociología desde entonces, reflejada inicialmente por la escuela alemana.
Aquí es posible ubicar a Karl Marx, quien destacó las falencias de la economía política clásica, ya que enmascara el funcionamiento efectivo del capitalismo. Descreyendo de las explicaciones clásicas, y tomando como punto de partida al trabajo y la producción, Marx destaca la exigencia capitalista de acumulación de capital, basada en la explotación lucrativa y en la mercantilización de la vida. En consonancia, los fenómenos económicos son vistos como una esfera distinta de la sociedad, aunque no autónoma ni aislada de los influjos de esta. Esta unión de la economía con otras ciencias humanas se sustenta en un estudio riguroso de las teorías económicas y de los sistemas económicos.
Por su parte, se evidencia en Weber y en Pareto, dentro de un grupo de otros autores, la pretensión de constituir una sociología económica que no sustituya la economía política clásica, sino que se desarrolle como una disciplina integrativa, capaz de complementar a otros análisis sobre relaciones sociales. Otras grandes figuras como Alfred Marshall y Talcott Parsons han intentado otro tipo de síntesis teórica entre economía y sociología.
La sociología económica, en tanto campo de investigación, no tiene mucho más de un siglo de antigüedad, aunque sus raíces intelectuales se hallan en tradiciones más antiguas del pensamiento filosófico y social. En las últimas décadas, ha experimentado un crecimiento exponencial, particularmente de trabajos académicos que intentan diferenciarse de las posiciones económicas neoclásicas -mainstream-, y en cambio resaltar la importancia de analizar los intereses económicos y las relaciones sociales implicadas.
De esta forma, se comprende que la acción económica no es realizada por individuos dotados de una racionalidad instrumental que se superpone a cualquier otro tipo de racionalidad, sino por actores inmersos en ese tejido de relaciones sociales que orientan su comportamiento económico. La lógica económica del interés y el cálculo, a decir de Bourdieu, es indisociable de la constitución del cosmos económico en que se genera.
Vale mencionar que la sociología económica se configura como un espacio transdisciplinar, que se nutre de otras disciplinas como la economía, la sociología, la antropología y la historia, para abordar una multiplicidad de temas que van desde la estructuración de los mercados a los modelos de acumulación, las formas del trabajo, las estructuras sociales y sus desigualdades, la acción y las prácticas económicas, los usos y sentidos del dinero o las lógicas sociales del consumo, entre otros.
Por su parte, en el Handbook of Economic Sociology (Smelser y Swedberg, 2005), se retoma un término que Weber y Durkheim introdujeron, y se define este campo como la perspectiva sociológica dedicada a los fenómenos económicos. No obstante, en las primeras páginas del Handbook, se añade a esta definición, que la sociología económica fomenta la contextualización de las actividades económicas de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes, servicios y capitales, dentro de las relaciones sociales de la sociedad en la que se desarrollan y del sistema internacional del cual ésta forma parte, para describir de qué manera tales relaciones se manifiestan mediante las actividades mismas.
Cuando en 1963 Neil Joseph Smelser presentó por primera vez su definición de sociología económica, mencionó además a las perspectivas sociológicas destinadas a la interacción personal, a los grupos, a las estructuras sociales (instituciones) y a los controles sociales (dentro de los cuales las sanciones, las normas y los valores adquieren un carácter central).
Luego, y en función de los avances recientes, se agrega que las perspectivas sobre redes sociales, género y los contextos culturales son sumamente relevantes dentro de la perspectiva de la sociología económica. Además, la dimensión internacional de la vida económica ha asumido mayor prominencia entre las y los sociólogos económicos, al mismo tiempo que esa dimensión ha llegado a penetrar en las economías reales del mundo contemporáneo.
En suma, la sociología económica intenta advertir el modo en que las relaciones sociales favorecen u obstaculizan el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las actividades económicas; y de qué modo esas actividades favorecen la modificación o la conservación de las relaciones institucionales en existencia en diversos niveles de la sociedad, observando los posibles impactos en las distintas esferas de la vida social (Gallino, 2011).
A su vez, la sociología económica generalmente se ha concentrado en tres líneas principales de investigación: análisis sociológico del proceso económico; análisis de las conexiones e interacciones entre la economía y el resto de la sociedad; y el estudio de los cambios en los parámetros institucionales y culturales que constituyen el contexto social de la economía (Smelser y Swedberg, 2005).
Queda claro entonces que entre las principales diferencias que conciernen al mainstream y a la Sociología Económica, se percibe la consideración de los actores sociales no como unidades aisladas, desconectadas entre sí, sino que los actores efectivamente están vinculados e influenciados unos con otros. Esta particularidad repercute en las distintas explicaciones que atañen sobre cómo funcionan las economías.
También, se advierte que en microeconomía el alcance de la acción racional se dimensiona en función de la eficiencia en el uso de recursos considerados escasos. La perspectiva sociológica en cambio, va más allá: Tal es el caso de Weber, quien se refirió a la maximización convencional de la utilidad, en condiciones de escasez, como “racionalidad formal”, y se dedicó extensamente a especificar las condiciones sociales bajo las cuales emerge la racionalidad formal.
El sentido de la acción económica es otra de las diferencias, ya que en la economía neoclásica está dada por las preferencias, el precio y la cantidad de bienes y servicios en oferta, entre los principales factores. Por el contrario, Weber destaca que todos los procesos y objetos económicos se caracterizan como tales en función del sentido históricamente atribuido.
En efecto, Weber ofrece una explicación de cómo el crecimiento económico se basa en una cultura racionalizada; y sugiere que la acción económica puede ser racional, tradicional o afectiva. Así, la acción económica responde a una construcción histórica, que debe ser estudiada empíricamente, considerando los poderes de disposición de la tierra, de los bienes, de la riqueza, etc.
En contraste, la microeconomía no incorpora la dimensión del poder del mismo modo que la sociología. Si bien se considera la situación de competencia imperfecta, las explicaciones económicas sobre el comportamiento de los mercados parten del supuesto de competencia perfecta e igualdad de condiciones entre oferentes y demandantes.
En la década de 1980, marcada por el advenimiento de la ideología neoliberal, hubo un salto cualitativo en la producción académica de la sociología económica, principalmente en Estados Unidos, y surgieron nuevos enfoques, que renovaron las discusiones. Personalidades como Mark Granovetter, Neil Fligstein, Ronald Burt, Viviana Zelizer, Paul DiMaggio, entre otros, comenzaron a escribir una nueva página en esta historia.
Tal como sugieren Heredia y Roig (2008), el norteamericano Granovetter, en representación de la nueva sociología económica anglosajona, generó un fuerte impacto en Francia. Más allá de los desacuerdos, la sociología económica francesa y la norteamericana comparten “(...) la convicción de la pertinencia de la perspectiva sociológica en el estudio de la economía y la acción económica tanto como una mirada crítica hacia el imperialismo económico” (Heredia y Roig, 2008, p. 214).
Entre los franceses más críticos con el interaccionismo de Granovetter, es posible identificar a Pierre Bourdieu. Así, desarrolló una alternativa teórica al modelo de embeddedness, proponiendo considerar a la economía como un campo, asumiendo todo lo que ello implica. Además, posibilitó el uso de sus categorías sociológicas para el análisis de procesos económicos, centradas principalmente en el concepto de “campo”, “habitus”, y los distintos tipos de capitales (financiero, social, cultural, simbólico) (Bourdieu, 1997).
De esta forma, la economía puede ser conceptualizada como un campo, sustituyendo la noción de “mercado”, con lógicas y estructuras propias. La estructura de ese campo también puede ser comprendida desde el estudio de las relaciones de fuerza y de la distribución del capital que despliega (Bourdieu y Wacquant, 1992).
Por su parte, desde la economía marxista francesa, emerge la teoría de la regulación, con representantes como Aglietta, Boyer, Coriat, Théret, por mencionar algunos. Aquí se privilegian los procesos históricos de largo plazo y analiza el capitalismo desde sus distintas crisis. Actualmente, el objeto fuerte de la teoría de la regulación es la financiarización de la economía.
La visión sistemática de este enfoque supone la existencia de un capital financiero transnacional dominante, capaz de moverse en los territorios imponiendo su lógica al interior de las relaciones laborales, los sistemas de bienestar social y los distintos Estados nacionales.
Actualmente, la sociología económica es una subdisciplina global. Una prueba de ello, es el propio boletín electrónico europeo “Economic sociology. Perspectives and Conversations” que, desde el primer número editado en 1999 a la fecha, se fue nutriendo de aportes con orígenes diversos, y por tal motivo el consejo editorial decidió retirar de su nombre, el adjetivo “europeo”. Especialmente, y en atención al objetivo de éste artículo, el referido boletín publicó tres ediciones destinadas a la relación entre sociología económica y cambio climático, y una que propone “ecologizar la sociología económica”.
En ese contexto, la sociología económica también ha proliferado en Latinoamérica. Es indiscutible la voluntad teórica y metodológica de ciertos espacios académicos y editoriales, y -por qué no- de colectivos del campo popular, por difundir éstas perspectivas y problematizar las crisis desde enfoques de la sociología económica. El Estado -en tanto administrador de las relaciones de poder establecidas-, su vínculo con las empresas, el poder económico, los modelos de desarrollo en América Latina, la política industrial, la transición energética, las desigualdades económicas y financieras, la estructura social, el trabajo, la financiarización y las relaciones de endeudamiento, la vida económica de los sectores populares, la moneda, son algunos de los temas contemporáneos abordados a escala regional.
Boltanski y Chiapello (2002) han descrito las características que el capitalismo adopta en la década de los noventa, y al surgimiento de una nueva configuración ideológica, que legitima al neoliberalismo. Los autores sugieren que los temas de la competencia y del cambio permanente, cada vez más rápido, de las tecnologías requieren flexibilizar la burocracia.
La competencia exacerbada ha generado una excesiva preocupación por la adaptación, el cambio y la flexibilidad. En el nuevo mapa del mundo encontramos a los “viejos países capitalistas” haciéndole frente al surgimiento de un tercer polo capitalista en Asia, y a aquellos países llamados “del Tercer Mundo” que han adoptado una política de competencia de los países desarrollados y de exportación (Boltanski y Chiapello, 2002).
En esa línea, los autores evidencian ciertas innovaciones en la gestión empresarial. Las soluciones propuestas por la literatura de la gestión empresarial de la década de 1990 a las dos cuestiones que le preocupan, el antiautoritarismo y la obsesión por la flexibilidad y la reactividad, se encuentran en la metáfora de la red, una metáfora movilizada en todo tipo de contextos, ya se trate de la generalización del trabajo en equipos autónomos sin unidad espacial ni temporal, que a su vez trabajarían en red.
El Estado de Bienestar, considerado como garante necesario para el mundo de los negocios en épocas anteriores, es ahora cuestionado dadas sus dificultades financieras. En esta época, la nueva gestión empresarial se encamina a entusiasmar a aquellos cuya adhesión conviene estimular. Uno de los principales atractivos de las propuestas formuladas es la promesa de cierta liberación. La creatividad, la reactividad y la flexibilidad son las nuevas consignas que hay que seguir (Boltanski y Chiapello, 2002).
Adhiriendo al reconocimiento de las nuevas características sistémicas planteadas anteriormente, Carruthers y Uzzi (2000) sostienen que los cambios acaecidos por la emergencia del neoliberalismo a escala mundial han transformado las identidades, las relaciones y los roles de los actores económicos, especialmente de las empresas. Por esta razón, es muy probable que al surgir nuevas identidades, se modifique la forma en que se acumula y distribuye la riqueza.
Estos autores argumentan cómo el “bricolaje de identidad” involucra la descomposición de las identidades existentes en sus componentes constituyentes y su recombinación en una nueva identidad. Así, la sociología económica encuentra en este bricolaje de identidad una oportunidad para investigar cómo son estos actores económicos, cuáles son las causas y las consecuencias del bricolaje mencionado, y cómo son las características de los vínculos en la etapa neoliberal.
Al respecto, Deaux y Martiny (2003), en base a las contribuciones de la psicología social, consideran cómo los diferentes niveles de contexto dan forma de manera única a las definiciones subjetivas de las autoevaluaciones del yo y las interacciones con los demás. El centro de esta teórica se sustenta en el análisis de la categoría social y la red interpersonal como dos formas distintas de contexto; estos están relacionados y dependen unos de otros, pero son separables en términos de su papel en el proceso de identidad.
Al comprender la importancia de cada uno de estos contextos y la relación entre ellos, se alcanza –según los autores- un modelo de identidad más dinámico en el que el cambio tanto en las afirmaciones categóricas como en los apoyos de la red pueden variar con el tiempo. De allí, la pertinencia de la intervención del estudio de los procesos identitarios aplicado a la evaluación de las redes interpersonales y las categorías sociales (Deaux y Martiny, 2003). Por otro lado, Carruthers y Uzzi (2000) retoman el legado de Granovetter (1985) en relación al concepto de “embeddedness”, afirmando que la identidad teórica de la nueva sociología económica se basa en esa idea de “arraigo” o “enraizamiento”, que ha aportado sentido a la organización social de la economía. Sin embargo, según estos autores, el arraigo ha demostrado ser más una declaración programática que una teoría general.
Entonces, se estima que a futuro se trabaje desde la sociología económica sobre la "macrointegración", explorando los mecanismos que unen los mercados a las instituciones sociales y así alcanzar cierta comprensión de sus consecuencias, y conocer cómo influirán las nuevas conexiones entre los mercados y las instituciones sociales en la creación y reproducción de la desigualdad económica.
Cabe recordar que este concepto de Granovetter (1985), entre otros aspectos, remite a la afirmación de que la acción económica está inmersa o arraigada (embedded) en redes de relaciones sociales. No obstante, Carruthers y Uzzi (2000) sostienen que dicho concepto hace referencia a dos proyectos intelectuales distintos, que por un lado desentraña las bases relacionales de la acción social en contextos económicos, y por otra parte refiere a la integración de la economía en sistemas sociales más amplios.
Lo cierto es que, a partir de distintos casos de estudio, Granovetter indaga en las múltiples redes que constituyen relaciones económicas, desde los vínculos familiares hasta la superposición de redes que unen al Estado con el mundo empresarial. Con toda esa evidencia, sostiene que la experiencia personal de los individuos está estrechamente vinculada con los aspectos de mayor escala de la estructura social. La unión de los niveles micro y macro no es por tanto necesaria pero sí de importancia central para el desarrollo de la teoría sociológica (Granovetter, 1973).
En efecto, Tilly (2005) recrea cómo las redes de confianza –grupos de parentesco, sectas religiosas clandestinas y diásporas comerciales, entre otras- se aislaron del control político mediante una serie de estrategias a lo largo de la historia. Sobre la base de una amplia gama de comparaciones a través del tiempo y el espacio, el autor se pregunta de qué manera y con qué consecuencias los miembros de las redes de confianza eludieron los regímenes políticos, les hicieron concesiones o incluso buscaron conectarse con ellos. Al comprender que las distintas formas de integración entre las redes de confianza pueden dar lugar a regímenes autoritarios, teocráticos o democráticos, su análisis coopera en el conocimiento de las redes.
De estas redes y marañas de actores económicos, surge lo que Mariana Heredia (2022: p. 69), menciona como “élite cosmopolita”, una expresión cabal de los cambios históricos relatados, originada en los propios movimientos de la globalización financiera, fenómeno que le permitió al capital independizarse de sus ataduras, poniendo en evidencia una concentración de la riqueza inédita. La autora advierte sobre la importancia de no caer en la simpleza analítica de dicha expresión, y sugiere recrear una consideración sobre los vínculos del capital con las poblaciones y los territorios donde arraiga.
En este devenir, no faltan las inquietudes respecto a las dimensiones privilegiadas por los desarrollos teóricos de esta subdisciplina durante los últimos años. En relación a la temática propuesta en el presente trabajo, existen académicos contemporáneos que inquietantemente discuten el protagonismo de los “mercados” como unidades de análisis privilegiadas y observan cierta distancia con la dimensión ecológica y material de la vida económica, que sí había mantenido Polanyi (1957), cuando postulaba que el trabajo, la tierra y el dinero eran los elementos centrales del orden económico.
De este modo, hay quienes proponen asentar nuevamente a la sociología económica sobre una base material y ecológica. Este argumento se sostiene sobre la idea que demuestra cómo el intento de hacer que la economía ortodoxa fuese más real, devino en una explicación desmaterializada y estrecha del orden social.
Tellmann (2024) avanza en exponer cómo lo físico -asociado al suelo, los territorios, las poblaciones- y lo financiero se interconectan de múltiples maneras. Retomando a Polanyi, Tellmann concluye que el territorio representa a la escala, en la cual se manifiesta la coproducción de la ecología y la economía. Esto significa que el enfoque en las desigualdades ambientales puede reorientar a la sociología económica, exaltando la manera en que los procesos de producción económica específicos están inmersos en sistemas ecológicos. Y a la vez, esto permitirá conocer cómo los efectos de dichos procesos se distribuyen socialmente.
Antes de finalizar este apartado, es pertinente sintetizar lo que efectivamente es hoy el capitalismo. Si bien cada uno de los aspectos mencionados hasta acá, constituyen en sí mismos distintas maneras de abordar los cambios globales ocasionados por el avance del capital transnacional, Nancy Fraser (2023) ha desarrollado una teoría del capitalismo del siglo XXI, presentando una noción ampliada del capital como forma de sociedad, que revela las causas de la crisis civilizatoria y ecopolítica.
En este análisis, se enfatizan los ingredientes extraeconómicos que sirven como condición de posibilidad del orden capitalista y como soportes vitales de la acumulación. Estas precondiciones entrañan tendencias a las crisis devenidas del sistema económico, y refieren justamente a la expropiación racializada, la reproducción social, la naturaleza y al poder político:
En cada caso, busqué revelar el carácter contradictorio y propenso a las crisis de un orden social estructuralmente programado para canibalizar las bases mismas de su propia existencia: devorar el trabajo de cuidado y engullir la naturaleza, eviscerar el poder político y tragar la riqueza de poblaciones racializadas (Fraser, 2023, p. 231).
Es posible aseverar que estás palabras de Fraser se vinculan con las consecuencias del crecimiento económico, que lejos de implicar procesos de desmaterialización, ha precisado una producción cada vez mayor de bienes digitales y físicos. Las cadenas de valor no solo causan problemas ambientales específicos a nivel local, sino que también inducen cambios profundos en los ciclos sistémicos de la Tierra (Wansleben, 2024).
En esa línea, se evidencian distintos caminos que la sociología económica podría recorrer. En los siguientes apartados, se retomarán de forma implícita y explícita las nociones teóricas mencionadas hasta aquí, con la finalidad de ejemplificar la utilidad de este subcampo dentro de la sociología, la sociología económica, para el estudio del cambio climático.
El cambio climático se refiere a una variación significativa en los componentes del clima cuando se comparan períodos prolongados. El clima de la Tierra ha variado muchas veces a lo largo de su historia debido a cambios naturales, como las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de la tierra, las variaciones en la composición de la atmósfera, entre otros.
Sin embargo, desde los últimos años del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado más de 0,6 ºC. Este aumento está vinculado al proceso de industrialización iniciado hace más de un siglo y, en particular, a la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola.
Los gases de efecto invernadero, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, tienen la propiedad de absorber y reemitir la radiación infrarroja que la Tierra recibe del sol. Gracias a ellos, ocurre un fenómeno conocido como efecto invernadero natural, que permite que la Tierra mantenga una temperatura promedio de 15 ºC. Si no existiera este efecto, la temperatura promedio sería de -18 ºC.
Si bien algunos de estos gases se encuentran naturalmente en la atmósfera, otros son producidos de origen antrópico, y surgen como resultado de actividades vinculadas a la generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la industria, el manejo de los residuos, etc. La acumulación de estos gases en la atmósfera potencia el efecto invernadero natural y esto se traduce en aumento de la temperatura del planeta.
Desde el siglo XIX, el calentamiento global antropogénico ha modificado a largo plazo la temperatura de nuestro planeta y los patrones climáticos. Estos cambios, se expresan de las formas más diversas y extremas: aumentos en el nivel del mar, inundaciones sin precedentes, deshielos, sequías cada vez más intensas, olas de calor prolongadas, incendios forestales, tormentas de dimensiones catastróficas (Marchini, 2022).
Además, estos eventos deterioran valiosos ecosistemas naturales, lo que está llevando a una gran pérdida de la biodiversidad. También, la salud de las personas se ve afectada en múltiples dimensiones, junto con la capacidad para cultivar alimentos, acceder a la vivienda o a fuentes de trabajo (Marchini, 2022). La destrucción de las fuentes de subsistencia genera el desplazamiento de las personas vulnerables hacia otras regiones. Son los llamados “migrantes climáticos”.
Tal como menciona María Inés Carabajal (2023), al comentar los resultados presentados este 2023 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el calentamiento afectará a todas las regiones del mundo, pero de manera desigual; las poblaciones más vulnerables y con menos recursos, que paradójicamente son las que menos han contribuido al cambio climático, son las que más sufren y sufrirán las consecuencias.
En efecto, las políticas que han adoptado los países no son suficientes para evitar las repercusiones del cambio climático. En este sentido, el cambio climático incrementa las desigualdades ya existentes entre los diferentes países, agudizando las vulnerabilidades propias de cada región. Así, Carabajal (2023) alude al concepto de “justicia climática”, que destaca la dimensión ético-política del cambio climático, y deja en evidencia que las desigualdades sociales y económicas son centrales.
De hecho, destacar la “justicia climática” por sobre la cuestión del “riesgo climático” implica centrar el esfuerzo analítico en comprender los procesos depredatorios implicados en la crisis ambiental: pérdida de biodiversidad, deforestación, pérdida de hielo de los glaciares, subida del nivel del mar y el calentamiento de los océanos, degradación de las tierras, etc. Todo esto repercute en las personas y sus medios de vida, en especial en las regiones más vulnerables, dado que la naturaleza de la que dependen está en peligro real por las consecuencias del cambio climático.
Más aún, las sociedades racializadas de todo el mundo están siendo consideradas como las mayores damnificadas por el capitalismo basado en la extracción de combustibles fósiles, ya que habitan en las zonas de sacrificio, y padecen las peores consecuencias del cambio climático (Gonzalez, 2021). Para estos casos, se sugiere el concepto de “justicia climática” basado en el capitalismo racial, ya que podría aunar diversos movimientos sociales, y articular los vínculos entre extractivismo, pobreza, racismo, desigualdad económica, degradación ambiental, desplazamiento, despojo, y un orden económico global que subordina sistemáticamente el Sur y socava los medios de subsistencia de muchos en el Norte global (Gonzalez, 2021).
Más allá de considerar o no la cuestión racial, la crisis ambiental ha cobrado tal magnitud, que el activismo en torno a la degradación ambiental se ha expandido notoriamente. Gracias a ello, los fundamentos que sostienen la defensa a ciegas de un crecimiento económico, paulatinamente comienzan a ser cuestionados, revisados o reformulados. La contribución de los conflictos ambientales ha sido fundamental en este aspecto.
En igual forma, los conflictos ambientales podrían resultar un insumo para el análisis desde la visión de la sociología económica, en tanto que
(...) el conflicto se desarrolla como una espiral en la que el eje se va desplazando y perdura aún transformado. Esta peculiaridad obedece a la complejidad de los problemas abordados, a los cambios en las relaciones de fuerza, a la modificación de la escala del conflicto e incluso a mutaciones en el nivel de conocimiento compartido o en el enfoque social de los temas que están en discusión (Merlinsky, 2021, p. 59).
A la vez, los conflictos ambientales son conceptualizados como conflictos ecológicos-distributivos. Un concepto nacido de la economía ecológica que vincula estos procesos con el crecimiento del metabolismo de las sociedades del Norte que consumen cada vez más materiales, energía y agua impulsando un desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y sumideros de residuos hacia la periferia (Martinez Alier, 1995).
La distribución ecológica se refiere, así, a:
(...) las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, comercializados o no, es decir, la disminución de los recursos naturales (incluyendo la pérdida de biodiversidad) y las cargas de la contaminación (Martínez Alier, 1995, s/p).
El concepto de la distribución ecológica apunta también hacia procesos de valoración que rebasan a la racionalidad económica en sus intentos de asignar precios de mercado y costos crematísticos al ambiente. Aquí se movilizan actores sociales por intereses materiales y simbólicos (de supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida), más allá de las demandas estrictamente económicas de propiedad de los medios de producción, de empleo, de distribución del ingreso y de desarrollo (Leff, 2003).
Dichos conflictos ecológico-distributivo no se compensan con los distintos tratados y pactos firmados internacionalmente. De ahí los reclamos de “deuda ecológica” que el norte tiene con el sur, por el comercio ecológicamente desigual, y por los efectos negativos que generan las emisiones del Norte Global en el Sur (Martinez Alier, 2013). La extracción global de materiales casi se ha triplicado (Krausmann et al. 2018). Las crecientes extracciones de biomasa, combustibles fósiles, minerales y minerales no metálicos se realizan a través de divisiones globales del trabajo.
De esta forma, es evidente cómo los consensos del campo de la sociología ambiental podrían entrelazarse con la sociología económica, remitiendo a conflictos distributivos complejos, entre otros temas. Dichos entramados abarcan desde mercados específicos, como los fósiles o los “verdes” y descarbonizados, hasta las capacidades estatales y las políticas industriales. Por otra parte, es interesante pensar en los límites o potencialidades de las políticas climáticas planificadas desde la propia economía de mercado. Y así demostrar en qué medida es posible esperar - o no- respuestas a las crecientes tensiones ambientales.
El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU -encargado de la mitigación- muestra que queda poco tiempo para evitar los peores impactos climáticos. Eso significa que el mundo debe generar incentivos más fuertes y cooperación para lograr una descarbonización más profunda antes de 2030.
Desde el IPCC (2022) se advierte que si las temperaturas superan los 2°C de calentamiento, el desarrollo resiliente al clima será imposible en algunas regiones del mundo. Cada incremento de temperatura, por más pequeño que sea, agrava los riesgos en la naturaleza, las personas y la infraestructura en todo el mundo. De hecho, la NASA 1ya está alertando sobre la inhabitabilidad para la especie humana en algunas zonas del planeta, como ser el sur de Asia, el golfo Pérsico y el mar Rojo hacia 2050; y el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil para 2070.
Más aún, tiempo atrás Richardson (2023) advirtió que ya se han transgredido seis de los nueve límites planetarios, definidos como los procesos naturales que se relacionan entre sí para mantener las condiciones ambientales que posibilitan la vida. Si se superan ciertos parámetros de éstos límites planetarios, los riesgos aumentan y paulatinamente podrían observarse modificaciones en las estructuras de la vida terrestre, tal como se las conoce actualmente.
A partir de las distintas convenciones organizadas por la Naciones Unidas desde 1992, la comunidad internacional aunó criterios fundamentales para abordar conjuntamente el problema del cambio climático. En efecto, en su calidad de máxima autoridad mundial en materia de ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) administra o desempeña las funciones de secretaría de numerosos Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA, o MEA por sus siglas en inglés) y demás entidades.
Hay dos hitos en la historia de las COP (Conference of Parties en inglés) a destacar: la COP 3 de Kyoto, realizada en el año 1997, y la COP 21 del 2015 en París. De esa última instancia, nació el Acuerdo de París, cuyo objetivo central es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados.
El acuerdo tiene por objeto aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero y una trayectoria resistente al clima. No obstante, al día de hoy, los países del Norte Global -responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero-, no han cumplido con las acciones comprometidas en términos de financiamiento para que los países más débiles económicamente puedan adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. Más aún, son estos países quienes ahogan con la exigencia del pago de deudas externas a quienes más sufren estos embates del clima.
El Foro Económico Mundial, en una nota publicada en su sitio web en mayo de 2023 2, asume que la aplicación del artículo 6 del Acuerdo de París se considera una oportunidad para alcanzar los objetivos nacionales de reducción de emisiones de forma más rentable, ya que permite a los países cooperar voluntariamente para alcanzar objetivos de reducción más ambiciosos mediante el intercambio de créditos de carbono.
Así, la perspectiva hegemónica cree que el comercio de créditos de carbono a través de los mercados de carbono incentiva la acción climática, ya que los créditos se obtienen eliminando o reduciendo los gases de efecto invernadero, sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables o conservando las reservas de carbono en los ecosistemas naturales.
Desde este lugar, se sostiene que la Conferencia sobre el Cambio Climático de Sharm el-Sheikh (COP27) abrió el camino para los primeros proyectos de Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMO, por sus siglas en inglés) (en virtud del artículo 6.2 del acuerdo) -el traspaso de reducciones de emisiones del inventario de gases de efecto invernadero de un país a otro- apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En sintonía, un informe de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) 3 sugiere que el comercio de carbono podría reducir a más de la mitad el coste de aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional para 2030. Esto se debe a que los menores costes marginales de reducción en las economías de renta baja significan que un dólar gastado en estos mercados puede reducir más emisiones que en las economías de renta alta.
A medida que el clima de la Tierra se calienta, aumentan los casos de calor y humedad extremos, con importantes consecuencias para la salud humana. La reducción de estos riesgos se complica aún más por otras tendencias globales como el consumo excesivo, el crecimiento de la población, la falta de planificación en la urbanización de las ciudades, la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad, la pobreza y la inequidad, etc.
Según el Informe sobre el déficit de financiación para la adaptación del PNUMA, 4 los costos estimados de la adaptación siguen en aumento y podrían alcanzar entre 280.000 y 500.000 millones de dólares anuales de aquí a 2050 solo para países considerados en desarrollo. A pesar de esto, la financiación para la adaptación constituye sólo una fracción de la financiación global para el clima, y resulta dificultoso acceder. Este dato refleja la carencia de instrumentos, actores y enfoques que realmente hagan posible la financiación de la adaptación (Marchini, 2022).
Ante la gravedad de la situación, resulta preocupante que los planes de adaptación de muchos países en desarrollo sigan careciendo de financiación. El Pacto de Glasgow por el Clima, cuyo objetivo es “como mínimo duplicar” la financiación para la adaptación al cambio climático, debería aplicarse con carácter urgente. Lo cierto es que, desde el punto de vista de la justicia climática, aquellos que están sufriendo en mayor medida los efectos del cambio climático, a pesar de haber sido quienes menos han contribuido al calentamiento global, merecen recibir apoyo financiero de aquellos que han causado un mayor daño al ambiente.
No obstante, los mercados globales han aprovechado estos acuerdos firmados y la necesidad de contribuir hacia un desarrollo capitalista más sustentable y amigable con la naturaleza, diseñando formas de producción denominadas, por ejemplo, “verdes, limpias, sustentables, renovables”, entre los adjetivos más comunes. A su vez, han crecido los procesos de valoración que transformaron los gases de efecto invernadero en mercancías, como ser el caso de los bonos verdes e instrumentos financieros similares. Pero no está del todo claro qué subyace en las lógicas de las finanzas verdes.
En ese sentido, el proceso de valorización creciente es consecuente con las opciones que ha manejado el sistema capitalista para sortear todo tipo de crisis. Es decir, a través de la financiarización y de la guerra es que este sistema se ha propuesto atacar las situaciones de crisis a lo largo de su historia, y la crisis ecológica no es la excepción a este paquete (Keucheyan, 2016). Así, ya se expresaron algunas voces dentro de la sociología económica en torno a las “finanzas verdes”, consideradas favorecedoras de las soluciones de mercado, que profundizan patrones de exclusión social (Chiapello, 2020).
Ciertas perspectivas de la sociología ambiental, o postulados que se vinculan con la ecología política, coinciden con esa línea. Ese tipo de operaciones son vistas como acciones que mercantilizan la naturaleza, en lugar de asumir una contribución responsable a la crisis climática.
Por otra parte, desde la geografía hay menciones en desacuerdo con el paradigma dominante de la adaptación como respuesta al cambio climático. Se alega que este paradigma no explicita las relaciones políticas e históricas, naturalizando el fundamento político de las propuestas dentro de su marco discursivo, en pos de sostener el statu quo que origina la crisis socioecológica y climática, y las desigualdades sociales vinculadas a ella:
No cuestiona sino que busca sostener las actividades que originan el cambio climático (…) La adaptación implica entonces una forma de consolidación de las diferencias de poder y recursos en la que una distribución inequitativa de los riesgos y las recompensas se incorporan en las relaciones sociedad-naturaleza de los entornos en que las personas viven (Mussetta, 2020, p. 6).
Siguiendo esa misma línea, Swyngedouw (2015) opina que el consenso climático se conjura en nombre de los pueblos, pero con el apoyo de una tecnocracia científica que aparenta neutral, y que le otorga el estatus de interés a determinados asuntos fácticos, al tiempo que aboga por una relación directa entre las personas y la participación política. En consonancia, los gobiernos promueven la participación de partes interesadas o formas de gobernanza participativa bajo la égida liberal, que no disputa al orden capitalista.
Tales tácticas no identifican un sujeto privilegiado de cambio, sino que invocan un predicamento basado en la acción humanitaria y en la cooperación. De ese modo, no se exponen las tensiones ni conflictos sociales internos. Entonces, desde esta lógica, el problema ecológico no fomenta la transformación del orden ecológico de la sociedad, sino que exige a las élites que actúen para que nada cambie realmente (Swyngedouw, 2015).
Otro aspecto a considerar sobre la adaptación, tal como es delineada por los representantes del poder global y local, se relaciona con la gestión del riesgo. Así, el mandato más fuerte en torno al tema sugiere que deben ser los propios individuos quienes gestionan las prácticas de adaptación y ajuste al cambio climático. Las políticas de adaptación y resiliencia son planificadas en función de distintos grupos sociales y poblaciones en riesgo, pero las opciones de acción suponen individuos aparentemente iguales que se ven forzados a desarrollar prácticas individuales (Mussetta, 2020). En suma, sobre las multiplicidades de críticas destinadas al enfoque climático hegemónico, sería oportuno el desarrollo de investigaciones desde la sociología económica que ahonden en estos análisis.
Está claro que, ante los cambios vertiginosos en el sistema terrestre, generados por acciones antrópicas, las economías deberán reformularse. Los grandes interrogantes que surgen son: a expensas de quién, generando qué efectos y con qué dinámicas. En este contexto, la sociología económica podría aportar al diseño de políticas públicas ambientales eficientes y socialmente más justas.
1 Véase NASA Science Editorial Team (2022).
2 Véase “Acuerdo de París: Cómo el artículo 6 puede reforzar el mercado de carbono y acelerar la transición al cero neto” (2023, 5 de mayo).
3 Véase IETA (2024).
4 Véase ONU (2024).
El cambio climático desde la óptica de la Sociología Económica: claves para comprender este fenómeno
La cuestión financiera ha permeado la problemática del cambio climático, y ha expuesto a la variedad de actores que se están movilizando para ecologizar tanto las finanzas públicas (emisión de bonos verdes, estrategia de los bancos públicos) como las privadas (compromisos de los inversores, creación de fondos de inversión dedicados, demanda de bonos verdes, consideración del riesgo climático, y/o instrumentos de riesgo compartido público-privado).
En virtud de la trama puntual de esta sección, Gray y Brarral (2021) han revisado cómo ha explorado la sociología económica el asunto del cambio climático hasta nuestros días. Para ello, se basaron en los artículos publicados en la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), y en Socio-Economic Review (SER), como representantes de esta subdisciplina. Afirman que ya existen dos líneas principales de investigación en relación con el cambio climático, dentro de la sociología económica: una que se centra en las respuestas institucionalizadas a la crisis climática, y otra línea más marginal abocada al decrecimiento y las alternativas al capitalismo. En adelante, se expondrán algunos elementos que atañen a ambas líneas.
Concerniente a las respuestas institucionalizadas, es pertinente volver a citar a Eve Chiapello, quien utiliza sus investigaciones previas, y analiza la política climática de hoy, afirmando que se trata de un nuevo momento en las políticas globales (Chiapello, 2020). En este contexto, resalta el surgimiento de las finanzas verdes, como una expresión de la creciente financiarización de la economía. Sostiene sobre la existencia de una delegación continua de responsabilidades desde el Estado hacia el sector privado, para resolver la cuestión climática y otros problemas de sostenibilidad.
Chiapello (2020) apela a la sociología económica, y propone ciertas líneas de reflexión sobre la importancia de las finanzas, que pretenden imaginar soluciones a la crisis climática global. Así, recrea la construcción progresiva de las finanzas verdes, sosteniendo que constituyen un nuevo nivel dentro de las políticas ambientales, que sistemáticamente acompaña la “financiarización” del capitalismo. Esta idea convierte a las finanzas verdes en impotentes para resolver la crisis, con el agravante de suponer una especie de “capitalismo verde y respetuoso de la naturaleza”.
De considerar el marco de pensamiento neoliberal que creó estas modalidades productivas innovadoras, resulta interesante observar cómo el despliegue de las finanzas verdes no implica la desarticulación de la lógica que subyace en la producción capitalista, ampliamente reconocida como la causante de las múltiples desigualdades e injusticias sociales, y también de los daños en la naturaleza y sus sistemas vitales.
Otras de las dimensiones en las cuales podría incorporarse la perspectiva de la sociología económica, comprende el estudio de los mercados emergentes, y las medidas de adaptación y mitigación que se proponen desde el Norte Global. Teniendo en cuenta que las empresas emisoras de gases de efecto invernadero han aparecido en estas escenas como los actores “salvadores“, y que además es en las conferencias de partes donde se consolidan los vínculos y las redes que originan los sucesivos acuerdos, se requiere de una mirada atenta que contemple dichas variables.
Tal como ya se dijo, la sociología económica ha proporcionado herramientas teóricas sumamente pertinentes para el análisis crítico de estos nuevos fenómenos. Esta corriente permite explorar las variedades del capitalismo y los estilos nacionales de regulación para comprender las enormes diferencias en el comportamiento de las empresas entre países, la forma en que se construyeron esos mercados, sus vínculos con los Estados, y las relaciones de poder implicadas.
En términos generales, a nivel mundial las políticas del clima están dominadas por las ingenierías, las ciencias exactas y económicas, lo que lleva a algunos puntos ciegos y sesgos que explican, en parte, el fracaso de los acuerdos propuestos internacionalmente en la materia. La tarea es superar las distancias de los campos disciplinares, y aplicar la experiencia de la sociología económica para fortalecer una explicación más simétrica de lo social y lo ambiental (Tellman, 2024).
Si bien existen disimilitudes según los casos, muchas empresas anticipan un mundo empresarial con restricciones de carbono. Las empresas de altas emisiones experimentan una presión creciente, y sectores enteros -ya sean estos energéticos, cementeros, mineros, automovilísticos, alimentarios o agrícolas-, sienten la necesidad de transformar sus modelos de negocio.
Pero, se presenta la incógnita respecto a la manera en que estos actores económicos dan sentido a lo que les espera, y a la comprensión de su futuro empresarial que logran componer para adoptar sus decisiones de inversión. Asociado a ello, la perspectiva de futuros imaginarios, propuesta por Jens Beckert, ha sido muy útil para advertir las circunstancias específicas en las que las empresas deben operar (Engels, Kunkis y Altstaedt 2019).
Por otra parte, una de las dimensiones fuertes en las investigaciones del fenómeno en cuestión atañe al comportamiento y al uso de la energía (Sovacool, 2020). Es decir, aquellos patrones y modos de consumo, reducción de energía, respuesta a la demanda, prácticas, y todo lo que pudiera emparentarse al comportamiento y a los modos en que las personas utilizan la energía. En efecto, es realmente central conocer el grado de aceptación social de los sistemas de energía alternativos a las energías fósiles.
Todo esto parece confirmar la relevancia de investigar las actitudes, preferencias y conocimientos de las personas acerca de las energías renovables o tecnologías energéticas limpias, pero además comprender los principios y valores enquistados de las comunidades en relación con la forma en que debe gestionarse y repartirse la energía. Este tipo de información, que concierne en gran medida a las identidades, aportaría importantes nociones para identificar potencialidades y obstáculos en la creación de nuevos sistemas energéticos más justos, solidarios, eficientes y sustentables ecológicamente (Sovacool, 2020).
Con respecto a la línea de investigación inclinada hacia al decrecimiento y las alternativas al capitalismo, se ha generado cierto consenso en torno a la necesidad de un cambio de paradigma global, con una fuerte crítica hacia el modelo de producción y de consumo, interpelando al Norte Global.
Sin centrarse puntualmente en zonas geográficas determinadas, se pone en duda las alternativas “ecológicas” propuestas desde el capitalismo verde. En sintonía, Stammer et. al. (2021) concluye que no es plausible alcanzar el objetivo de París para 2050, de mantenerse las condiciones actuales de producción y consumo capitalistas.
Dichas ideas suponen propuestas que van desde un New Green Deal, hasta las posturas que directamente intentan despertar nuevos sentidos comunes para salir del modo de producción capitalista. Como muestran Svampa y Viale (2020), el Gran Pacto Ecosocial y Económico podría combatir al pensamiento neoliberal, neutralizar las visiones colapsistas y vencer la persistente ceguera de tantos progresismos desarrollistas, que sólo privilegian la lógica del crecimiento económico, así como la explotación y mercantilización de los bienes naturales.
Para el caso de estos autores, este nuevo pacto debería implicar algunas medidas fundamentales: un ingreso universal ciudadano, una reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la deuda externa, un sistema nacional de cuidados, incentivos reales a la agroecología, una apuesta por la transición socioecológica, y un cambio del sistema energético hacia una sociedad post-fósil basada en energías limpias y renovables (Svampa y Viale, 2020).
Por lo que se refiere al “decrecimiento”, Conde y Walter (2017) explican que es un nuevo imaginario. Vale tanto en los países extractores como consumidores, y proyecta una sociedad donde se consuman menos recursos y se organice y viva de forma diferente a través del compartir, la simplicidad, la convivialidad, el cuidado y el manejo de “lo común”. El decrecimiento es principalmente una crítica al crecimiento, que llama al rechazo de la obsesión con el crecimiento económico como panacea para resolver todos nuestros problemas.
Desde una óptica local, estas autoras describen la situación de los países sudamericanos, de donde se extrae energía y minerales, y afirman que las tendencias muestran la persistencia estructural de un intercambio ecológicamente desigual, ya que los países pobres exportan estas materias primas a precios bajos que no cubren los costos ambientales.
En ese marco, los Estados juegan un rol fundamental porque alientan estas actividades con la pretensión de generar recursos para paliar la pobreza. Por este motivo, promover un modelo económico basado en el crecimiento –lo que implica un aumento sostenido e insustentable de su metabolismo social (creciente necesidad de recursos y energía) – tiene un alto costo socioambiental en los territorios de extracción.
Aquí, resulta oportuno ilustrar con el ejemplo local, cuál es la situación en Argentina. En principio, al igual que en otros países, asistimos a una discusión dual entre “desarrollo económico” y “ambiente”. A pesar de las pruebas científicas que declaran la urgencia de frenar con las actividades extractivas, y la implosión de conflictos en los territorios, se continúa apostando a las actividades consideradas competitivas (la agroindustria, la minería a gran escala y los hidrocarburos).
En pos de realizar una crítica a las posturas nacionales neodesarrollistas, Schorr y Wainer (2023) argumentan que:
(...) suelen omitir algunos rasgos importantes que presenta el capitalismo periférico y dependiente argentino que debieran ser tenidos en cuenta al considerar una salida exportadora de la naturaleza aludida. En primer lugar, en su diagnóstico no se le otorga la suficiente entidad al proceso de financiarización que ha venido atravesando la economía doméstica en las últimas décadas. Al respecto, en muchos de los planteos neodesarrollistas queda soslayado el peso que tienen los movimientos de carácter financiero sobre el balance de pagos o bien se supone que los mismos pueden ser compensados con el aumento de las exportaciones, sin dar cuenta de la nueva fisonomía que ha adquirido la restricción externa (pp. 12-13).
De este modo, se comprueba que las posturas que alientan el extractivismo local con la excusa de generar un despegue desarrollista, no solo evaden la cuestión ambiental, y por ende escinden a las personas de la naturaleza jerarquizando a las primeras, sino que además omiten características propias de la estructura económica actual. En este punto, desde algunos sectores del activismo ambiental y climático, se enfatiza la necesidad de cortar la inversión por parte del Estado en los sectores aludidos, y volcar esos recursos hacia energías limpias.
Matthew Soener (2021) postula una medida más radical, y directamente sostiene que la descarbonización inevitablemente viene de la mano de la desmercantilización. Para llegar a esa conclusión, previamente profundiza en cómo el crecimiento impulsa el cambio climático, en qué medida las ideas neoclásicas están incrustadas en esa expectativa de crecimiento de la economía, arraigado en relaciones sociales sumamente desiguales, y cómo la sociología económica puede intervenir en esa discusión.
Así, destaca de qué manera los pensadores clásicos de este campo disciplinar podrían llegar a contribuir puntualmente en la comprensión de la cuestión climática. Por un lado, subraya de Karl Marx el rol destacado del afán de explotación capitalista y los conflictos sobre los recursos, lo que apuntaría el análisis hacia cuestiones de justicia climática (Soener, 2021). /
De Max Weber le interesan algunas ideas sostenidas en “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” , que refieren a los orígenes de la explotación fósil, y a la expansión de la racionalidad como principio organizador de la sociedad, presente en la clase social que encabezaba ese despliegue industrial. También, sugiere que Karl Polanyi proporciona información sobre las contradicciones de las sociedades de mercado y las implicancias de la mercantilización de la tierra (Soener, 2021).
Hasta aquí, se han enumerado distintos fenómenos en los cuales los mercados, los Estados, las políticas públicas, los acuerdos internacionales, el propio modelo productivo, el sistema energético, entre otros, se encuentran permanentemente jugando entre lógicas de ganadores y perdedores, modelando sus reglas en las altas y en las bajas de las bolsas bursátiles del mundo, mientras las amplias mayorías de las distintas regiones del mundo se sumergen en las más crueles de las ruinas humanitarias y ambientales.
A este juego es que se llama a la sociología económica a inmiscuirse. La cuestión ambiental podría requerir particularmente que se asocie la experiencia empírica con las categorías y los conceptos específicos de la sociología económica, para ser repensados y al mismo tiempo reconocer aquellas ideas importantes de campos adyacentes (Wansleben, 2024).
Las principales instituciones científicas especializadas en los embates del cambio climático, dejan claro que será necesario un gran cambio institucional y tecnológico para que el calentamiento global no supere los 2 ºC promedio sobre la superficie del planeta y para que exista una mayor probabilidad de evitar la ocurrencia de daños catastróficos e irreversibles. Las proyecciones indican que en las próximas décadas los impactos aumentarán.
Entonces, cabe preguntarse si es posible que los responsables de la crisis socioecológica sean capaces de ofrecer una solución socialmente justa a la misma, y a la vez qué espacio real de regulación estatal están motivando. Desde estos temas mencionados, podrían derivarse diversas líneas de investigación y análisis, que retomen las perspectivas de la sociología económica.
Otro de los grandes ejes en ebullición, es la transición justa. Como quedó claro a lo largo del texto, los efectos del cambio climático acrecientan las desigualdades preexistentes, y obligan a los territorios a adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. A su vez, los compromisos asumidos por los países instan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En estas dos cuestiones, es preciso recordar hasta el cansancio que el Norte Global es responsable del padecimiento climático mundial, y que tienen la obligación de financiar la adaptación y la mitigación en el Sur. Entonces, los esquemas regulatorios, las políticas de promoción de inversiones, los tratados y la legislación ambiental misma merecen ser revisados y modificados.
Asimismo, la mayor parte de las actividades diarias que permiten la producción y la reproducción de la vida humana, se basan en la energía, que actualmente es proveída de forma cuasi monopólica y, al menos en Latinoamérica, es desproporcionadamente costosa en comparación con el salario o ingresos promedios de los habitantes. En este sentido la justicia y la equidad energética son temas que también pueden ser abordados desde el enfoque aludido en este artículo.
En suma, la crisis socioecológica y climática requiere de la generación de cambios en los valores subyacentes, en las visiones del mundo, las ideologías, las estructuras sociales, los sistemas políticos y económicos y las relaciones de poder. La sociología económica puede contribuir ampliamente a proyectar etapas superadoras que adopten enfoques pluralistas, y a dilucidar los mecanismos que retrasan el auge de las alternativas.
“Acuerdo de París: Cómo el artículo 6 puede reforzar el mercado de carbono y acelerar la transición al cero neto” (2023, 5 de mayo). World Economic Forum. Recuperado de: https://es.weforum.org/stories/2023/05/acuerdo-de-paris-como-su-articulo-6-puede-acelerar-la-transicion-a-cero-emisiones-netas/
Aizen, M., Assefh, P. y Rocha, L. (2022). (Re) Calientes. Por qué la crisis climática es el problema más urgente de nuestro tiempo. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
Boltanski, L., y Chiapello, E. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo (Vol. 13). España: Ediciones Akal.
Bourdieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Bourdieu, P., y Wacquant, L. J. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: University of Chicago press.
Carabajal, M. I. (2023). Las temperaturas alcanzarán niveles récords en los próximos cinco años. Latinoamérica 21. Recuperado de: https://latinoamerica21.com/es/las-temperaturas-alcanzaran-niveles-records-en-los-proximos-cinco-anos/
Carruthers, B. y Uzzi, B. (2000). Economic Sociology in the New Millennium. Contemporary Sociology, 29(3) (May), pp. 486-494.
Chiapello, E. (2020). La financiarisation de la politique climatque dans l’impasse. En Faire l’economie de l’environnement, by Eve Chiapello, Antonin Pottier and Antoine Missemer, 37–57. Paris: Presses de l’Ecole des Mines.
Chiapello, E. (2020). Stalemate for the financialization of climate policy. En Climate change – what economic sociology has to offer 22(1). Recuperado de: https://econsoc.mpifg.de/42836/econ_soc_22-1.pdf
Deaux, K. y Martin D. (2003). Interpersonal Networks and Social Categories: Specifying Levels of Context in Identity Processes. Social Psychology Quarterly 66(2), pp. 101-117.
Engels, A., Kunkis, M., and Altstaedt, S. (2019). A new energy world in the making: Imaginary business futures in a dramatically changing world of decarbonized energy production. Energy Research and Social Science 60. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S2214629619300507?via%3Dihub
Fraser, N. (2023). Capitalismo caníbal. Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta, y hasta pone en peligro la propia existencia. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Gallino, L. (2011). Diccionario de sociología. México: Siglo XXI.
Gonzalez, C. G. (2021). Racial capitalism, climate justice, and climate displacement. Oñati Socio-Legal Series 11(1), pp. 108–147. Recuperado en: https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1214
Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American journal of sociology, 91(3), 481-510.
Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American journal of sociology 78(6), 1360-1380.
Gray, I., & Barral, S. (2021). A (rapid) climate audit of economic sociology. Economic sociology_the european electronic newsletter, 22(3), 4-9.
Heredia, M. (2022). ¿El 99% contra el 1%?: Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Heredia, M. y Roig, A. (2008). ¿Franceses contra anglosajones? La problemática recepción de la sociología económica en Francia. Apuntes de Investigación del CECYP, [S.l.], 14, pp. 211-228, nov. Recuperado de: https://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/299/267
IETA (2024). Finalising the Article 6 Rulebook at COP29. Recuperado de: https://ieta.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/10/IETA-Article-6-Position-Briefs-ahead-of-COP29_Oct2024.pdf
IPCC (2023). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Recuperado de: https://report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf
IPCC (2018). IPCC Special Report. Recuperado de: https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
Krausmann, F. (et al) (2018). From Resource Extraction to Outflows of Wastes and Emissions: The Socioeconomic Metabolism of the Global Economy, 1900– 2015. En Glob Environ Change 52, pp. 131–40. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.003
Keucheyan, R. (2016). La naturaleza es un campo de batalla: finanzas, crisis ecológica y nuevas guerras verdes. Buenos Aires: Capital intelectual.
Leff, E. (2003). La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En Polis. Revista Latinoamericana (5). DOI: https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2003-N5-225
Marchini, T. (2022). El efecto invernadero en VV.AA. Clima. El desafío de diseño más grande de todos los tiempos (20-67). Buenos Aires: El gato y la Caja.
Martínez Alier, J. (1997). Conflictos de distribución ecológica. En Revista Andina (1), 41-66.
Martínez Alier, J. (2013). Conflictos ecológicos Por extracción De Recursos Y Por producción De Residuos. En Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, 3 (septiembre). 8-10. Recuperado de: https://doi.org/10.17141/letrasverdes.3.2009.824
Merlinsky, G. (2021). Toda ecología es política: las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de mundos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Musseta, P. (2020). La adaptación como respuesta al cambio climático. Nota acerca de las contracaras de un paradigma dominante. En Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales XXIV, 634. Recuperado de: https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/27841
NASA Science Editorial Team (2022). Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live. Recuperado de: https://science.nasa.gov/earth/climate-change/too-hot-to-handle-how-climate-change-may-make-some-places-too-hot-to-live/
ONU (2024). Informe sobre la Brecha de Adaptación 2024. Recuperado de: https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-adaptacion-2024
Polanyi, K. (1957). The great transformation. Boston: First Beacon Paperback edition.
Richardson, K. (et al.) (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. En Sci. Adv. 9(37), eadh2458. DOI:10.1126/sciadv.adh2458
Schorr, M. y Wainer, A. (2023). Neodesarrollismo, restricción externa y salida exportadora en la Argentina. En Revista Realidad Económica 355, pp. 9-34. Recuperado de: https://iade.org.ar/system/files/articulos/4_schorr_y_wainer_0.pdf
Scoville, C. (2024). Economic sociology, the natural environment, and the intellectual division of labor. En Economic Sociology. perspectives and conversations 26(1), November. Recuperado de: https://econsoc.mpifg.de/49797/26-1
Smelser, N. J., & Swedberg, R. (2005): Introducing economic sociology. The handbook of economic sociology, 2, 3-25.
Soener, M. (2021). Growth, climate change, and the critique of neoclassical reason: New possibilities for economic sociology. En En Climate change, capitalism, and growth. 22(3). Recuperado de: https://econsoc.mpifg.de/43753/econ_soc_22-3.pdf
Sovacool, B. (2020). Interview with Benjamin Sovacool. En Climate Change – what economic sociology has to offer 22(1). Recuperado de: https://econsoc.mpifg.de/42836/econ_soc_22-1.pdf
Stammer, D. (et. al. ) (2021). Hamburg Climate Futures Outlook 2021. Assessing the plausibility of Deep decarbonization by 2050. Cluster of Excellence Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS). DOI: http://doi.org/10.25592/uhhfdm.9104
Svampa, M. y Viale E. (2020). Justicia ecosocial y económica. Nuestro Green New Deal. Anfibia. Recuperado de: https://www.revistaanfibia.com/green-new-deal/
Svampa, M., y Viale, E. (2020). El colapso ecológico ya llegó: Una brújula para salir del (mal) desarrollo. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Swyngedouw, E. (2015). Urbanization and environmental futures: Politicizing urban political ecologies. In The Routledge handbook of political ecology (pp. 609-619). Routledge.
Tellmann, U. (2024). Ecologizing economic sociology: A tale of (dis)embedding?. En Economic Sociology. Perspectives and conversations 26(1), November. Recuperado de: https://econsoc.mpifg.de/49797/26-1
Tilly, C. (2005). Trust and rule. Cambridge: Cambridge University Press.
Walter, M., y Conde, M. (2017). Extractivismo debates sobre decrecimiento y otras formas de pensar el mundo. Voces en el Fénix 60, 44-53.
Wansleben, L. (2024). Economic sociology for an age of ecological crises. Interview with Jens Beckert and Neil Fligstein. En Economic Sociology. perspectives and conversations 26(1), November. Recuperado de: https://econsoc.mpifg.de/49797/26-1