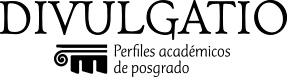Bárbara Altschuler (2025). Desigualdades y fronteras sociales en la reconfiguración de la vitivinicultura mendocina. Editorial Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina, 472 p., ISBN: 978-987-558-967-4
Gabriel NoelLa cuestión de la desigualdad, de su génesis, legitimación, consolidación, reproducción e impugnación constituye uno de esos temas que, de manera más o menos explícita, ha venido ocupando un lugar visible en la producción de conocimiento y el debate en ciencias sociales desde hace cuando menos medio siglo (Manza & Sauder, 2009; Caillods & Denis, 2016). Más aún, apenas puede extrañarnos que en una región – América Latina – que se ha caracterizado de manera persistente como la más desigual del planeta (Hoffman y Centeno, 2003) y en la cual esa desigualdad se ha incrementado a partir de la irrupción y la aceleración de las reformas neoliberales entre mediados de los 70’ y finales de los 90’, su tematización no haya dejado de producir contribuciones notorias (Svampa, 2005; Kessler, 2007, 2010 y 2014). Algo más reciente –con la notoria y notable excepción de la obra pionera de Elias y Scotson (2000)– es la emergencia de un corpus bibliográfico creciente y variado acerca del lugar de los recursos morales en los procesos y dispositivos de configuración de desigualdad (Cohen, 1985; Lamont y Fournier, 1992; Noel, 2013, 2020; Wilkis, 2018). Una de las consecuencias más importantes de la aparición de estos textos y autores ha sido la posibilidad de replantear el lugar de las dimensiones morales de la vida social (Noel, 2014), con frecuencia relegados hasta hace no muy poco al lugar de una suerte de “falsa conciencia”, revestimiento ideológico o excrecencia adventicia de mecanismos “objetivos” o “materiales” más fundamentales y subyacentes. Por el contrario, estas contribuciones comparten la convicción de la productividad sustantiva de lo moral en tanto dispositivo de producción efectiva de las desigualdades (Balbi, 2008; Noel, 2013), en el marco de un conflicto permanente que pone en juego a la vez significados y recursos y que nos permite sustraernos a y liberarnos de cartesianismos atávicos e improductivos que oponen “valores” a “intereses”. A fortiori, esta operación puede (o incluso debe) ser generalizada y aplicada a otros dualismos cuya vigencia ha superado largamente su utilidad –como los que oponen “simbólico” a “material” o “estructural” a “ideológico”.
A su vez este desplazamiento teórico ha sido acompañado, en términos metodológicos, por un retorno a la saludable convicción sociológica de que para entender el modo en que las moralidades –y por tanto los recursos discursivos/narrativos– operan en tanto elemento constitutivo de los dispositivos que configuran la desigualdad, es necesario dejar atrás los culturalismos unilaterales que durante mucho –demasiado– tiempo han campeado entre sociólogos “cualitativos” y etnógrafos adictos a la “descripción densa”. Aunque la historia ha sido reseñada ya varias veces, la persistencia de sus consecuencias deletéreas justifica la iteración adicional: a partir del momento en que el culturalismo triunfante (y fuertemente antisociológico, o incluso anticientífico) instalado por la hegemonía estadounidense (pos)geertziana fuera recibido con alborozo y pocas consideraciones críticas en las academias latinoamericanas de finales del siglo XX, los antropólogos (así como algunos sociólogos e historiadores) procedieron rápidamente a cerrar filas explícita o implícitamente en torno de un “interpretativismo” alucinado, justificado mediante el recurso a profesiones de fidelidad a la “descripción densa”, las “perspectivas simbolistas”, el “sentido” o lisa y llanamente “lo cultural” y “la cultura”. Como ya ha sido señalado más de una vez, muchos investigadores en virtud de estas lealtades han terminado acorralando a la etnografía en una especie de presentación y exégesis bizantina de las teorizaciones nativas, que oscila entre los excesos de la imputación analítica y una mistificación detrás de la cual no se esconde más que una transcripción en términos eruditos de los puntos de vista de los propios actores (Noel, 2022). Todo esto resulta doblemente paradójico cuando constatamos que este culturalismo impertinente ya fue impugnado por varios de los más destacados de entre nuestros predecesores de las ciencias sociales, que nos mostraron, una y otra vez, de qué manera la construcción de objetos analíticos sofisticados a partir de la investigación de campo se beneficia (o incluso demanda) la complementación –y no la mera yuxtaposición– de perspectivas metodológicas múltiples, en particular la etnográfica, la histórica, y la estadístico-demográfica y que “etnografía” y “sociología” no deben ni pueden pensarse separadamente o mucho menos en oposición cerrada (Mitchell, 1987; Gluckman, 1958; Evens y Handelman, 2006).
A la luz de estas consideraciones, resulta saludable y alentador constatar que, pese a la persistencia obstinada de varios de estos sesgos empobrecedores y falaces que acabamos de criticar (Noel, 2013), existen investigadoras e investigaciones dispuestas a abordar las complejidades de la vida social en general –y de la producción de desigualdad en particular– a partir de una perspectiva sociológica múltiple, articulada, rigurosa y atenta a las dimensiones involucradas en el ensamblaje de dispositivos institucionales legitimados y persistentes (Douglas, 1986), así como a los desafíos metodológicos implicados en la producción de datos al servicio de este proyecto. En este sentido, Desigualdades y Fronteras Sociales en la Reconfiguración de la Vitivinicultura Mendocina, de Bárbara Altschuler, representa una contribución bienvenida y ejemplar –en el sentido de exemplum propuesto por Kuhn, y retomado recientemente por Latour (1988, 2008), esto es, como una instancia modelar que muestra de manera clara y ostensiva el camino a seguir a otros practicantes de la disciplina. En efecto, a lo largo del libro, la autora despliega y ensambla de manera rigurosa, convincente y elegante una multitud de datos de investigación que presentan –en diversas dimensiones, todas ellas relevantes– el dispositivo de producción de desigualdad en el sector vitivinícola de la provincia de Mendoza en las primeras décadas del presente siglo, así como la trayectoria histórica de su ensamblado en el marco de procesos de transformación y transnacionalización de las industrias agroalimentarias y los mercados de consumo ligados a ellas a nivel mundial.
Así, a partir de un instrumental teórico en el cual destacan de manera prominente los conceptos de “figuración” de Norbert Elias (1999), de hegemonía, tal como fuera revisado por Williams (1997, 2003) a partir de su factura original gramsciana, y de desigualdad categorial de Charles Tilly (1998), Altschuler despliega un análisis procesual de la construcción, legitimación y disputa de fronteras morales, identitarias y sociales en relación con las transformaciones de la vitivinicultura mendocina. A partir de la articulación exitosa de estos tres conceptos en un enfoque teórico consistente y fecundo, la autora recupera la inspiración figuracional de Elias para hacer énfasis en el análisis de la “cadena agroindustrial” en tanto configuración social e histórica, es decir, como una red de relaciones sociales en tensión e interrelación y –más importante aún– un escenario que se ha reconfigurado recientemente, modificando el balance de poder, la jerarquía y la correlaciones de fuerzas entre grupos sociales. Asimismo, a partir de una sociología figuracional en sintonía con los desarrollos contemporáneos señalados en nuestros párrafos introductorios, la autora reconstruye el modo en que se constituyen en el mundo vitícola de la Mendoza de principios de siglo diversas formas de postular, legitimar, reforzar y disputar fronteras sociales que son a la vez fronteras morales (Noel, 2020) y de las que se siguen asimetrías, acercamientos y distanciamientos de carácter segmentario que plantean y se resuelven en oposiciones entre diversas clases de identidades y alteridades que han terminado por volverse hegemónicas y, por tanto, autoevidentes en tanto modo de lectura preferencial de un orden social en disputa, pero cuyo carácter disputado se mantiene elidido.
Como también hemos señalado, una de las características del análisis de Altschuler que merece mayor destaque es el tratamiento que hace de las múltiples dimensiones en las que se articula el dispositivo social y moral de construcción de la desigualdad. A su vez, si este análisis es posible es porque la autora, aplicando una estrategia metodológica comprehensiva y plural –pero, cabe destacar, cualquier cosa menos ecléctica – no se ha privado de analizar ninguno de los datos relevantes a los fines de la construcción de su objeto. Más bien por el contrario, se ha servido –con genuino espíritu sociológico– de diversas técnicas de producción de los mismos que le permiten dar cuenta cabal de los procesos que se propone reconstruir sin rehuir su naturaleza compleja. Así, abrevando en las mejores tradiciones tanto de la sociología como de la antropología, y lejos de los fundamentalismos que ven en la etnografía un método (o aún peor el método excluyente y definitivo) de producción de conocimiento, la autora produce datos a partir de recursos, técnicas y procedimientos de diversa índole –fuentes escritas y de prensa, datos estadísticos y sociodemográficos, registros de observación, entrevistas– que son ensamblados con maestría en el marco y en el seno de una estrategia etnográfica que les da sentido a todos ellos y que los vuelve recíprocamente reveladores y fecundos. En virtud de esta estrategia, las dimensiones estructurales (o “socioeconómicas”, en palabras de la autora), las territoriales/institucionales y las morales/identitarias (o “simbólicas”, en el texto) del poder y la desigualdad son reconstruidas primero y ensambladas después a través de dos encadenamientos enhebrados en una reconstrucción histórica y procesual: uno que sigue un eje “vertical” que articula relaciones entre diversos agentes –bodegueros, productores, trabajadores– a la vez interdependientes y jerarquizados al interior de la cadena productiva, y un segundo que analiza las relaciones en y entre territorios vitivinícolas con características socio-productivas singulares y diferenciadas. Todo ello le permitirá a la autora, una vez desplegado el argumento, presentar un modelo integrado que da cuenta del fenómeno que constituye el objeto analítico del libro: la articulación progresiva y la consagración ulterior en posición hegemónica de la figuración a través de la cual se procesa la desigualdad en la viticultura mendocina de las primeras décadas del siglo XXI. Más específicamente, (de)mostrar de qué manera una reorientación hacia el “paradigma socioproductivo de la calidad” a partir de los años 1990 habrá de reconfigurar la trama relacional y las correlaciones de fuerza en el campo, dando como resultado procesos de revalorización y re-jerarquización de determinados actores, territorios, prácticas y sentidos de la actividad, en detrimento de otros que resultan subordinados, invisibilizados y, en el extremo, excluidos. Al mismo tiempo, la introducción de una tensión entre “calidad” y “cantidad” – claro eco homológico de la distinción mercadotécnica entre productos “masivos” y “diferenciados”– que atraviesa al sector vitivinícola mendocino en su rearticulación con los mercados regionales e internacionales, permite y alienta la reconfiguración de fronteras en los tres planos ya mencionados en el cual, a través del despliegue de categorías valorativas deudoras de nuevos repertorios (Noel, 2013), diversos emprendedores morales rejerarquizan (y desjerarquizan) formas de producción, así como los agentes y los territorios a partir de los cuales y sobre los cuales se despliegan.
Más allá de estas contribuciones centrales que, insistimos, no hubiesen sido posibles sin un enfoque ambicioso, múltiple y teóricamente consecuente de la desigualdad en tanto resultante de procesos históricos que operan simultáneamente en varios planos interrelacionados (y que exigen una estrategia metodológica heterogénea y plural que rehuya dualismos y reduccionismos), creemos que el libro ofrece también una serie de aportes específicos respecto de los cuales también puede funcionar como exemplum de lo que debe ser un trabajo de investigación sociológico bien logrado, y que por tanto merecen ser específicamente rescatados y reivindicados, así sea de manera sumaria. En primer lugar, el modo en que la autora escapa a la tentación de la “insularización” tan frecuente en trabajos de base cualitativa o etnográfica, que muchas veces suelen confundir el firme anclaje local requerido por estas estrategias metodológicas, con una escotomización y mutilación deliberadas del modo en que lo “local” se articula siempre y necesariamente con procesos cuya escala lo trascienden, pero que a la vez lo interpelan y lo refractan de modos insoslayables. El argumento de Altschuler, por el contrario, se muestra permanentemente consciente del modo en que los procesos de (re)configuración de la desigualdad en escenarios mendocinos requieren, para su elucidación, de referencias y anclajes que transportan prácticas, arreglos y sentidos que se despliegan en escenarios nacionales, regionales o transnacionales, reconfigurándolos y reescribiéndolos en el proceso. En segundo lugar, y una vez más en relación con la inserción local de la investigación, resulta bienvenida la aparición de un estudio de este nivel de exhaustividad y rigor enfocado en una región distinta de aquellas que operan pertinazmente como sinécdoque de “la Argentina” en general o de “la Argentina rural” en particular, y a la que ceden irreflexivamente con demasiada frecuencia unas ciencias sociales obsesivamente concentradas en la Región Metropolitana de Buenos Aires –o en el caso del campo en el que se inserta el trabajo de la autora, en la denominada “zona núcleo” (Gras y Hernández, 2016). Last but not least, merece particular destaque el modo en que la autora incorpora con rigor metodológico las dimensiones reflexivas de su práctica como investigadora con arraigo local: lejos de la afectación, el melodrama y el solipsismo que suelen caracterizar a los epígonos del tono melodramático con el que inficionaron los “posmodernos” la escritura etnográfica desde mediados de los 1980 en adelante, Altschuler moviliza una reflexividad sociológicamente informada y rigurosa, objetivando el modo en que su propia posición en el campo (y en tanto productora del campo) estructura el tipo de datos que está en condiciones de producir y – sobre todo – aquellos que en virtud de esa misma posicionalidad se revelarán inaccesibles, opacos o inciertos, permitiéndonos por tanto adjudicar de manera ecuánime y adecuada las condiciones de producción de su objeto analítico y sus conclusiones acerca del mismo.
Todo esto dicho, debería quedar claro, esperamos, por qué atribuimos un carácter de exemplum al presente libro como modelo a seguir tanto en lo que hace a un proyecto de investigación en ciencias sociales como a la presentación y publicación de sus resultados. Más aún, en un escenario en el que el imperativo impiadoso del publish-or-perish (o, como señalara con demasiada razón un escoliasta reciente, publish-and-perish) y su consagración en las instituciones del mundo académico ha creado un incentivo desmesurado en favor del volumen y putativo “impacto” de la producción, que en el caso particular de las ciencias sociales opera casi siempre en detrimento de su calidad, originalidad, profundidad y penetración. Desigualdades y Fronteras Sociales en la reconfiguración de la Vitivinicultura Mendocina constituye una intervención tan inusual como bienvenida en el campo: creativa y original, pero a la vez enormemente rigurosa y a la altura de los desafíos que implica construir conocimiento de calidad en el campo de las ciencias sociales contemporáneas. En este sentido, el libro de Bárbara Altschuler nos recuerda la importancia de balancear rigor teórico y pluralidad metodológica en un marco estratégico que mantenga consistentes lo uno con la otra, y en el escenario – porque hay que decirlo – de una apuesta ambiciosa y paciente. Pero, más importante aún, nos muestra de manera ejemplar cómo llevar ese empeño a buen puerto.