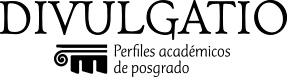Educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. El debate filosófico (*)
Religious Education in the Public Schools of the province of Salta. The Philosophical Debate.
Juliana UdiThe Constitution (…) is a mere wax in the hands of judiciary, which they may twist and shape into any form the please. Thomas Jefferson (1999, p. 379)
A más de un siglo de la polémica que rodeó la sanción de la Ley N° 1.420 de Educación Común,1 la legitimidad de la educación religiosa en las escuelas de gestión estatal vuelve a estar en el centro del debate público.2 Con nuevas aristas, hoy la controversia se reedita a raíz de la demanda de un grupo de madres salteñas quienes, acompañadas por una ONG, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), reclaman que se la declare inconstitucional. El conflicto que plantea el caso de Salta parece más o menos circunscrito. Atañe a la injerencia de la religión en un ámbito delimitado, el ámbito educativo, es de carácter jurídico, y se restringe a una única provincia. Sin embargo, como confirma el interés que ha despertado, rebasa estos límites y se proyecta sobre otros debates igualmente atravesados por la cuestión de la separación Iglesia-Estado.3
La educación religiosa ha estado presente en las escuelas públicas de Salta desde los inicios de su sistema educativo.4 El marco jurídico que actualmente avala esta situación está dado, en primer lugar, nada menos que por la Constitución provincial. En su artículo 49, la Constitución de Salta establece que “los padres y tutores tienen derecho a que sus hijos y pupilos reciban educación religiosa de acuerdo con sus convicciones”. Además, la Ley provincial de educación N° 7546 establece que “los padres y tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 8, inc. “m”), que la enseñanza religiosa “integra los planes de estudio y se imparte dentro del horario de clase”, y que “los contenidos y la habilitación docente requieren el aval de la respectiva autoridad religiosa” (art. 27, inc. “ñ”).
Este sistema de larga data entra en crisis en el año 2010 cuando un grupo de madres, acompañadas por la Asociación por los Derechos Civiles, presentan un recurso de amparo reclamando su inconstitucionalidad.5Según su punto de vista, la ley de educación, tal como viene siendo aplicada por las autoridades salteñas, trae aparejadas prácticas que lesionan derechos constitucionales a la libertad de conciencia, a la igualdad, a la educación sin discriminación, y a la intimidad. Con estos fundamentos, plantean que la educación religiosa debería ser ofrecida fuera del horario escolar.
La sentencia de primera instancia resulta favorable al reclamo y prohíbe las prácticas y la educación religiosas en las escuelas de la provincia. Sin embargo, en el año 2013 la Corte Suprema Provincial hace lugar parcialmente a un recurso de apelación contra la sentencia y ordena que la enseñanza de religión vuelva a efectuarse durante el horario de clase. Como única concesión al reclamo de las familias que iniciaron la causa, la Corte provincial establece que el Poder Ejecutivo debe arbitrar “un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica”, y que los usos religiosos –como los rezos al comienzo de la jornada escolar, la inclusión de oraciones y alabanzas en los cuadernos, o la bendición de la mesa– sólo pueden tener lugar durante la clase de educación religiosa
Según la Corte provincial, “la libertad religiosa se centra en la aptitud de elegir sin presiones físicas, morales o psíquicas el camino que lleve a la plenitud del ser” y, “aplicada al ámbito de la enseñanza escolar, no debe ni puede ser entendida en el sentido de la exclusión de todo lo religioso”. El fallo también considera que la decisión de no impartir educación religiosa en las escuelas públicas6“perjudicaría a los niños de los sectores carentes de recursos que no pueden concurrir a una escuela privada o que viven en lugares alejados de los centros urbanos y cuyos padres, muchas veces por razones laborales, no tienen posibilidades de instruirlos en la religión”.Por último, descarta que las normas cuestionadas “importen una situación de discriminación respecto de aquellos alumnos que no deseen cursar la materia religión” o que establezcan “privilegios a favor de los alumnos católicos”. La Corte provincial entiende que en la causa "se verifica la tensión entre los derechos de quienes quieren que sus hijos reciban educación religiosa y los que no lo quieren”, y que la solución debe compatibilizar ambos derechos sin suprimir el de una de las partes. Sobre estos fundamentos sentencia que:
a fin de respetar las normas nacionales e internacionales que consagran los derechos a la libertad e igualdad, se debe garantizar el derecho de todos los niños que asisten a la escuela pública primaria de tener un espacio curricular para ser educados en sus creencias religiosas y de un espacio de contenido general para aquellos que no deseen recibir una instrucción religiosa específica.
En septiembre de 2014 el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En marzo de 2017 un dictamen de la Procuración General de la Nación aconseja a la Corte estimar el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora contra la Provincia de Saltay su Ministerio de Educación. Hoy el caso se encuentra bajo estudio del tribunal. La dimensión jurídica del conflicto es evidente: los magistrados de la Corte deben decidir si las normas salteñas son compatibles con la Constitución nacional y con los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales tienen rango constitucional. Sin embargo, tan pronto como se ingresa en el terreno de la exégesis constitucional, otras capas del conflicto se vuelven visibles.
No abordaremos aquí la misma pregunta sobre la que deben resolver los jueces. Una cuestión es si el sistema educativo salteño es compatible o no con nuestro ordenamiento jurídico. Otra cuestión muy diferente, es si el derecho que tenemos es el derecho que nos gustaría tener. La Constitución, como todo texto, es materia de interpretación. Y para hacer sus interpretaciones, los constitucionalistas se apoyan, entre otras cosas, en la filosofía política. Pero tienen un límite: deben cuidarse de no utilizar la exégesis para introducir subrepticiamente una filosofía política para la que no existe margen en el texto de la Constitución. Desde una perspectiva puramente filosófica como la que adopta este trabajo, en cambio, es posible borrar la pizarra social y reflexionar desde cero sobre la justicia del sistema educativo salteño por referencia a parámetros morales. Es lo que haremos a continuación.
Algunos defensores del laicismo descalifican al debate como extemporáneo. Sostienen que la sola discusión de este tema representa un retroceso a tiempos oscurantistas, tachan de cruzados a sus oponentes y los responsabilizan por un virtual retorno a la Edad Media. Sin embargo, lo que se dirime aquí no es la opción entre dos estadios en un supuesto progreso de la humanidad sino entre concepciones político-educativas alternativas. Igual que en tiempos pasados, cada una de ellas cuenta, en la actualidad, con defensores y críticos, con mejores y peores razones de cada lado.
Al interés del Estado y a los reclamos de familias religiosas y laicas, se suman los de muchos otros sectores implicados en la disputa: la Iglesia Católica, otras iglesias no sostenidas por el Estado nacional, la ciudadanía en general, los docentes, los organismos de derechos humanos, los partidos políticos y una serie de colectivos históricamente discriminados por las religiones hegemónicas (las mujeres, la comunidad LGBTIQ, los ateos, los agnósticos, los pueblos originarios). Cada uno de estos actores de la vida democrática interpreta las normas vigentes a la luz de diferentes concepciones filosóficas, educativas, morales y políticas. Principios como la libertad religiosa, la legitimidad democrática, el derecho a la educación, la igualdad, la libertad de conciencia, la autonomía familiar, la no-discriminación o el derecho a la identidad, son invocados por defensores y detractores de la educación religiosa a la luz de sus respectivas posiciones en estos debates de fondo. ¿Comporta la libertad religiosa de los padres6 un derecho a transmitir sus creencias a sus hijos o, por el contrario, el Estado debe garantizar la libertad para que los niños y las niñas puedan autodefinirse cuando sean adultos? ¿Qué libertades y derechos pueden verse vulnerados si el Estado permite o, más aun, si impone la educación religiosa en las escuelas públicas? ¿Es la educación religiosa incompatible con la ciudadanía democrática? Estas son sólo algunas de las difíciles cuestiones filosóficas que plantea el conflicto.
En la primera sección del trabajo, retomando una clasificación de la filósofa estadounidense Amy Gutmann, presento tres modelos político-educativos que, a mi modo de ver, componen buena parte del trasfondo filosófico-educativo de la disputa. En las secciones 2 y 3, evalúo algunos de los argumentos más comunes a favor y en contra de incluir educación religiosa en las escuelas públicas bajo la modalidad que establece la normativa vigente en Salta. Concluiré que no existen buenas razones para ofrecer educación confesional en las escuelas estatales, y que sí hay buenas razones para no hacerlo.7 Los principios de libertad de conciencia, igualdad y no discriminación, adecuadamente aplicados al caso, indican que lo correcto es mantener la educación religiosa fuera de la escuela pública (al menos, fuera del horario de clase).
1 Uso “padres” en el sentido genérico que refiere a “padres y madres”.
2 Esto no significa que no se pueda hacer lugar a ciertos pedidos especiales y puntuales de familias religiosas en la escuela pública, pero siempre que la regla sea el laicismo, y no a la inversa.
3(*) Agradezco a los evaluadores anónimos de Divulgatio por sus comentarios y sugerencias. También agradezco a la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y, en particular, a Catalina Wainerman, porque su invitación a participar del panel “¿Educación religiosa en la escuela pública? El debate argentino en el siglo XXI”, celebrado el 18 de septiembre de 2017, fue un estímulo para escribir este trabajo. Luego de intensos debates, la Ley 1.420 estableció, en su artículo 8, que “la enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase”. El Digesto Jurídico Argentino considera que la Ley 1420 quedó superada por leyes educativas posteriores que nada dicen sobre el carácter laico de la educación. Pero la vigencia del artículo 8 es materia de controversia. En diciembre de 2014, los profesores Marcelo Alegre y Roberto Gargarella, junto con un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Buenos Aires, enviaron una observación a la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino, en la que argumentan por qué, a su juicio, no debe considerarse derogado. El texto completo de la petición, que fue rechazada, se puede leer en http://marceloalegre.blogspot.com.ar/2015/.
4 Otro hito en el debate argentino es la disputa “laica o libre” desatada en 1958 cuando el gobierno de Arturo Frondizi impulsó la abolición del monopolio estatal sobre la educación universitaria, una aspiración histórica de la Iglesia Católica.
5 Como ilustración, basta nombrar las controversias en torno a la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral del año 2006 –todavía muy deficientemente implementada–, las crecientes demandas de una ley de despenalización del aborto o las alarmas que encendió el proyecto para una “Ley de libertad religiosa” que en junio de 2017 el poder ejecutivo envió al Congreso de la Nación para su próximo tratamiento.
6 La primera ley de educación provincial, sancionada en 1886, ya establecía la enseñanza confesional, lo mismo que las leyes posteriores de 1889, 1954, 1962, 1996. En 2006, con la sanción de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, las provincias tuvieron que adaptar su legislación jurisdiccional. En este contexto, en octubre de 2008 la provincia de Salta sanciona la ley provincial N° 7.546, en la cual se ratifica la enseñanza religiosa en las escuelas públicas salteñas. Esta es la ley que se encuentra vigente en la actualidad y cuya validez está siendo cuestionada.
7 Causa “Castillo, Carina V. y Otros Vs. Provincia de Salta; Ministerio de Educación de la Provincia de Salta – Amparo” Expte. N° CAM-313.763/10.
8 En adelante usaré la expresión “escuela pública” para referirme a las escuelas públicas de gestión estatal y diferenciarlas de las escuelas de gestión privada, las cuales, en realidad, también pueden ser públicas.
A propósito del caso Castillo se ha hablado mucho de derecho, bastante de filosofía política, y poco de educación. Sin embargo, el caso reviste una dimensión inherentemente educativa, o filosófico-educativa, que deberíamos empezar por reconocer. Es cierto que el conflicto no es sólo educativo, como podríamos considerar de una controversia sobre, por ejemplo, metodologías alternativas de enseñanza. Pero el problema tampoco es sólo accidentalmente educativo. Las escuelassalteñas no son escenarios incidentales de un conflicto mayor, la relación del Estado con la religión, que se libra en idénticos términos en otros ámbitos de la vida social (el trabajo, el espacio público, la salud, etcétera). Sin duda, la cuestión Iglesia-Estado implicada en el caso Castillo justifica que lo asociemos con otros casos no vinculados con la educación como el caso “Portillo”,10tan invocado en estos días por los “amigos de la Corte”.11 Pero estos paralelos, por pertinentes que sean, no deberían opacar el hecho de que el conflicto salteño involucra preguntas filosófico-educativas fundamentales. ¿Para qué educar? ¿Quién define esto y quién está en mejores condiciones de realizarlo? El caso Castillo puede ser una oportunidad para volver a reflexionar sobre estas preguntas específicamente educativas.
En La educación democrática, Gutmann acuña el concepto de “Estado de las familias” para referirse al modelo político-educativo que atribuye la autoridad educativa última a los padres. En el marco de este modelo, el propósito principal de la educación es predisponer a los niños para elegir una forma de vida coherente con el bagaje valorativo de la familia y de la microcomunidad de pertenencia. El Estado de las familias no es un Estado neutralista, pues aunque no dirige la educación moral de sus futuros ciudadanos sí permite, e incluso promueve, que los niños y niñas reciban la educación moral que prefieren sus familias. La manera de justificar esta prioridad del criterio parental varía. Existen justificaciones instrumentales, que sostienen que los padres son educadores más eficaces y comprometidos, o deontológicas, que afirman que los padres tienen un “derecho” a educar a sus hijos. En cualquier caso, el foco de atención está puesto en el interés de los padres más que en el de los niños.
Esta visión tiene al menos dos atractivos evidentes. Por un lado, reconoce el interés que suelen tener los padres por modelar la personalidad moral de sus hijos. Por otra parte, en la medida en que hay tantas maneras de criar a los niños como padres y madres, es una perspectiva que permite el florecimiento de una diversidad de concepciones del bien (Almond, 1991, p. 199). Sin embargo, estas virtudes también pueden entenderse como deficiencias. Una cosa es reconocer el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos como miembros de una familia y de una comunidad, y otra cosa muy distinta es considerar que este derecho habilita a los padres a aislar a sus hijos del contacto con otras maneras de pensar (Gutmann, 2001, p. 49). La educación moral que imparten los padres confinará a sus niños a una única concepción del bien. En este sentido, para cada niño individualmente considerado, la libre elección de los padres implicará, casi con seguridad, menos diversidad, menos tensión, menos oportunidades para el cambio personal (Walzer, 1993, p. 229). Esto permite relativizar el valor político del pluralismo que se atribuye a este modelo.
Otro aspecto cuestionable del modelo parental es que no da cuenta adecuadamente del interés político del Estado en la educación de sus futuros ciudadanos. Incluso un Estado liberal neutralista aspira a cultivar valores y capacidades vinculados con la ciudadanía. Si la autoridad educativa queda en manos de los padres, podría ocurrir que estas condiciones mínimas para la ciudadanía democrática no se vieran satisfechas. Algunos padres harán lo que esté a su alcance para aislar a sus hijos de todo conocimiento que conduzca a la duda y de toda influencia que pueda debilitar sus creencias religiosas. Muchos se empeñarán en enseñarles su intolerancia racial y religiosa, sus prejuicios homofóbicos, xenófobos o sexistas. Para salvarlos de la condena eterna, los padres muchas veces intentan aislar a sus hijos de diversas asociaciones o compañías, y les inculcan la idea de que algunas maneras de ser y de vivir son abominables. Este espíritu es adverso al tipo de carácter que hay que formar para favorecer una vida democrática plena. En este sentido, como señala Gutmann, los Estados que declinan toda autoridad educativa en favor de los padres podrían estar sacrificando sus instrumentos más efectivos para asegurar el respeto mutuo entre los ciudadanos (2001, p. 49).
Desde la perspectiva liberal del “Estado de los individuos”, en cambio, la autoridad educativa debería quedar equidistante de los padres y del Estado, bajo el control de educadores profesionales. Se supone que estos educadores se encuentran en mejor posición para realizar el propósito principal de una educación liberal, a saber, la maximización de la libertad real de los niños para elegir entre concepciones alternativas de la buena vida. Esto implica facilitar a los niños las herramientas y los materiales necesarios para elegir: la capacidad para la deliberación racional, esto es, para ponderar las diferentes opciones disponibles, y el contacto con un bagaje cultural suficientemente rico sobre el cual ejercer estas capacidades con sentido.12
Un atractivo del Estado de los individuos es que pone en un lugar central el interés de los niños. Sin embargo, una objeción típica a este modelo es la que arroja sospechas sobre la posibilidad de una educación verdaderamente neutral entre concepciones de la buena vida. En esta línea, algunos ven en el secularismo un sistema de creencias comparable en muchos aspectos al de una religión, y consideran que la educación laica, bajo la apariencia de neutralidad, privilegia una concepción del bien sobre otras.
Otros críticos del modelo liberal señalan que la autonomía es un fin tan controvertido como otros, y que las personas pueden llevar una vida buena –lo que verdaderamente importa– sin autonomía (Lomasky, 1987; Schrag, 1998). La identificación con valores familiares y comunitarios, alegan, puede ser un componente crucial del bien individual, tanto o más crucial que la autonomía y la libertad de elección. Por otra parte, algunos advierten sobre los peligros de enseñar deliberación racional sin valores. Si a los niños sólo se los entrena en el arte de ladeliberación –pero no se les da ninguna clase de educación moral sustantiva– se corre el riesgo de formar pequeños sofistas, individuos que utilizarán argumentos morales indistintamente según la circunstancia y conveniencia personal, e incapaces de aprehender la solemnidad de lo que eligen cuando optan entre concepciones de la buena vida.
Por último, desde la perspectiva de un “Estado democrático”, el propósito primario de la educación es la reproducción social consciente del sistema democrático. Esto supone contribuir al desarrollo de las aptitudes y los rasgos de carácter necesarios para que los ciudadanos adultos participen en la toma de decisiones colectivas. En concordancia con esta idea, se considera que la autoridad educativa debe estar repartida entre los distintos actores de la vida democrática: las familias, los docentes, el Estado, los ciudadanos en general, los estudiantes.
El modelo democrático incorpora aspectos positivos de los otros dos modelos y evita algunos de sus problemas. El fin de reproducir la democracia es menos controvertido que el de promover la autonomía. También es más realista, porque no plantea que algo –la libertad de elección– deba maximizarse, sino solo que todos deben poder alcanzar un umbral mínimo –el que define la participación ciudadana activa. Igual que la perspectiva liberal, la perspectiva democrática reconoce el valor de la deliberación y la reflexión crítica. Y a la vez que reconoce el interés legítimo de los padres en la educación moral de sus hijos, deja espacio para la participación del Estado, los docentes y la ciudadanía en general, todos actores de la vida democrática con intereses creados en la educación de los niños de su comunidad política. Sin embargo, exalta la participación democrática como fin y exigencia política más que como un derecho fundamental. Esto, señalan algunos críticos liberales de este modelo, no es menos controversial que postular a la autonomía como fin primario de una buena educación (Brighouse, 2000; Galston, 1993).
Los argumentos a favor y en contra de la enseñanza de religión en las escuelas públicas de Salta que analizaré a continuación, abrevan en estas tres visiones comprensivas sobre la educación (a veces, combinándolas). Antes de pasar a examinarlos, es preciso hacer algunas aclaraciones relativas al caso que nos ocupa. Como vimos más arriba, la normativa vigente en Salta luego de la resolución de la Corte Suprema de la Provincia establece que en las escuelas salteñas de gestión estatal la enseñanza religiosa (1) forma parte de los planes de estudio, (2) se imparte en horario de clase, (3) con el aval de la respectiva autoridad religiosa (4) conforme a la preferencia de los padres, madres o tutores, y (5) de manera optativa. Estos dos últimos puntos, a su vez, implican que las escuelas deben (6) recibir información expresa de las familias respecto de sus creencias religiosas o filosóficas (ateísmo, agnosticismo), (7) separar a los niños de familias no religiosas y (8) ofrecerles una actividad alternativa.
A la hora de ponderar los argumentos a favor y en contra, estas precisiones resultan indispensables. Como vamos a ver, algunos de los argumentos a favor del valor de la educación religiosa no alcanzan para justificar que esta se deba impartir en la escuela pública (mucho menos durante el horario de clase). Algunos otros sólo alcanzan para justificar su pertinencia como objeto de estudio pero no su enseñanza confesional. Al mismo tiempo, la manera en que la ley salteña prevé que se imparta esta educación (conforme a la preferencia de los padres, con contenidos avalados por las autoridades religiosas correspondientes) descarta que esté disponible esta alternativa tanto más aceptable para los laicistas como menos atractiva para los religiosos.
También es pertinente aclarar que el contexto en el que evaluamos la demanda de excluir la religión de las escuelas públicas de gestión estatal es un sistema mixto en el que estas escuelas coexisten con escuelas públicas de gestión privada (mayoritariamente confesionales). Aunque estas últimas no son gratuitas, reciben importantes subsidios del Estado nacional. Por último, otro dato relevante para el análisis es el hecho de que el Estado argentino, conforme a lo que indica el artículo 2° de la Constitución Nacional, “sostiene el culto católico apostólico romano”. Aun la interpretación menos amplia del significado de “sostener” avala diversos beneficios económicos que recibe la Iglesia católica argentina, como los fondos que aprueba cada año el Parlamento a través de la ley de Presupuesto de la Administración Nacional, donaciones de tierras fiscales o exenciones impositivas.13
10En dicho caso, Portillo invocó ante la justicia su condición de católico, y su derecho a profesar libremente su culto (que le prohíbe utilizar armas), luego de ser declarado desertor por negarse a realizar el servicio militar, el cual por entonces era obligatorio por ley. En tal oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo histórico que sentó jurisprudencia, le dio la razón y lo eximió de la obligación.
11 Me refiero a las audiencias públicas convocadas en el marco de la causa por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las que participaron distintos expertos e interesados exponiendo sus puntos de vista en calidad de “amigos del tribunal”. Las audiencias se celebraron los días 16, 17, 30 y 31 de agosto de 2017, y están disponibles en el portal web del Centro de Información Judicial (http://www.cij.gov.ar/inicio.html).
12 Para un desarrollo de este ideal liberal de educación véase el capítulo 5 de Ackerman (1993).
13 En un trabajo de 2016, Marcelo Alegre propone una lectura que, integrando consideraciones de orden histórico, lingüístico y filosófico, respalda una interpretación inusualmente débil del artículo 2 en términos de su vigencia y alcance actuales. Según esta lectura, el artículo no exigiría siquiera el sostenimiento económico de la religión católica. Pero no es la perspectiva dominante hoy.
A favor de incluir educación religiosa en las escuelas es frecuente escuchar que los padres tienen un “derecho” a formar a sus hijos en sus valores. Sin embargo, tan pronto como se intenta justificar tal grado de libertad parental, aparecen los problemas. Invocar un derecho de autodeterminación de los padres no tiene sentido, dado que lo que está en juego es la potestad para determinar a terceros, los hijos. Los derechos parentales tampoco se pueden asimilar a un derecho de propiedad sobre los hijos que los padres pudieran reclamar por el hecho de que los engendraron (Filmer, 2010, p. 48).14 Los niños no son la clase de cosas que puede tenerse en propiedad. Si algo puede acaso justificarse en base a la procreación, son deberes y responsabilidades, antes que derechos.15
Alternativamente, algunos defensores de los derechos parentales proponen concebir a los hijos como “extensiones del yo” de los padres y al derecho de los padres, a formar los valores y planes de vida de los hijos como “extensiones del derecho básico a no ser interferido cuando uno hace esto por uno mismo” (Fried, 1978; Almond, 1991).
Aun cuando esto último pudiera aceptarse –y creo que no– el argumento tendría un alcance mucho menor del que pretende. Justificaría la idea de que existe un derecho a criar a los propios hijos y a mantener una relación especial con ellos (por supuesto, siempre que el bienestar físico y psicológico de los niños esté garantizado). Pero no justificaría una autoridad parental amplia –mucho menos exclusiva– sobre su educación. Una política educativa del Estado que, en contra de la voluntad de los padres, enseña a los niños a evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, o a respetar a las personas diferentes, no amenaza este derecho especial (aunque no exclusivo) de los padres, pues es compatible con la influencia parental y la intimidad del hogar (Brighouse, 2000; Gutmann, 1980). No es claro cómo el derecho parental a mantener una relación íntima con los hijos, y a ejercer influencia sobre ellos, puede dar lugar a un reclamo de que el Estado provea educación religiosa en las escuelas públicas.
Otro principio al que comúnmente recurren los defensores de la educación confesional es la libertad religiosa (Almond, 1991). Se afirma que los padres tienen derecho a ejercer libremente su religión y, por alguna extraña concepción y extensión de este derecho, se concluye que también tienen derecho a que sus hijos aprendan en la escuela la religión de la familia. “La libertad cultural y religiosa de los adultos –sostiene Brenda Almond– debe implicar la libertad para criar a sus hijos de acuerdo con sus propias creencias, aun si para otros, incluso si para la gran mayoría, estas creencias aparentan ser en muchos sentidos irracionales o equivocadas” (1991, p. 200).15
Sin embargo, invocar el principio de libertad religiosa aquí supone varias confusiones. En primer lugar, implica confundir la libertad de los padres con la de los hijos. Considerar que la libertad religiosa de los padres involucra la libertad de imponer a sus hijos una creencia religiosa es desconocer que los niños son personas separadas, con intereses e inclinaciones propios. La visión de que los niños son seres de capacidad limitada, naturalmente sujetos a la autoridad y poder de sus padres, a quienes deben respetar y obedecer de manera incondicional, hoy ha quedado obsoleta.17 Es cierto que por su condición dependiente, los niños de más corta edad no pueden ejercer todos sus derechos de manera plena. Sin embargo, en lugar de considerar que no los tienen, lo más adecuado es entender que se trata de derechos que se encuentran en un estado de tutela temporaria (“rights in trust”) y que respetarlos supone preservar las condiciones para un ejercicio futuro (Feinberg, 1994).
En segundo lugar, el argumento de la libertad religiosa supone una concepción equivocada y sesgada del principio. La concepción es equivocada porque el concepto de libertad religiosa, tal como lo entendemos desde el siglo xvii, es la idea de que el Estado carece de facultades para sancionar a los individuos en razón de sus creencias religiosas (o en razón de no tenerlas en absoluto). Exige al Estado no interferir, no usar la coacción, para favorecer, imponer u obstaculizar cierto credo religioso o filosófico (ateísmo, agnosticismo), pero no lo obliga a prestaciones positivas –y, de hecho, un requisito estándar de neutralidad estatal las prohíbe. No es posible invocar la idea de libertad religiosa para exigir al Estado que financie o que fomente la adhesión a una religión.18
La concepción de la libertad religiosa que presupone el argumento es, además, sesgada, porque no contempla a las personas no religiosas. La variante más inclusiva de la libertad religiosa es la idea de libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia de unos, la mayoría católica salteña, no debería darse al precio de una disminución de la libertad de conciencia de otros –en este caso, de una minoría de agnósticos, ateos y adherentes a otras religiones. Volveré sobre esta idea en la sección que sigue porque considero que el principio de igual libertad de conciencia, lejos de apoyar la inclusión de la religión en las escuelas públicas, es la razón más contundente para rechazarla.
Una tercera idea que se invoca a favor de la educación religiosa es el derecho a la propia cultura y a la identidad. Se afirma que la cultura juega un papel crucial en la definición de la personalidad de los individuos y se infiere que los individuos tienen un derecho a definir su identidad en el marco de una cultura propia, familiar o comunitaria.
Una concepción liberal tradicional de este derecho implica que más allá de lo importante que pueda ser subjetivamente para las personas, no le corresponde ningún estatus moral especial al considerar las obligaciones del Estado para con las personas. Las personas tendrían un derecho a la cultura pero sólo en el sentido débil de que el Estado no debería ejercer coerción para que se adopte o se desaliente una cultura. Por otra parte, desde esta perspectiva liberal estándar, se supone que la protección de las culturas, incluso de las minoritarias, está dada por el marco universal de los derechos humanos. Algunos liberales advierten que el enfoque de los derechos humanos puede resultar insuficiente en ciertos casos, y aceptan que el Estado debería tomar un papel activo en defensa de culturas especialmente desfavorecidas, que corren peligro de desaparecer, mediante el reconocimiento de “derechos específicos de grupo” (Kymlicka, 1995, pp. 1-6). Defensores más radicales del derecho a la identidad consideran que garantizar este derecho implica mucho más que la no interferencia y el reconocimiento político. Supone que el o los grupos mayoritarios deben reconocer el modo de vida de las culturas minoritarias, y que el Estado, a través de sus instituciones, debe promover su florecimiento. Desde esta óptica, el derecho a la propia cultura puede conllevar incluso la exigencia de que se redistribuyan recursos de los miembros de culturas “seguras” para reforzar la preservación de las culturas más “frágiles”, y que se conceda a estas últimas ciertos privilegios o ayudas especiales (Margalit y Halbertal, 2004).
Sin embargo, ni siquiera esta última interpretación del derecho a la cultura alcanza para defender la inclusión de la religión católica en las escuelas estatales salteñas. De hecho, más bien va en contra de esta posición. En Salta la gran mayoría de la población profesa la fe católica, por lo que el catolicismo no es en absoluto una cultura frágil que requiera de un apoyo positivo del Estado para su preservación. En todo caso, es la identidad no religiosa la que estaría amenazada.
Muchos alegan que las normas vigentes en Salta fueron sancionadas democráticamente y expresan la voluntad de una mayoría (católica), lo que les otorga legitimidad. Pero esto es desconocer la lógica de los derechos individuales. Las leyes sancionadas por una mayoría, incluso cuando no conlleven una hostilidad deliberada hacia las minorías, pueden resultar lesivas si ignoran las cargas especiales que deben enfrentar estas últimas. Por otra parte, el argumento supone dos conceptos peligrosos sobre la democracia: que cualquier cosa decidida por canales democráticos es justa, y que la voluntad general nunca se equivoca. La democracia no es ni un procedimiento que arroja per se resultados legítimos, ni tampoco un medio infalible para llegar a decisiones justas. La historia proporciona ejemplos abundantes –algunos de ellos, trágicos– de cómo, la regla de la mayoría puede dar lugar a resultados antidemocráticos. Para evitar que esto ocurra, las democracias deben incorporar principios que oficien de límites a la autoridad democrática.
Algunos invocan el principio de igualdad de oportunidades. Sostienen que todos los niños, sin importar su condición social y posibilidades económicas, deberían tener las mismas chances de recibir una educación acorde con las creencias de sus padres. Si la educación religiosa sólo se imparte en escuelas de gestión privada, queda reducida a un privilegio de los sectores sociales con capacidad para afrontar el costo de una cuota escolar.
Sin embargo, el razonamiento es tramposo. En Argentina es posible recibir educación religiosa gratuita fuera del ámbito escolar, con sólo recurrir a las congregaciones religiosas. De hecho, y dejando de lado la polémica sobre si esto es correcto, la Iglesia católica recibe fondos públicos que le permiten sostenerse con holgura y difundir su prédica. En verdad, el argumento de la igualdad de oportunidades de los sectores menos aventajados funciona mucho mejor a la inversa, esto es, para justificar que la enseñanza religiosa se mantenga fuera de las escuelas de gestión estatal. Para los niños de familias desaventajadas las escuelas del Estado representan muchas veces la única opción asequible. Si no existieran escuelas laicas gratuitas, los niños de estas familias se verían obligados a recibir un trato diferencial basado en su opción de conciencia por el solo hecho de ser pobres, lo cual sería doblemente injusto. Lo mismo vale para los niños de sectores sociales vulnerables que profesan religiones minoritarias.
Otro argumento recurrente a favor de la enseñanza religiosa se funda en señalar la importancia de una “educación en valores” y el derecho a una formación “integral” de la persona que contemple su dimensión espiritual. Sin embargo, excluir la educación religiosa de las escuelas estatales no implica renunciar a una educación moral común. Al menos hasta cierto punto, es posible argumentar y llegar a acuerdos en un espacio moral compartido aun cuando no estemos de acuerdo sobre verdades religiosas fundamentales. Para contribuir a la construcción de este espacio moral compartido, las escuelas públicas, privadas y estatales, contemplan una educación cívica democrática: un conjunto de valores, hábitos y formas de pensar que apoye la deliberación democrática y que sea compatible con una amplia variedad de creencias religiosas y filosóficas. Valores como la tolerancia, la civilidad, la cooperación social o el respeto por la ley, pueden ser objeto de un consenso superpuesto entre laicos y religiosos (Rawls, 1995, p. 189).
Es cierto que existen maneras muy variadas de enseñar educación cívica. En torno a esto hay una discusión tan compleja como la relativa a la educación religiosa que no puedo abordar en este trabajo.19 Pero para anticiparme a posibles objeciones, creo que vale la pena distinguir al menos entre una educación cívica entendida como “religión civil”, centrada en el culto a los símbolos y “padres fundadores” de la patria, y una educación cívica democrática que promueve la reflexión crítica y deja espacio para las disidencias sobre la historia y las instituciones sociales y políticas. Mientras que la primera puede ser fácilmente cuestionada, tanto por su carácter dogmático, como por su incompatibilidad con otras creencias religiosas,20 la segunda puede ofrecer un marco adecuado para una educación moral común.
A favor de la educación religiosa también se suele señalar que la religión es una parte ineludible de la historia y la cultura universales y que sin ella nuestra comprensión de lo que somos quedaría irreparablemente desgarrada. ¿Cómo entender el arte gótico, o procesos como la Gloriosa Revolución inglesa o la conquista de América, sin la religión? La dosis de verdad que encierra este planteo es difícil de negar. Sin embargo, una vez más el argumento prueba menos de lo que pretenden quienes lo invocan: alcanza para justificar que la religión se enseñe de manera neutral y objetiva, con una distancia crítica, pero no como dogma. De hecho, la religión como fenómeno cultural es un contenido que ya aparece, de modo transversal, en el currículum oficial de todas las provincias argentinas, aun de aquellas cuyas leyes educativas son expresamente laicas. En asignaturas como historia, arte, música, literatura o filosofía, la religión es, en efecto, insoslayable. Pero este argumento no justifica la enseñanza confesional de la religión en la escuela pública, modalidad bajo la que se enseña en las escuelas salteñas de acuerdo con la normativa vigente.
Otra consideración corriente a favor del sistema educativo salteño es un argumento localista o tradicionalista, que apela a la importancia de respetar usos y costumbres fuertemente enraizados en la cultura popular de la provincia. Pero este argumento es conservador en un sentido negativo. Cuando una práctica es injusta, el hecho de que se encuentre arraigada en la tradición no proporciona razón alguna para tolerarla o preservarla. Más bien ocurre todo lo contrario: cuanto más naturalizada esté la injusticia, tanta más resolución y tanto más esfuerzo crítico habrá que destinar a desterrarla. Así ocurre, por ejemplo, con la violencia de género, la homofobia y otras prácticas tan naturalizadas como inaceptables. Curiosamente, una variante de este argumento localista es un argumento cosmopolita que apela a los usos corrientes (o a la legislación vigente) en otros países del mundo. Se sostiene que la inclusión de la religión en las escuelas públicas es una “tendencia mundial” y que, en consecuencia, nuestro país debería considerarla. Obviamente, este argumento enfrenta la misma objeción que su contraparte localista: si algo es injusto, el hecho de que esté extendido no lo vuelve aceptable.
Por último, también existen defensas liberales de la educación religiosa basadas en el “derecho de los niños a un futuro abierto” (Feinberg, 1994, pp. 76-97). Se señala que la educación debe aspirar a ampliar el horizonte cultural que los padres pueden o están dispuestos a ofrecer a sus hijos, de modo tal que los niños vean preservado su derecho a elegir por sí mismos cuando sean adultos. Entre otras cosas, esto requiere el contacto con la mayor cantidad y variedad posible de influencias (Feinberg, 1994, p. 85; Ackerman, 1993, p. 189).
Sin embargo, esta no es la clase de educación religiosa que contempla el sistema vigente en la provincia de Salta. El argumento liberal sobre el derecho de los niños a un futuro abierto justifica el estudio de múltiples religiones en simultáneo. Ackerman no propone que estas múltiples visiones deban transmitirse de manera objetiva. Por el contrario, reconoce que
todo niño tendrá ante sí educadores concretos, con los más diversos talentos, pasiones y creencias. Ciertamente, muchos (…) estarán seguros de que las lecciones que enseñan, tanto mediante acciones como con palabras, representan la verdad para la humanidad. Tal intolerancia puede ser a menudo pedagógicamente útil, en tanto y cuanto no se permita que envuelva al niño durante demasiado tiempo. A veces será mejor para el niño evaluar la fuerza de una cultura cuando es introducida por defensores entusiastas (Ackerman, 1993, p. 193).
Pero si la objetividad no es posible –ni quizás, como sugiere la cita, deseable– sí se requiere una cuidadosa variedad. En este sentido, la enseñanza confesional de una religión elegida por los padres va totalmente en contra del espíritu que anima propuestas como la de Feinberg o Ackerman.
14 Aunque Robert Filmer es el referente canónico, esta concepción “propietarista” de la parentalidad tiene defensores en la actualidad. Ian Narveson, Barbara Hall o Hillel Steiner son algunos ejemplos.
15 Esto ya fue expuesto con claridad notable por John Locke, en el capítulo del Ensayo sobre el gobierno civil que dedica a distinguir el poder paternal del poder político (Locke, 2005, §65).
16Tomo la cita de Almond porque es clara su posición respecto de que la libertad religiosa de los adultos comporta la libertad de transmitir su religión a sus hijos. Sin embargo, la autora no defiende, al menos no de manera explícita, que la educación religiosa deba imponerse en las escuelas públicas (aunque sugiere que la educación pública debería perder en “homogeneidad” y ganar en descentralización). Además, rechaza que el Estado la financie o la subsidie (1991, p. 201).
17Para una interesante reflexión crítica sobre los nuevos paradigmas de la infancia moderna y los cambios en la relación entre generaciones (padres e hijos, maestros y alumnos), véase Narodowski (2016).
18 En la sección siguiente amplío esta idea.
19 Ver, por ejemplo, Gutmann (2001, pp. 136-39) y Galston (1993, pp. 99-111).
20 Los Testigos de Jehová, por ejemplo, se niegan a rendir culto a la bandera y otros símbolos nacionales. El fundamento de esta actitud es el capítulo 20 del Éxodo de la Biblia, el cual advierte a los creyentes que no deben “saludar haciendo reverencias ni inclinarse ante cualquier imagen, estatua o ídolo” que represente dioses falsos (Gullco, 2016, p. 89).
Algunos argumentos frecuentes en contra de la educación religiosa en la escuela pública son argumentos en contra de la educación religiosa (y, en definitiva, en contra de las religiones). Por ejemplo, hay quienes argumentan que la educación religiosa en las escuelas públicas vulnera el derecho de niñas y niños a aprender o a recibir una educación “de calidad”. Según este planteo, el carácter dogmático de la enseñanza religiosa atenta contra el objetivo básico de cualquier sistema educativo de desarrollar el sentido crítico de los niños:
La convicción de que es importante creer esto o aquello, incluso aunque una investigación libre no apoye la creencia, es común a casi todas las religiones (…) La consecuencia es que las mentes de los jóvenes no se desarrollan y se llenan de hostilidad fanática hacia los que tienen otros fanatismos y, aun más virulentamente, hacia los contrarios a todos los fanatismos. El hábito de basar las convicciones en la prueba y de darles sólo ese grado de seguridad que la prueba autoriza, si se generalizase, curaría la mayoría de los males que padece el mundo” (Russell, 1984, p. 14).
En conexión con lo anterior, también se considera que, al afectar la capacidad para la deliberación racional, la educación religiosa significa un obstáculo para una educación ciudadana liberal y democrática. En esta línea, Gutmann pronostica que “el resultado indirecto –si no el directo–, de enseñar religión en las escuelas públicas podría ser el de restringir la deliberación racional entre personas que adoptan distintas formas de vida” (2001, pp. 135-136).
Aunque no completamente equivocadas, estas consideraciones sí me parecen algo exageradas. Es cierto que hay fundamentalismos, pero también es cierto que se trata de expresiones religiosas relativamente marginales que no deben identificarse con el todo. Como señala Shelley Burtt en su “defensa liberal de una educación iliberal”,21a menudo el liberalismo laicista, cegado por sus prejuicios hacia las personas religiosas, interpreta los recelos de los padres religiosos hacia la educación laica como recelos hacia el pensamiento crítico, como síntomas de una actitud dogmática –cuando no directamente irracionalista– que socava las propias bases de la democracia. Sin embargo, muchas veces el rechazo de una educación laica responde menos a un desprecio por la racionalidad, que a un deseo de dar a los propios hijos un sentido de la trascendencia, de lo espiritual, o herramientas para vivir una vida recta (Burtt, 1994, p. 63). De hecho, la mayoría de las personas religiosas lleva una vida ciudadana tan razonable (o tan irresponsable) como la de cualquier ateo o agnóstico.22Aunque sin dudas el tema merece un análisis más profundo, sospecho que se va un poco rápido al afirmar el carácter siempre irracional de la religión23–lo mismo que al dar por descontado el carácter no dogmático y racional de toda la educación laica.
Por otra parte, también existen razones políticas de orden pragmático para no acudir a este tipo de argumentos. Es habitualmente contraproducente aproximarse a las personas religiosas de este modo (Nussbaum, 2002, p. 243). Al insistir en una posición hostil hacia las religiones, algunos defensores de la educación laica a menudo comprometen innecesariamente sus propias metas políticas. Abandonan el terreno argumental donde está su lado fuerte, y se adentran en controvertidos temas metafísicos y epistemológicos. Si queremos argumentos en contra de la educación confesional en las escuelas públicas que sean capaces de lograr amplia aceptación, no vendrán del laicismo más antirreligioso.
En mi opinión, las razones más contundentes para objetar que se enseñe religión en las escuelas públicas provienen de los principios de igualdad y de libertad de conciencia, y del derecho a la intimidad. Se trata de principios suficientes y no sectarios que pueden definir un punto de acuerdo entre laicos y religiosos y que, al mismo tiempo que mantienen a la enseñanza religiosa fuera de la escuela pública, exigen que se la permita en escuelas privadas (eventualmente, también pueden justificar tratos especiales para niños religiosos dentro de la escuela pública, como la eximición de saludar a la bandera).
Irónicamente, el principio que mejor sustenta el laicismo de la educación pública, la libertad de conciencia, surge de la religión. Mucho después de que el cristianismo se consolidara como religión hegemónica con una doctrina oficial, con la reforma protestante y la posterior aparición de grupos marginales dentro del protestantismo, perseguidos tanto por católicos como por luteranos y calvinistas, aparecen los primeros planteos en defensa de la libertad religiosa. Así, de la mano de grupos religiosos como los anabaptistas o los cuáqueros, se inicia una tradición contraria a la interferencia del Estado en temas religiosos y a la utilización de la violencia estatal para imponer credos religiosos particulares. Los primeros argumentos a favor de la libertad de creencia se fundaban en que la persecución por razones religiosas era contraria a la doctrina cristiana, que se concebía como basada en el amor al prójimo. En cambio, para una generación posterior de partidarios de la libertad religiosa, esta se fundaría en argumentos de tipo secular (Gullco, 2016, pp. 43-56). De este modo, como una evolución de la idea teísta de libertad religiosa, se forja la idea más inclusiva de “conciencia”, una facultad con la que cada ser humano, de modo religioso o no religioso, indaga sobre las bases éticas de la vida y su sentido último. Como señala Ronald Dworkin, una vez que abandonamos el tradicional concepto teísta de la libertad de conciencia, “ya no podemos pensar consistentemente (…) que la religión es especial y que otras elecciones éticas fundamentales pueden ser sometidas válidamente a la decisión colectiva” (Dworkin, 2011, p. 376).
La conciencia es una facultad frágil, vulnerable, que la legislación y las instituciones fácilmente podrían violar. Respetar a los seres humanos implica proteger esa facultad de un modo igualitario e imparcial. Por este motivo,
la libertad de conciencia es incompatible con el establecimiento de un culto oficial (…) la libertad de conciencia no es igualitaria cuando el Estado postula que una ortodoxia religiosa en particular es la visión religiosa que nos define como nación. Aun cuando tal ortodoxia no sea impuesta coercitivamente, dicha declaración crea un grupo de pertenencia y uno de exclusión: afirma que una religión es la verdadera religión de la nación y que las otras no lo son (Nussbaum, 2010, p. 15).
En defensa del sistema de educación religiosa en las escuelas públicas vigente en Salta, muchos alegan que no es coercitivo porque los niños de familias no religiosas pueden solicitar ser eximidos de las clases de religión. Sin embargo, como advierte Nussbaum en el pasaje citado, que el Estado apoye un tipo particular de religión inevitablemente trae aparejado un desamparo, pues crea un grupo de pertenencia y otro de no pertenencia. De este modo, las opciones de conciencia no religiosas dejan de tener el mismo estatus positivo que las opciones de conciencia religiosas, y pasan a ocupar el lugar de la carencia, lo marginal y disidente, lo simplemente tolerado. Este carácter inherentemente discriminatorio del sistema queda en evidencia a partir de los propios procedimientos que se requieren para su implementación.24En efecto, el carácter “optativo” del sistema supone, en primer lugar, que los padres hagan pública información sensible e íntima, vinculada con la moral privada, como es la preferencia religiosa (o no religiosa) de la familia. Por si esto fuera poco, la obligación de revelar convicciones íntimas, en sí misma reprochable, es utilizada luego como insumo para una segregación de los niños por religión (un grupo permanece en el aula, otro la abandona) y un trato diferenciado por parte del Estado.
El cumplimiento del principio de igualdad también debe evaluarse con mucho cuidado desde las perspectivas de género y de la diversidad sexual. Cualquier práctica educativa que sirva para restringir la calidad o cantidad de educación recibida por las niñas en relación a la recibida por los niños, es sexista (Gutmann, 2001, p. 144). Según esta definición, la oposición católica a informar sobre anticoncepción en las escuelas (o, peor aún, la disposición a presentarla de manera negativa, como algo pecaminoso) es una política sexista, pues se trata de información que muchas niñas y adolescentes podrían utilizar, por ejemplo, para evitar embarazos no deseados y permanecer así más tiempo en la escuela (tanto tiempo como sus compañeros varones). Las oportunidades educativas generales de los varones se ven menos afectadas por la falta de esta información, aunque la calidad de su propia educación también se vea disminuida (Gutmann, 2001, p. 144).
El carácter sexista de la educación católica se puede ilustrar con otros ejemplos. Consideremos la distribución de la autoridad al interior de la Iglesia católica, donde los cargos jerárquicos están vedados a las mujeres, los rígidos roles de género y la subordinación de la mujer implicados en la concepción cristiana de la familia, o el impacto que tiene la exaltación de virtudes como el perdón, la abnegación, o la idea de que el sufrimiento es redentor, para el problema de la violencia doméstica hacia las mujeres (Becker, 1992, pp. 459-469). Si la escuela pública incorpora la enseñanza de la religión católica, el Estado toma partido por una doctrina que no trata a las mujeres como iguales. Como marca Gutmann, el problema democrático con ello no radica sólo en el contenido sexista de la lección –los hombres mandan a las mujeres, y hay roles que es deseable que las mujeres no ocupen, o que no son capaces de ocupar–, sino además en su naturaleza represiva: la lección refuerza la aceptación acrítica de un conjunto establecido de estereotipos y el rechazo irreflexivo de alternativas razonables y posibles, por lo que empobrece la deliberación entre concepciones alternativas del bien.
Conclusiones igualmente contrarias a la inclusión de la religión católica en la escuela pública se siguen si se adopta la perspectiva de la diversidad sexual. ¿Qué chances tendrá un niño o una niña de definir su sexualidad con libertad en una escuela donde recibe el mensaje de que sus preferencias o inquietudes en materia sexual son pecados y desviaciones que debe reprimir u ocultar? Esta perspectiva también pone en cuestión la idea de que es posible llevar una vida buena sin una educación que facilite la autonomía. Aunque pueda no ser así en todos los casos, algunos individuos, por su propia constitución subjetiva (por ejemplo, por su orientación sexual), no podrán llevar una vida buena si no se les brindan herramientas para salir de su cultura primaria. Pensemos en un niño homosexual que crece en una familia y en una comunidad en la que las normas religiosas prohíben la homosexualidad. Este niño tendrá mucho menos oportunidades de vivir una buena vida que otros niños cuyas subjetividades encajan mejor en los patrones culturales de la familia o de la comunidad de pertenencia (y, de hecho, probablemente no tenga ninguna). Esta desigualdad de oportunidades constituye a todas luces una injusticia. En este sentido, como señala Harry Brighouse, quizás no sea necesario comprometerse con la afirmación de un valor intrínseco de la autonomía para sostener que una educación que facilite la libre elección entre concepciones alternativas del bien es una exigencia de justicia (2000, p. 73-74).25
Reconocer que el Estado no debería promover activamente una visión religiosa que, al menos en su versión dominante, es patriarcal, no implica adoptar una perspectiva inherentemente antirreligiosa según la cual las religiones no son más que un conjunto de supersticiones que perjudican a la humanidad. Es evidente que para muchas personas la religión es fuente de bienes muy preciados: una guía en la búsqueda de un sentido profundo para la vida, un consuelo ante la pérdida de seres queridos o frente a la idea de la propia muerte, una fuente de pertenencia comunitaria. Así como históricamente ha estado ligada a innumerables casos de opresión e injusticia, también es posible encontrarla asociada a movimientos de emancipación.26 Esta valoración matizada de la religión puede apoyar la idea de que el Estado debería permitir la existencia de escuelas confesionales con reconocimiento oficial. Sin embargo, también creo que la tensión que existe entre la mayoría de las religiones hegemónicas y la igualdad de las mujeres y de las personas LGBTIQ es un elemento de juicio que se suma a los ya mencionados en esta sección para considerar que el Estado no debería ofrecer educación religiosa confesional en la escuela pública.
Dijimos que la mejor garantía de que se respeten la igualdad y la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y ciudadanas es la neutralidad del Estado en materia religiosa. ¿Pero qué significa exactamente la exigencia de que el Estado se mantenga neutral frente a las creencias religiosas, filosóficas o morales de sus ciudadanos? La pregunta no es para nada ociosa. En el marco de la tradición liberal, el requisito de neutralidad estatal ha sido definido de maneras muy diversas (Rawls, 1995, p. 186). Una primera distinción es la que se puede trazar entre una neutralidad “procedimental” y una neutralidad no procedimental. La neutralidad procedimental es un requisito especial que se aplica a las razones que pueden invocarse en apoyo de una política pública. Exige que las instituciones y políticas púbicas se justifiquen “sin apelar a la supuesta superioridad intrínseca de alguna concepción particular de la buena vida” (Larmore, 1987, p. 44). Es evidente que cuando lo que está en discusión es si incluir educación religiosa en las escuelas de gestión estatal, el problema excede lo procedimental: sea como fuere que se justifique esta inclusión, la política podría violar el requisito de neutralidad por su propio contenido, esto es, por sus objetivos o por sus resultados. Sin embargo, el requisito de neutralidad procedimental no deja de ser relevante aquí. Después de todo, se puede apoyar la religión en base a razones neutrales y, a la inversa, también es posible defender el laicismo en base a razones (por ejemplo, religiosas) que violan el requisito de neutralidad:
Un ejemplo de política que satisface la neutralidad de procedimiento pero no la de objetivos sería una política por la que el Estado establece una religión como religión oficial pero no sobre la base del juicio de que esta religión que se promueve es intrínsecamente superior a las rivales sino sobre la estimación de que promover esta religión facilitará el mantenimiento de la paz civil. Un ejemplo de una política que satisfaría la neutralidad de procedimiento pero no la de objetivos sería una política de amplia tolerancia religiosa que apunta a no favorecer ninguna religión por sobre otra y que se justifica por apelación a la idea de que el cuaquerismo es la verdadera religión y a que la doctrina del cuaquerismo incluye el principio de que debería haber una amplia tolerancia religiosa y ningún sesgo del Estado a favor de una religión en particular (Arneson, 1990, pp. 218-9).
A su vez, entre las concepciones no procedimentales de la neutralidad es posible distinguir tres variantes: neutralidad “de oportunidades”, “de objetivos” y “de efectos”. La neutralidad de oportunidades exige que el Estado asegure a todos los ciudadanos iguales oportunidades de promover cualquier concepción del bien libremente afirmada por ellos (Rawls, 1995, p. 187). La neutralidad de efectos o influencias es más ambiciosa: requiere que el Estado se abstenga de realizar cualquier actividad que aumente la probabilidad de que los individuos acepten una doctrina particular en detrimento de otras (a no ser que se tomen simultáneamente medidas que anulen, o compensen, los efectos de las políticas que así lo hagan) (Rawls, 1995, p. 188).
Tanto la neutralidad de oportunidades como la de efectos o influencias son desechadas por la mayoría de los defensores de la neutralidad. La de oportunidades es demasiado amplia: exige que el Estado liberal se mantenga neutral frente a concepciones del bien que pueden ser incompatibles con los principios políticos de justicia (por ejemplo, concepciones racistas). Por su parte, la neutralidad de efectos es demasiado restrictiva. Como señala Rawls,
resulta imposible que la estructura básica de un régimen constitucional no tenga importantes efectos e influencias respecto a qué doctrina comprensiva dure y gane adherentes a través del tiempo; y es inútil intentar contrarrestar estos efectos e influencias, o incluso valorar, para propósitos políticos, cuán profundas e invasoras serán estas doctrinas (Rawls, 1995, p. 188).
En cambio, la mayoría de los autores liberales coinciden en que se puede y se debe aspirar a una neutralidad de objetivos. Según esta concepción, un Estado es neutral si se abstiene de llevar adelante acciones que tengan como meta favorecer o promover cualquier doctrina comprensiva particular en detrimento de otras (Rawls, 1995, p. 187-8). Si el Estado incluye la enseñanza de la religión en la escuela pública como parte de los planes de estudio y dentro del horario de clase, favorece las creencias de unos ciudadanos, los religiosos, en detrimento de las creencias de otros: los agnósticos, los ateos y los adherentes a religiones minoritarias cuya inclusión en el plan de estudios oficial puede ser, como mínimo, improbable. En este sentido, el sistema vigente en Salta viola el requisito de neutralidad de objetivos que mejor garantiza la igual libertad de conciencia de los ciudadanos.
21Mi afirmación de que la política educativa actualmente vigente en Salta viola el principio liberal de neutralidad estatal no implica afirmar ni negar su inconstitucionalidad. Dejo a los juristas la tarea de determinar si nuestra carta magna comprende una exigencia de neutralidad y, en caso de que sí, cuál de todas las concebibles.
22Esto no significa reducir las objeciones al sistema salteño a un mero problema de implementación. El sistema es intrínsecamente injusto, y aunque fuese implementado de manera óptima (cosa que, por el momento, no se ha logrado) continuaría siendo objetable por su incompatibilidad con los principios de igualdad, de libertad de conciencia, y de respeto a la intimidad.
23 Harry Brighouse desarrolla este “argumento instrumental” a favor de una “educación facilitadora de autonomía” en el capítulo 4 de School Choice and Social Justice (2000).
24Por ejemplo, en Estados Unidos las religiones fueron fuentes primarias del abolicionismo y del movimiento por los derechos civiles. En Chile, la Vicaría de la Solidaridad fue fundamental en la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet y la defensa de los derechos humanos.
25 En su trabajo, Burtt no argumenta a favor de la educación religiosa en la escuela pública sino a favor de un principio de deferencia parental que habilite lo que se conoce como “opt out”, la exención de algunos niños de prácticas, contenidos o materiales de estudio que forman parte de la enseñanza oficial pero que, a juicio de sus padres, violentan las creencias religiosas o morales de las familias.
26 Si fuera cierto que la cultura religiosa es incompatible con la cultura democrática, entonces la educación religiosa no sólo debería ser eliminada de las escuelas públicas; también debería ser prohibida en las de gestión privada. Pues entonces los padres que envían a sus hijos a escuelas religiosas reconocidas por el Estado serían, o una virtual amenaza para la continuidad democrática o, en el mejor de los casos, una suerte de aprovechados educacionales, quienes gozando de los beneficios de una educación tolerante y racional extendida, no participarían de sus “costos”. Esta política prohibicionista podría considerarse reñida con la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa.
27 Apartarse de pautas seculares de razonamiento no siempre implica ausencia de razonamiento. Creo que en la teología puede encontrarse evidencia a favor de esta consideración.
A lo largo de este trabajo me propuse dos objetivos. Por un lado, procuré poner de relieve las difíciles cuestiones filosófico-políticas y filosófico-educativas que subyacen al caso Castillo. Como vimos, en el debate se ponen en juego diferentes concepciones sobre cuestiones también diversas: la distribución adecuada de la autoridad educativa, los fines de una buena educación, el significado, la distribución y las demandas concretas que plantea la idea de “libertad religiosa”, y la manera en que el Estado debería actuar respecto de las creencias religiosas, filosóficas y morales de sus ciudadanos. Incluso adoptando una perspectiva liberal neutralista, subsiste la pregunta de cómo entender esta exigencia de neutralidad y qué implicancias concretas conlleva cada una de las posibles interpretaciones para este asunto particular. Lejos de empantanar la discusión, ahondar en el trasfondo filosófico puede contribuir a una mejor comprensión de las dificultades para lograr un acuerdo suficientemente amplio sobre el tema. Por un lado, una vez que se despliegan las diversas aristas involucradas en el problema, quizás nos veamos menos inclinados a atribuir esas dificultades a la mala voluntad o a la pobreza intelectual de la parte rival. Por otro lado, las posiciones en debate ya no pueden simplificarse tan fácilmente bajo la antinomia “laicos versus religiosos”, y nuevos entendimientos podrían asomar como posibles.
En segundo lugar, reconociendo la conflictividad inherente al asunto bajo discusión, y tomando en cuenta las condiciones que este reconocimiento impone sobre las razones que pueden ofrecerse para su resolución, tomé partido por el carácter necesariamente laico de la educación pública. La argumentación procedió en dos partes complementarias. Por un lado, repasé y critiqué los principales argumentos a favor de incluir educación religiosa en la escuela pública. Si mi evaluación es plausible –y si no he pasado por alto ningún argumento verdaderamente concluyente– espero haber mostrado que no existen razones que justifiquen incluir la enseñanza confesional de religión católica en las escuelas públicas. Por el otro lado, también desarrollé un argumento positivo a favor del carácter laico de la educación. Según sostuve, para proteger la libertad de conciencia de laicos y religiosos, es necesario que el Estado mantenga cierta neutralidad respecto de las concepciones del bien de sus ciudadanos. Esto, a su vez, implica dos cosas. Primero, que el Estado no haga nada que suponga promover las creencias de unos, los religiosos, a expensas de la de los otros, los no creyentes. Segundo, que el Estado justifique el carácter laico de la educación pública sobre la base de principios que resulten aceptables por unos y otros. Como intenté mostrar, los principios de libertad de conciencia y de igualdad pueden proporcionar una base suficientemente firme para estas metas.
Ackerman, B. (1993). La justicia social en el Estado liberal. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Alegre, M. (2016). Igualdad y preferencia en materia religiosa. El caso argentino. Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho, 45, 83-112.
Almond, B. (1991). Education and Liberty: Public Provision and Private Choice. Journal of Philosophy of Education, 25(2), 193-202.
Arneson, R. (1990). Neutrality and Utility. Canadian Journal of Philosophy, 20(2), 215-240.
Becker, M. E. (1992). The Politics of Women's Wrongs and the Bill of 'Rights': A Bicentennial Perspective. University of Chicago Law Review, 59, 453-517.
Brighouse, H. (2000). School Choice and Social Justice. Oxford / New York: Oxford University Press.
Burtt, S. (1994). Religious Parents, Secular Schools. A Liberal Defense of an Illiberal Education. The Review of Politics, 56, 51-70.
Dworkin, R. (2011). Justice for Hedgehogs. London: Harvard University Press.
Feinberg, J. (1994). The Child´s Right to an Open Future. En J. Feinberg. Freedom and Fulfillment: Philosophical Essays (pp. 76-97). Princeton / New Yersey: Princeton University Press.
Filmer, R. (2010). Patriarca o el poder natural de los reyes. Madrid: Alianza.
Fried, C. (1978). Right and Wrong. London: Harvard University Press.
Galston, W. (1993). Educación cívica en el Estado liberal. En N. L. Rosenblum (Ed.). El liberalismo y la vida moral (pp. 99-111). Buenos Aires: Nueva Visión.
Gullco, H. V. (2016). Libertad religiosa. Aspectos jurídicos. Buenos Aires: Didot.
Gutmann, A. (1980). Children, Paternalism, and Education: A Liberal Argument. Philosophy and Public Affairs, 9(4), 339-358.
Gutmann, A. (2001). La educación democrática. Una teoría política de la educación. Barcelona: Paidós.
Jefferson, T. (1999). Letter to Judge Spencer Roane. En T. Jefferson. Political Writings (pp. 376-380). Cambridge: Cambridge University Press.
Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. New York: Oxford University Press.
Larmore, C. (1987). Patterns of Moral Complexity. Cambridge: Cambridge University Press.
Locke, J. (2005). Ensayo sobre el gobierno civil. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes - Prometeo.
Lomasky, L. (1987). Persons, Rights, and the Moral Community. New York: Oxford University Press.
Margalit, A.; Halbertal, M. (2004). Liberalism and the Right to Culture. Social Research; 61, 491-510.
Narodowski, M. (2016). Un mundo sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores. Buenos Aires: Debate.
Nussbaum, M. (2002). Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona: Herder.
Nussbaum, M. (2011). Libertad de conciencia. El ataque a la igualdad de respeto. Buenos Aires: Katz.
Rawls, J. (1995). Liberalismo político. México: Fondo de Cultura Económica.
Russell, B. (1984). Por qué no soy cristiano y otros ensayos sobre asuntos relacionados con la religión. Buenos Aires: Sudamericana.
Schrag, F. (1998). Diversity, Schooling and the Liberal State. Studies in Philosophy and Education, 17, 29-46.
Walzer, M. (1993). Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad. México: Fondo de Cultura Económica.