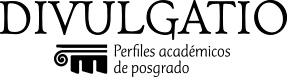Especialización en Biocatálisis y Biotransformaciones
Elizabeth Lewkowicz Matías NóbileHasta hace unos años, la industria química no incluía en sus planes el uso de sistemas biológicos, sin embargo, los graves problemas ambientales que comenzaron a aparecer promovieron la búsqueda de alternativas limpias a las metodologías clásicas. Así, los procesos que involucran biocatálisis comenza¬ron a jugar un importante rol no sólo por la biodegradabilidad de los biocatalizadores, sino porque se gasta menos energía, se producen pocos productos secundarios y residuos de menor toxicidad.
No siempre es simple explicar qué es la biocatálisis desde ese punto: qué cosa es. Quizás sea más fácil comprender el alcance e implicancias que tiene al tener en cuenta que sin biocatálisis -el uso de catalizadores naturales en procesos químicos– cosas tan básicas como la cerveza y el queso no existirían. Pero la biocatálisis cobra vital importancia y acrecienta su valor en la investigación, desarrollo y producción de principios activos farmacéuticos, productos químicos, soluciones ambientales e inclusive en la industria cosmética. Los biocatalizadores son parte integrante de muchas aplicaciones biotecnológicas, aunque no parezca que lo son.
Podría decirse que, desde los tiempos en que los antiguos chinos y japoneses fabricaban bebidas alcohólicas y ali¬mentos derivados de la soja hasta llegar al siglo XIX, no hubo grandes avances. En el año 400 a.c. se describe en la Ilíada de Homero la producción de queso agitando la leche con un palo proveniente de una higuera (mediante esta acción se libera una proteasa, Ficina, que coagula la leche). La leche se almacenaba en bolsas hechas con estómagos de terneras recién sacrificadas, y se convertía en una sustancia semisólida, cuya compresión originaba un material más seco y más conveniente de almacenar: el queso.
En 1814 se demostró que una infusión de avena era capaz de producir un azúcar fermentable a partir de la leche. Gay-Loussac postuló para ese entonces una de las teorías más aceptadas, que incluía la formación espontánea de organis¬mos: la "Generatio Spontanea". Pero su reinado fue bas¬tante corto, ya que en 1862, Pasteur dio por tierra con todas las hipótesis demostrando que las fermentaciones siempre dependían de una inoculación de microorganismos. Parale¬lamente, Wagner describió en 1857 dos tipos de fermentos distintos, uno formado por cuerpos organizados (claramente vivos) y otro no organizado de composi¬ción proteica, "tal como en un cuerpo en descomposición". Y fue Kühneen 1878 quien denominó a este segundo grupo de fermentos: enzimas.
En este período temprano y, casi alquímico de la biocatálisis, fueron
observadas y reportadas muchas conversiones enzimáticas. Unas de las
primeras fueron de Pasteur, quien en 1858 utilizó un hongo, el Penicillium
glaucum, para obtener L-tartrato de amonio a partir de la mezcla racémica
del mismo y en 1864 convirtió etanol en ácido acético (vinagre) utilizando
la bacteria Acetobacteraceti.
Fue en 1874, que una compañía con sede en Copenhague (Dinamarca), comercializó el primer produc¬to enzimático estandarizado, al que se lo denominó Rennet. El producto en cuestión era una mezcla de quimosina (o renina) y pepsina, obtenida del cuarto estómago de terneros lactantes, empleada para la fabricación de quesos. Posteriormente, uno de los investigadores que más se dedicó y reportó resultados fue Emil Fischer, quien hizo una serie muy interesante de experimentos, en los cuales trabajó sobre car¬bohidratos. Uno de ellos consistía en la comparación de dos enzimas, la invertina y la emulsina: extrajo invertina de levaduras y vio que hidrolizaba el α-pero no el β-metil-D-glucósido (un par de diasteróme¬ros). En contraste, la emulsina comercial hidrolizaba el β-pero no el α-metil-D-glucósido. Además, los derivados de L-azúcares (enantiómeros de los azúcares naturales), directamente no fueron sustratos. Luego de ensayar diferentes disacáridos, Fischer observó también la invertina hidrolizaba sacarosa y maltosa, pero no lactosa. Estos y otros hechos derivaron en la famosa "Teoría de la especificidad".
En lo que respecta al desarrollo industrial de enzimas, éste fue muy lento al comienzo y hubo muy pocas patentes hasta fines de la década de 1930 (menos de 30 en total). Con la Primera Guerra Mundial se fomenta el uso de levaduras, especialmente Saccharomyces cerevisiae, en producciones industriales como la de acetona y la del alcaloide efedrina. Durante los años 30 se desarrolló la síntesis del ácido ascórbico, más conocido como vitamina C y, en la década del 50 se produjeron una gran cantidad de hormonas (por ejemplo, corticosteroides por hidroxilaciones enzimáticas de esteroides). Luego vinieron, entre otras, la síntesis del ácido 6-aminopenicilínico, importante precursor de antibióticos, y la hidrólisis del acri¬lonitrilo para producir acrilamida, materia prima ampliamente utilizada en la industria de polímeros.
Luego de la tragedia de la talidomida en los años 60, la industria
farmacéutica requirió el desarrollo de procesos de síntesis de moléculas
quirales, lo que significó un estímulo al empleo de biotrans¬formaciones y
un auge al uso de enzimas hidrolíticas, en particular en la resolución de
mezclas racémicas. Son ejemplos de este tipo de procesos, la producción de
fármacos como el ibuprofeno (antiinflamatorio), el cilastatin
(antibiótico) o el abacavir (anti HIV).
Quizás en este punto sea necesario definir que una biotransformación es un proceso en el que se emplean sistemas biológicos para llevar a cabo cambios químicos sobre sustratos no naturales. Esto último es lo que marca la diferencia con la biosíntesis, que es la habilidad sintética natural de los sistemas biológicos en su entorno natural. Por su parte, cuando hablamos de un biocatalizador mayormente nos referimos a enzimas, células o partes de ellas, libres o inmovilizadas, que catalizan esas transformaciones de compuestos orgánicos que no son sus sustratos naturales. Finalmente, cuando hablamos de biocatálisis, nos referimos al empleo de un biocatalizador para lograr una biotransformación, bajo condiciones adecuadas y con el objetivo de obtener un producto de una utilidad concreta.
En la actualidad, existe un enorme deterioro del medio ambiente que ha generado la necesidad de buscar alternativas que conduzcan a la sostenibilidad (cubrir las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades). Una de estas herramientas es la “química verde”, concepto que contempla el diseño de productos y procesos que reduzcan la generación de sustancias peligrosas y maximicen la eficiencia en la utilización de recursos materiales y energéticos. El empleo de tecnologías menos contaminantes, permitirá a las empresas químicas mitigar los efectos ambientales asociados a su actividad, reduciendo el consumo de materiales e incrementando la participación de recursos renovables. El uso de biocatalizadores representa una gran alternativa para la disminución del tiempo de reacción global, entre otros beneficios que involucran el uso de estos componentes en los procesos, contribuyendo a la mejora y conservación de nuestro medio ambiente.
En el pasado el uso de enzimas específicas estuvo limitado a su accesibilidad a partir de fuentes naturales; actualmente la ingeniería genética ha permitido superar este obstáculo. Muchas enzimas aisladas son adquiribles comercialmente o son relativamente fáciles de aislar, son estables, y sencillas de utilizar y reutilizar. Por otro lado, el problema asociado a la purificación de productos de reacción, los cuales pueden involucrar mé¬todos destructivos de los biocatalizadores, puede ser salvado con la inmovilización sobre soportes sólidos, proceso que facilita la separación y posibilita su reutilización.
Debido a estas múltiples aplicaciones y a los saberes particulares que involucran, resulta de interés contar con profesionales que profundicen sus conocimientos en temáticas relacionadas a la biocatálisis. Es así que la carrera “Especialización en biocatálisis y biotransformaciones” tiene como objetivo impartir conocimientos de enzimología, bioorgánica, técnicas de análisis e ingeniería de proteínas, con el objetivo de dar a los estudiantes la comprensión de los principios de las biocatálisis y las biotransformaciones, así como el desarrollo y la obtención de biocatalizadores para aplicaciones industriales.
Esta Especialización constituye una carrera nueva que intenta formar profesionales en tecnologías novedosas poco explotadas en los países de la región. En América Latina no existen carreras de postgrado específicas en el tema, sino algunas materias incluidas en carreras de posgrado en Biotecnología. Sólo tienen carreras similares las Universidades TUDeft (Holanda) y Manchester y Exeter (Reino Unido). Por este motivo, los alumnos egresados de la Especialización responderán a un área de vacancia en la demanda de profesionales capacitados en la temática, permitiendo además construir alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales.
Los vértices que enmarcan la carrera son:
1. Articulación: que compatibilizará parcialmente los antecedentes de los graduados provenientes de distintas disciplinas.
2 Especialización Disciplinar Básica: con cursos que permitirán adquirir las habilidades mínimas requeridas para el objetivo de formación propuesto.
3. Especialización Disciplinar complementaria: donde se accederá a contenidos que permitan profundizar conocimientos en temas específicos, e inclusive incursionar en temas de actualidad.
4. Trabajo final: que presentará la oportunidad de capacitarse en el diseño, la implementación, y/o el desarrollo de un proceso biocatalizado. Podrá ser en la modalidad de monografía o trabajo experimental y se realizará bajo la tutela de un Director designado para tal fin.
En cuanto al egresado de la Especialización, éste estará capacitado con conocimientos científicos, métodos, técnicas y habilidades para desarrollar procesos biocatalizados orientados a industrias químicas, alimentarias, farmacéuticas, agroquímicas y afines, permitiéndole contribuir con el desarrollo científico y tecnológico con un nivel altamente competitivo y pudiendo realizar su labor en instituciones académicas y/o de investigación, en el sector público, privado o de manera independiente.