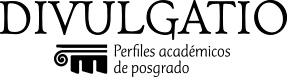Políticas y planes de gestión y vinculación para la formulación e implementación de proyectos socio-productivos. Caso: Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuñas (CAMVI) e INTA La Quiaca, Jujuy (2016-2021)
Policies and management and linkage plans for the formulation and implementation of socio productive projects. Case: Andean Communities Managing Vicuñas (CAMVI) and INTA La Quiaca, Jujuy (2016-2021)
Graciela GalloUna de las formas de interacción entre el Estado Nacional y los territorios locales --que ya evidencia méritos demostrados y también potencialidades pendientes— se da en el vínculo entre las entidades técnicas (INTA, INTI, Subsecretaría de Agricultura Familiar, etc.) y las universidades nacionales respecto del desarrollo local y la mejora de los procesos socio-productivos.
La escala de estas experiencias es muy variable. Una oferta de programas se encuentra desarrollada a escala nacional con aplicación, generalmente, provincial/municipal. Usualmente por falta de comunicación o de técnicos que acompañen en territorio, las iniciativas han sido implementadas en pequeña escala, de forma dispersa y con limitadas conexiones de otras tecnologías. No obstante eso, cuando las partes se reúnen en un objetivo de trabajo los resultados de la ejecución de los programas y políticas públicas redundan en un apoyo vital para el desarrollo de cada región.
La Comunidad Andina de Manejadoras de Vicuñas en la Puna jujeña (en adelante, CAMVI) ha desarrollado sus principales actividades productivas en el cultivo de quinoa, el tratamiento de carne de llama y fibra de vicuña así como en la producción de distintas artesanías. Trabajan en articulación territorial (por cercanía a la ciudad de La Quiaca) con una visión de producción comercializable e incorporan innovaciones tecnológicas para su funcionamiento y consolidación. Además, despliegan estrategias de funcionamiento propias y adaptadas con el propósito de incrementar criterios de desarrollo sostenible como valor diferencial.
Con frecuencia, su vinculación institucional y la participación en los programas de apoyo carece de claridad y eso se debe a la falta de información sobre cómo proceder al respecto. Además, la desinformación provoca relaciones breves u ocasionales, insuficientes para el cumplimiento de las metas. Las comunidades participantes de estas iniciativas expresan afirmaciones tales como: “no nos sentimos representados”; “no nos incluyeron en la elaboración de la solución del problema”; “lo muestran como un éxito, pero los resultados no nos identifican”, entre otras.
En base a lo señalado, la presente investigación ha tomado como objeto de análisis la vinculación entre las CAMVI e INTA La Quiaca, así como los programas y políticas públicas que acompañan estas acciones. Abordar cuáles son las expectativas, los aportes que estos emprendimientos productivos capitalizan en estas vinculaciones, los motivos por los cuales surgen y sostienen (o no) estas relaciones, así como caracterizar el recorrido que hacen en estas experiencias, aportará información y lineamientos posibles para inspirar mejoras en el impacto y en la apropiación de las tecnologías.
En función de dicho objeto de investigación, se plantearon las siguientes hipótesis: a) las políticas públicas aceleran los procesos de cambio tecnológico y apropiación de conocimientos por parte de las comunidades. El trabajo asociativo de las CAMVI y su vinculación con INTA La Quiaca facilitan los procesos de mejora, fortalecimiento y desarrollo socio-productivo de la región; b) la participación de los beneficiarios desde el diseño (y rediseño) metodológico contribuye a la apropiación, aplicación de los aprendizajes y a la implementación de las innovaciones tecnológicas en territorio.
El objetivo general planteado fue analizar y caracterizar las vinculaciones entre las Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuñas (CAMVI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), su influencia en la decisión de los programas y políticas públicas de apoyo, así como la gestión y apropiación de tecnologías y conocimientos.
Respecto al desarrollo metodológico, se planteó un diseño de investigación de tipo cualitativo y exploratorio, basado en el método de estudio de caso único (Sautu y Wainerman, 2001; Sautu et al., 2005) en particular de las CAMVI e INTA. Desde una perspectiva de políticas, los estudios de caso presentan ciertas ventajas: aporte de relevante evidencia cualitativa a fin de conocer las actividades y resultados concretos de las políticas obtenidos a partir de su instrumentación, y las dificultades existentes en materia de información, acceso, procedimientos administrativos, etc.; comprensión de los marcos institucionales concretos en los que se aplican las políticas respectivas, los que pueden influir sobre sus resultados; también pueden hacer evidente el proceso de aprendizaje en la instrumentación de las políticas, así como la acumulación de capacidades en materia de diseño, aplicación y monitoreo de los instrumentos respectivos (López, 2009). En el marco del diseño de investigación de tipo cualitativo, se recurrió a la técnica de análisis documental (notas de prensa, documentación e informes internos de las instituciones, redes sociales de las CAMVI, entre otros). Esto permitió examinar, organizar y sistematizar la información presente en distintas fuentes, para identificar, comprender y describir los programas e instrumentos de la política pública que se vienen aplicando en colaboración entre las CAMVI e INTA. Se realizaron indagaciones mediante entrevistas e intercambios personales con actores relevantes, priorizando la utilización de herramientas digitales disponibles para los interlocutores (principalmente Zoom y WhatsApp). Se identificaron los actores clave por referencias y publicaciones en medios de prensa, redes sociales y grabaciones de eventos de intercambio emprendedor; sumando también la metodología bola de nieve (Goodman, 1961; Alloatti, 2014) para caracterizar las vinculaciones y de qué manera se presenta en este caso la dinámica en la gestión, apropiación y replicancia de la tecnología. Para la selección de los entrevistados y recuperación de testimonios se priorizaron los referentes comunitarios de las CAMVI y los técnicos en territorio que acompañaron la implementación de las políticas públicas.
Las Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuñas (CAMVI) tienen una sólida organización social dada por actividades precedentes a las productivas específicas y actuales. Su vinculación con organismos públicos, y en especial con INTA La Quiaca (experimental Abra Pampa), data de hace varios años en los que técnicos locales acompañan el desarrollo social y productivo de estas familias, así como su inserción laboral y en las cadenas comerciales para sus productos. La relación de las instituciones con los grupos de productores o las comunidades ha sido más efectiva en tanto éstas fueron incluidas en la resolución de los problemas mediante un diálogo recíproco y el intercambio de saberes.
Desde 2014 el crecimiento exponencial en el precio internacional de la quinoa estimuló la expansión de su producción agrícola, incluyendo a los productores tradicionales. En este contexto, Complejo Quinua Jujuy procuró poner en articulación alrededor de este cultivo a instituciones públicas, ONGs y colectivos de agricultoras/es, en una de las únicas provincias de Argentina – junto a Salta – en que el cultivo de la quinoa se asociaba a una práctica doméstica y marginal pero vigente (Cladera, 2019). Las CAMVI fueron parte activa de este programa y – aunque con desacuerdos manifiestos- incorporaron tecnologías a sus producciones que hoy se capitalizan en nuevas líneas de acción y comercialización propias.
En Argentina y en distintas regiones de Latinoamérica ha surgido en los últimos años una importante revalorización y proliferación de emprendimientos asociativos y familiares, bajo la lógica de la economía social. Algunos autores (Chávez-Becker y Natal, 2012; Conti y Nuñez, 2012; Coraggio, 2005; Abramovich, 2008) han profundizado en el análisis del sector, destacando la importancia y su rol estratégico en el proceso de desarrollo local y regional. Estos emprendimientos se destacan por aspectos relacionados con la creatividad, la capacidad de adaptación a cambios en el entorno, el espíritu de superación, la solidaridad y la confianza mutua. El desarrollo es entendido como fruto de diversos esfuerzos y compromisos de los actores sociales en sus territorios, poniendo énfasis en el planeamiento endógeno y el compromiso de las comunidades (Albuquerque, 1999). En este contexto, si bien los procesos de acción colectiva surgen desde la sociedad civil, las políticas públicas los pueden favorecer y fortalecer para promover el desarrollo local (Madoery, 2001).
Entre los estudios previos a esta investigación, Cesetti Roscini (2020) explica que, a diferencia de los clúster o cadenas de valor que se focalizan en la interdependencia vertical de sus eslabones, las tramas de valor (Caracciolo, 2013) incluyen además las articulaciones horizontales -entre actores de un mismo nivel o eslabón-, las diagonales –los servicios de apoyo a las diferentes unidades productivas (estado, organizaciones intermedias, universidades, institutos, etc.), y, por último, destacan el soporte territorial.
Capretti (2018) analiza la problemática del desarrollo rural en la República Argentina desde 1980 y cómo fueron conformándose los programas de desarrollo rural (PDR), entendidos como una manifestación concreta y operativizados a través de procesos políticos, económicos y sociales para una transformación de la realidad, histórica y territorialmente determinada (Lattuada, 2014). En particular, analiza el recorrido y las interacciones de una intervención del INTA en torno al reconocimiento técnico de la oveja criolla linka, reconociendo construcciones y prácticas sociales atravesadas por distintos contextos y actores, y valoradas diferencialmente según en quien se focalice.
El Triángulo de Sábato (1968) se constituyó como un instrumento de diagnóstico y de propuesta sobre las posibilidades creativas del sistema. Este modelo, que formulara junto al politólogo Natalio Botana, plantea la interacción entre tres vértices: gobierno, infraestructura científico tecnológica (academia y organismos de ciencia y técnica) y sector productivo como base para el desarrollo y la innovación en materia tecnológica. Tiempo después, en 1994, Etzkowitz y Leydesdorff lo perfeccionaron en su modelo de la Triple Hélice (gobierno, academia, industria) que hoy es el estándar explicativo de la innovación en países a la vanguardia del desarrollo. A esta última, Carayannis y Campbell (2010, 2012, 2019) aportan la Cuádruple Hélice (el público mediático y cultural, y la sociedad civil) y la Quíntuple Hélice (que contextualiza a la anterior y añade los entornos naturales de la sociedad).
La imagen de una triple hélice (inspirada en la biología) es una metáfora para expresar una alternativa dinámica al modelo de innovación imperante en las políticas de los años ochenta, al tiempo que visualiza la complejidad inherente a los procesos de innovación (Etzkowitz, 2003).
Sábato, en 1968, daba al Estado un papel relevante como hacedor de políticas e instrumentos de promoción y planificación en los tres vértices: promoción y planificación para el sector científico, incentivos financieros y fiscales para las empresas, instrumentos de estímulo promovidos por el propio Estado, como la canalización de demandas de tecnología por parte de las empresas públicas.
Para Vaccarezza (1998):
Un rasgo destacable de gran parte de la producción de esa época es el marco heurístico de la teoría de sistemas para analizar los problemas de la ciencia y la tecnología en la sociedad en relación con las políticas. De por sí, el triángulo de Sábato y otras variaciones posteriores, se entienden como conjuntos de elementos interdependientes para el mantenimiento y desarrollo del sistema. Quizá esta visión mecanicista, que olvidó indagar en los intereses, hábitos y sentidos de los actores sociales reales en sus relaciones mutuas (investigadores, empresarios, obreros, burócratas, empresas transnacionales, etc.), constituyó una debilidad importante del pensamiento de la época. La falta de comprensión de los actores y el hecho de ser subsumidos como elementos mecánicos de interacción ordenaron el análisis y las propuestas de acción hacia una visión voluntarista, representada en el planificador o articulador de la ciencia y la tecnología, o en la voluntad revolucionaria de las clases dominadas (p. 2).
Con respecto a los procesos de vinculación, el tema ha estado ligado con frecuencia a una perspectiva de gestión, como si el problema se redujera a postular los mecanismos administrativos óptimos para la implantación de formas de vinculación probadas eficientemente en los países desarrollados (parques tecnológicos, incubadoras, etc.). Relacionado con ello, ha merecido un esfuerzo de análisis y propuestas importantes en materia de instrumentos jurídicos y contables para la vinculación (Vaccarezza, 1998). Las relaciones de vinculación quedaron en este esquema bajo el abordaje de otras disciplinas, como la sociología, que analiza el tema desde la perspectiva de los actores involucrados en las relaciones de vinculación y de sus procesos de intercambio.
El desafío, desde la visión a escala humana, está en cambiar el modelo tradicional de intervención de las teorías de desarrollo centradas en el homo economicus, como actor y beneficiario principal de desarrollo, a la de un homo sinergicus (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986), coherente con una construcción social y política que active la participación de los actores territoriales que piensen y actúen en concordancia con las necesidades que un proyecto de desarrollo colectivo sostenible, sustentable e inclusivo requiere.
Desde el encuentro de saberes, los diferentes actores territoriales poseen diversidad de capacidades y competencias para enfrentar y aportar a la calidad de las interacciones del diálogo territorial. Jasanoff (2005) avanza más allá de considerar a la expertise como las habilidades y conocimientos y se pregunta por los contextos históricos, políticos y culturales que dotan de expertise a un sujeto. En este sentido, afirma que lo que opera como expertise creíble en una sociedad corresponde con su distintiva epistemología cívica que constituye la validación sistemática del conocimiento público (Jasanoff, 2005).
En el ámbito de los estudios sociales sobre la tecnología, Bijker (2000, 2010) propone como alternativa para democratizar las decisiones sobre ciencia y tecnología dejar de pensar en términos de expertos y no expertos y comenzar a hablar de diferentes tipos de conocimientos. En este sentido, sostiene que “todos somos expertos” a su manera y dada sus circunstancias (Bijker, 2000, 2010; Bijker y Bijterveld, 2000). También Freenberg (1995) muestra cómo el conocimiento del no experto, lo que con frecuencia se denomina conocimiento indígena, cuando participa de manera central junto al conocimiento científico produce mejores decisiones técnicas, eje elemental para las vinculaciones con resultados positivos.
Desde el año 2000 el INTA redefinió su modelo de extensión (Bertón, Carrizo y Epstein, s/f). En esta nueva etapa, la extensión tomó una nueva forma en la que se deja en claro su multifuncionalidad referida a: el cambio tecnológico, la educación formal y no formal, el cambio institucional y la gestión tomando en cuenta las características de cada situación específica. Elverdín (2004) plantea que frente a estos cambios en el entorno se intenta sugerir acciones a través de las cuales las personas transforman conocimiento en utilidad para la sociedad (sociedad de conocimiento).
Alemany y Sevilla Guzmán (2006) explican que en el marco de los sistemas de extensión y transferencia de tecnología, el INTA define sus nuevos roles: promotor de la organización y del intercambio de información y conocimiento en las redes de innovación; participante en la planificación estratégica sectorial, regional y local; referente tecnológico tanto para la modernización, reconversión e integración de los sistemas agropecuarios y sus actores en las cadenas agroindustriales, como para la promoción productiva, capacitación y organización a fin de contribuir a la disminución de la pobreza rural; gestor público de programas y proyectos de desarrollo.
Las políticas públicas, de carácter propositivo, deben incorporarse a las decisiones de muchos actores participantes, ya sean gubernamentales o extra-gubernamentales. Estas interacciones deberían llevar al consenso de una idea central, regente, y a su implementación con las correspondientes etapas de evaluación en base a los resultados y de ajuste de la propuesta original. Desde este punto, la política se entiende como un proceso, un curso en el que conviven “lo deliberadamente diseñado” y “el curso efectivamente seguido” (Aguilar Villanueva, 1992, p. 25), en el que cobra relevancia la acción colectiva.
Para Loray (2017)
Los modelos organizativos de las políticas de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) ponen de manifiesto el perfil del Estado y el papel desempeñado por los distintos actores, sean públicos o privados. En consecuencia, dar cuenta estas políticas implica centrar la atención en las herramientas que utiliza el Estado para posicionarse y orientar las instituciones en función de los intereses y visiones que predominan en el contexto político y económico (p. 69).
Como acción de comunicación que refleja la forma en la que el gobierno trata las diversas cuestiones y en las que convergen diversos intereses, se alteran en distintas proporciones los derechos de los ciudadanos y sus posibilidades de participación en la gestión. A esto se suma el análisis de las tres corrientes de las políticas públicas: el racionalismo (Aguilar Villanueva, 1992) que propone soluciones de problemas y realización de objetivos bajo criterios de eficiencia técnica y económica; el incrementalismo (Lindblom, 1959, 1963, 1979, 1980) con las aproximaciones sucesivas hacia algunos objetivos deseados que cambian de acuerdo con nuevas consideraciones, proceso que conduce a ajustar de forma gradual y real los objetivos preferidos por la sociedad y el gobierno, no descartando la necesidad de análisis; y el mixed scanning (Etzioni, 1967 y Majone, 1989) que plantea el análisis de datos, técnicas y modelos para convencer sobre la calidad y pertinencia de una política --un análisis de factibilidad es la exploración de lo socialmente posible.
Con respecto a planos de intervención de la política científica y tecnológica, Lugones et. al. (2007) describen tres ejes: a) los instrumentos de carácter neutral vinculados a la difusión de bienes públicos (financiamiento, I+D, formación de recursos humanos, oferta sin diferenciación sectorial de las instituciones de ciencia y tecnología, sensibilización, entre otros); b) instrumentos de carácter vertical destinados a la promoción y creación de sectores específicos seleccionados a través de una identificación previa estratégica; y c) los instrumentos selectivos orientados a reposicionar a los actores en la jerarquía de la red a la que pertenecen (políticas de mejora de las competencias tecnológicas).
Albornoz (2001) aborda las distintas posturas en el debate latinoamericano: la política científica tradicional (oferta de conocimiento, fortalecimiento a la investigación, criterios de calidad), las políticas sistémicas de innovación (demanda de conocimientos y fomento de la innovación en las empresas) y la seudo política (disponibilidad universal de los conocimientos mediante los medios digitales disponibles, postura que va en detrimento de la generación endógena de conocimientos).
Para esta investigación, se toma el enfoque incrementalista de las políticas públicas dado que se pretende evidenciar la importancia de la interacción social (gobierno-sociedad) en la definición de los problemas y en las acciones a realizar para resolverlos, así como las posibilidades de ir definiendo nuevas políticas en base a los emergentes y a las relaciones entre los actores.
Para Borrás y Edquist (2013) la elección de los instrumentos es una decisión crucial dentro de la formulación de políticas, lo cual implica al menos tres dimensiones importantes: a) una selección primaria de los instrumentos específicos más adecuados entre la amplia gama de estos; b) su diseño concreto y personalizado para el contexto en el que se supone operan; y c) el diseño de una combinación de éstos, o un conjunto de diferentes y complementarios instrumentos de política, para hacer frente a los problemas identificados. Al respecto Loray (2017) advierte que la decisión sobre qué instrumentos son más acertados para cada situación tiene que estar mediada por las políticas públicas derivadas del modelo de desarrollo nacional. Sin embargo, se presenta otro conjunto de dimensiones por considerar, tales como el propio estado de las capacidades de CTI, las características y evolución del entramado socio productivo del contexto económico, político y social.
Con respecto a los conceptos de vinculación y transferencia del conocimiento – que generalmente se encuentran erróneamente como sinónimos- para este trabajo se toman los definidos por Lugones et al. (2007) que entienden a la transferencia tecnológica como un todo en que se incluye una relación compleja entre personas, valores, conocimientos y artefactos, y Pérez Molina (2012) quien destaca su origen en la generación de conocimiento, que sigue hasta la valorización del mismo y finaliza en la comercialización de la tecnología ; y a Battista et al. (2014) quienes definen a la vinculación como la búsqueda de respuestas a problemas que generan el desafío de crear productos o servicios innovadores a medida de las necesidades planteadas por la contraparte.
Pensando en estos procesos de innovación, es necesario enfatizar que no solo son complejos, sino que en ellos intervienen y deben interactuar personas, valores, conocimientos y artefactos. Estos se vinculan bidireccionalmente (Britto y Lugones, 2019); en articulación entre los vértices del Triángulo de Sábato (Sábato y Botana, 1968); de acuerdo con la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1998); y/o con la complejidad que incorporan Carayannis y Campbell (2010, 2012, 2019).
Por otro lado, desde la perspectiva centrada en el actor (Long, 2007) se analizan las maneras en que las formas de producción, consumo, sustento e identidad se entrelazan y generan modelos heterogéneos del cambio tanto económico como cultural. Conlleva la restructuración de las dinámicas socioeconómicas y ambientales locales, propiciando la capacidad de agencia de individuos, pero también de grupos sociales, capaces de saber y actuar dentro de las incertidumbres de información y recursos que encaran, para poder delinear sus propias maneras de enfrentar y resolver situaciones problemáticas en el marco de sus mundos de vida. Desde esta perspectiva, es fundamental que los actores sociales asuman roles protagónicos en la confección de políticas de desarrollo con mecanismos incluyentes, que permitan articular una nueva mirada del desarrollo sustentada en el reconocimiento explícito de la heterogeneidad y la diversidad cultural (Hernández et al. , 2012).
Long (2007) pone en escena la “capacidad de agencia” de los actores sociales en la construcción de sus mundos, con la “capacidad de saber” y la “capacidad de actuar”. Por este motivo, afirma que el estudio de los procesos de cambio debe considerar: a) las maneras en que los actores sociales interpretan los nuevos elementos en sus “Mundos de Vida” (procesos organizativos, interpretación local, espacios para proyectos productivos); b) la “Capacidad de Agencia”: el modo en que los individuos y los grupos buscan crear espacio para sus propios proyectos (toma de decisiones, recursos, limitaciones, red de relaciones); y c) la “Interfaz Social”: la mutua influencia de los procesos organizativos, estratégicos e interpretativos locales y, el contexto de poder y acción social más amplio (choques culturales, conflictos, relaciones, poder, conocimiento, transformación del discurso).
Sobre los procesos de vinculación y de la relación que se establece entre las instituciones y el territorio, Alemany (2007) describe la etapa de Nueva Economía Institucional (Williamson, 1987 y North, 1990) que considera a las instituciones como reglas de juego que determinan la estructura de los acuerdos entre los actores económicos y políticos, permitiendo incorporar nuevas variables en el análisis institucional y territorial. Boscherini y Poma (2000) y Bianchi y otros (2000) relacionan territorio y producción de conocimiento para la generación de ventajas competitivas.
Catullo (2020) afirma que la extensión, la asistencia técnica y la transferencia tecnológica (denominada también vinculación tecnológica) no son sinónimos, pero sí necesariamente complementarias. Desde el análisis institucional estos ejes se relacionan con el desarrollo en tanto indagan sobre la “atmósfera local” que potencialmente podría generarse según la trama de relaciones entre la dimensión productiva, económica e institucional (Alemany, 2007).
Para Coraggio (2002) la problemática institucional cobra actualidad como demanda de la sociedad para democratizar sus instituciones y redefinir las maneras de hacer. Estos cambios en definiciones y procesos de vinculación y acción se dan directamente en relación con la permeabilidad o no de éstas para procesarlos, así como en la capacidad de las personas para desaprender, aprender y redefinir. Todo modo de desarrollo es un marco de articulación de un conjunto de “reglas del juego” que influencian las formas de pensar y de actuar de las organizaciones que lo practican y, por lo tanto, los modelos mentales de los actores sociales asociados a ella y a sus modelos de intervención (Alemany, 2007).
Desde la mirada de los destinatarios, se puede observar la realidad a partir de su relación con los organismos de extensión en función de sus propios intereses, los cuales se centran en cuán válida, confiable, adaptada y actualizada es la tecnología que se le propone. Los productores, con relación a la forma en que se debieran evaluar los servicios de extensión, centran su atención en las “caras visibles” del sistema: los extensionistas (Torrado, 2006). Ellos emiten generalmente su opinión basada en la credibilidad que depositan en el agente, más que en la institución. Se generan así vínculos de confianza que si bien pueden afectar la opinión con respecto a los resultados obtenidos habilita un ida y vuelta de saberes, entendiendo a las diferencias de opinión como parte de una relación en la que las partes se colaboran para resolver situaciones puntuales y estructurales que los afectan.
La participación de los productores en un intercambio activo con los extensionistas repercute positivamente en la implementación de innovaciones y éstas adquieren mayor relevancia desde el diseño de la solución conjunta. Valoran los nuevos aportes (novedad) y los incorporan a sus técnicas tradicionales (saberes locales) ya sea para lograr mejoras productivas, facilitar procesos, reinvertir los esfuerzos, optimizar recursos, lograr mayor productividad, entre otros. Su participación contribuye a acortar las diferencias de concepciones posibles entre extensionistas y productores con respecto a la relevancia o no de las innovaciones.
En INTA la población objetivo de los programas o proyectos de extensión es una cuestión de permanente debate con respecto a las acepciones con las cuales se ha designado a los beneficiarios/destinatarios de extensión: “públicos”, “audiencias”, “clientes”, entre otras. Desde la comunicación se ve como una estrategia unidireccional en la que las metodologías participativas (retroalimentación, intercambio) aún parecen insuficientes (Thornton, 2005; Torrado, 2006), no obstante, se ven claros esfuerzos que replantean la relación de comunicación entre el sistema de extensión de INTA y las audiencias, pasando a estrategias multidireccionales y que van de “el productor” a “la empresa familiar” y con una valoración creciente de los saberes locales y de los pobladores rurales.
Dentro de las líneas de acción e implementación de políticas públicas para el desarrollo y fortalecimiento productivo en Argentina, desde INTA La Quiaca se trabajó con las CAMVI particularmente con los Grupos de Abastecimiento Local (GAL), proyectos específicos financiados por ProHuerta y con un proyecto local de turismo que articula con PIT Puna y Pre-Puna. Para este análisis se toma en particular el período 2016- 2021 y los resultados obtenidos: “Kiuna, quinoa andina” (GAL), “Artesanías” (ProHuerta) y “Ecoturismo Chaccu” (ProHuerta, Plataforma de Innovación Territorial - PIT Puna y Pre-Puna).
El programa ProHuerta propone una política pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que busca mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad.
Los Grupos de Abastecimiento Local (GAL) constituyen una herramienta de gestión del Programa ProHuerta que está orientada a apoyar a la población en el desarrollo de emprendimientos socio-laborales. Esta iniciativa tiene por objetivo “fortalecer los canales cortos de comercialización y asegurar la provisión local de alimentos sanos y frescos” (p.11). El Manual Operativo para grupos GAL (ProHuerta, s.f.) explica que
la estrategia de intervención del presente componente se sostiene en dos pilares conceptuales centrales: el enfoque de la extensión como proceso de aprendizaje mutuo (plasmado en la metodología de trabajo grupal) y el enfoque de desarrollo territorial (como metodología de análisis, comprensión y planificación de los fenómenos sociales - económicos, culturales, políticos, ecológicos- a escala meso-territorial)(p.9).
La Plataforma de Innovación Territorial(PIT) es una herramienta institucional del INTA que se basa en la metodología de gestión participativa para el desarrollo local y regional. Crea espacios público-privados para identificar y priorizar problemas y oportunidades que aporten a la innovación. Tienen por propósito facilitar el desarrollo de nuevos productos y procesos e implementar nuevas formas de organización y gestión en forma conjunta para la búsqueda de soluciones integrales, facilitando la interacción y colaboración entre los actores del territorio. Participan de las PIT productores, industriales, sector educativo, sector científico, tomadores de decisiones, profesionales, y otros (INTA, 2020).
Las CAMVI (Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuña), son poblaciones andinas organizadas para manejar y aprovechar de mantera sustentable los recursos naturales de la Puna Jujeña. Sus producciones y actividades para los turistas invitan a recorrer sus sabores y artesanías y a vivir una experiencia única de reencuentro con su cultura ancestral. Particularmente Ecoturismo Chaccu acerca también criterios de educación ambiental y manejo de los recursos naturales en vinculación con la vicuña y su entorno.
La fauna de la puna Jujeña está representada por especies como la vicuña, la sacha-cabra y el chingolo, ñandú, zorro, etc. Con respecto a la flora, son típicos los pastos duros y los arbustos rastreros como la yareta, la yaretilla y la pupusa. La vegetación de la Puna Jujeña se caracteriza por la presencia de arbustos pequeños, resistentes al calor del día y al frio de la noche.
Las actividades que se realizan con las CAMVI abarcan los cinco departamentos de la Puna o Altiplano Jujeño: Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques, que conforman una extensa meseta de altura de 4.000 a 4.800 m.s.n.m. que ocupa el 54% del territorio provincial. El clima es árido y frío, un bioma neotropical de tipo herbazal de montaña, llamado a veces tundra altoandina. Puna significa en quechua “soroche o mal de altura”. Con mayor o menor participación, son 14 comunidades las que integran los procesos de desarrollo, mejoramiento productivo e incorporación de nuevas tecnologías en la región: Quirquinchos, Inticancha, Larcas, Quera y Agua Caliente, El Cóndor, Coyaguayma, Barrios, Escobar Tres Cerritos, Suripujio, Miraflores, Lagunillas de Farallón, Quebraleña, Oratorio y Olaroz Chico.
El proyecto CAMVI y las acciones que surgen entre las comunidades y las instituciones, se enmarcan en el Convenio Internacional para la Conservación y Manejo de la Vicuña en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú de 1979 al que Argentina se sumó en 1988 (Ley 23.582).
Los gobiernos signatarios consideran que la conservación de la vicuña constituye una alternativa de producción económica, en beneficio del poblador andino. Asimismo, reconocen que existe la necesidad de asumir un compromiso para su protección y aprovechamiento gradual bajo control del Estado, aplicando las técnicas para el manejo de la fauna silvestre que determinen los organismos oficiales competentes de cada gobierno.
Eco Turismo Chaccu y Ecoturismo Andino son productos de turismo rural y comunitario impulsados por las comunidades nucleadas en las CAMVI. Entre 4000 y 4800 metros de altura sobre el nivel del mar, en la Puna Jujeña, Argentina, pusieron en valor sus tradiciones y costumbres, una de ellas el ancestral arreo a pie y organizado, la esquila de las vicuñas, y la obtención de la fibra para su comercialización. La vicuña es uno de los animales emblemáticos para su cultura, y se encuentra en silvestría en Jujuy. La fibra de vicuña es la más fina y mejor valuada de los camélidos, su obtención ayuda a las comunidades para lograr recursos económicos necesarios y encarar nuevos proyectos colectivos. Esta actividad demanda una gran organización de las familias en articulación permanente con las instituciones de referencia, especialmente con INTA La Quiaca y la SAFCI, quienes brindan el acompañamiento técnico.
Chaccu, del quechua, significa arriar, atrapar, juntar. La fibra esquilada se limpia a mano de impurezas, se pesa y se embolsa bajo una estricta fiscalización. La tarea de descerdar la fibra la llevan adelante las mujeres de las comunidades, en parte la fibra limpia va a comercialización (exportación) y en menor medida se separa para el agregado de valor artesanal y la elaboración de finas prendas de vicuña.
Jorge Gregorio, pastorcito de la Comunidad Aborigen Suripujio, agregó “que se comenzó a trabajar a base de estas problemáticas, no solo desde esta comunidad sino desde varias comunidades” (INTA Abra Pampa, 2016). En el mismo informe de INTA, otros integrantes de las asambleas, como Alicia Torres de Escobar Tres Cerritos, destacaron la posibilidad de articulación con las instituciones “que nos dieron una mano grande y nos ayudaron a pensar cómo sería el proceso de esquila”. (Fig. 1, 2 y 3)

Fig. 1. Arreo en cadena humana; Fig. 2. Esquila; Fig. 3. Descerdado en esquila.
El diseño de esta propuesta se realizó de manera participativa, con capacitaciones de expertos en ambiente, manejo de fauna, turismo comunitario y con una gran organización comunitaria. Para los técnicos fue también un gran desafío interno, de llegar a acuerdos con los equipos interdisciplinarios y de distintas instituciones en lo que fue un proceso paralelo al trabajo a campo, con debates, discusiones y buscando la mejor forma de brindar este acompañamiento. Cada comunidad realizó un plan de manejo del recurso natural y en esas presentaciones se fue llegando a acuerdos como dejar las pasturas altas y las aguadas exclusivamente para las vicuñas, reservando la parte baja del campo para los animales de granja.
Las artesanías en vicuña: como parte del proceso de fortalecimiento y agregado de valor a las producciones de las comunidades originarias alto andinas que se lleva adelante desde INTA La Quiaca y en articulación con otras organizaciones, se impulsó la recuperación de saberes artesanales ancestrales y su comercialización por canales propios de las comunidades (https://www.camviartesanias.com.ar/ y redes sociales).
El acompañamiento para impulsar y poner en valor las técnicas artesanales en las comunidades se realizó mediante capacitaciones en el formato de talleres y el aprender haciendo. Se trabaja la fibra de llama y la de vicuña (una proporción de la esquila resultante de los Chaccus) para la realización de ponchos, bufandas, sombreros, fajas, y otros. Las mujeres y los hombres artesanos se definen como descendientes de arrieros, “artesanos y viajeros que transportaban productos comestibles, como la sal y el maíz, desde la puna a los valles”, y explican que “Este oficio fue extinguiéndose con la llegada de los caminos, pero el respeto que nos enseñaron sobre la naturaleza y la preservación de las especies nativas siempre persistió en nuestra memoria” (CAMVI, 2021).
“Siempre nuestros abuelos fueron artesanos, tejedores con fibra de llama y lana de oveja. Para intercambiar o para uso familiar. Nosotros nacimos en un tiempo en el que los caminos llegaron a las minas, después a los pueblos. La forma de vida cambió la mercadería en las Ciudades y nuestros productos, como la fibra de llama, la lana de oveja y la carne, tienen bajo precio. Es por eso, nuestros padres emigraron a la zafra a trabajar y las mujeres quedaban a cargo de los hijos y de la hacienda, dejando de trabajar con la artesanía por el tiempo que llevaba producir las prendas, además su valor no era rentable”, explicó Carlos Tolaba, poblador originario, artesano y presidente de la comunidad El Cóndor (comunicación personal, 2021).
KIUNA, Quinoa agroecológica andina: la quinoa es una planta de desarrollo anual, de hojas anchas y usualmente alcanza una altura de 1 a 2 metros. Es uno de los cultivos tradicionales de las comunidades andinas y es considerada “el oro de los incas” por sus características nutricionales (alternativa vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales). Kiuna, es la marca colectiva (en quechua) de las comunidades originarias de Yavi, su desarrollo se realizó con el apoyo de INTA para poder llegar a más mercados y lograr su comercialización. El proyecto incluyó desarrollo de identidad, envasado, etiquetado y una persona responsable para el armado de las redes sociales y el desarrollo de los puntos de venta.
La puesta en funcionamiento de la Planta de procesamiento de papa y de quinoa, en la localidad de Casti, a 20 kilómetros de la ciudad de La Quiaca, es una gran innovación para el fortalecimiento productivo de la región. Con esta iniciativa que se lleva adelante con gobiernos locales, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, con la micro región de Yavi, el INTA, el INTI y la Universidad Nacional de Jujuy, se espera tener un espacio en el que se puedan procesar estos productos para poder llegar a más mercados siguiendo la normativa vigente.
Luego de un proceso de desarrollo de marca en base a talleres y opiniones de los actores, Kiuna se lanzó oficialmente en 2017 y los productores se siguen capacitando en manejo y técnicas vinculadas a la agroecología, dándole al producto esta particularidad que se suma a las propias de la puna. Se vende en ferias, por pedido, en puntos de venta y mediante las redes sociales (Fig. 4).

Fig. 4. Kiuna envasada para su venta.
Kiuna fue reconocido como proyecto GAL destacado y obtuvo la aprobación de un nuevo fondo para el desarrollo de nuevos productos. Entre ellos, el de la elaboración de cerveza artesanal con el agregado de cultivos andinos, conformando una Comunidad Cervecera de La Puna. Este proyecto alcanzó la sostenibilidad comercial y financiera, logrando vender 3.000 Kg. anuales de quinoa con un flujo mensual de utilidades hacia los productores (Reissig y Lebendiker, 2019).
El caso analizado permite realizar algunas reflexiones de interés con referencia a los autores presentados en este trabajo. Con respecto a la perspectiva de homo sinergicus de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986), prevalece la sinergia entre los actores involucrados en cada uno de los proyectos, ya sea entre los técnicos en territorio que representan a las instituciones, entre los pobladores en cada una de las comunidades o entre las comunidades compartiendo experiencias y conocimientos, y entre todos ellos como parte del proceso. Todos articulando, en mayor o menor medida, con otros organismos de influencia en las decisiones y como canales de comercialización y visibilización.
Se presenta en el caso y en las relaciones descriptas una construcción social y política que activa la participación de los actores, en concordancia con las necesidades que un proyecto de desarrollo colectivo sostenible, sustentable e inclusivo requiere. Para ello, se evidencian las capacidades y competencias que poseen para enfrentar y aportar a la calidad de las interacciones del diálogo territorial, considerando los contextos históricos, políticos y culturales que dotan de expertise a un sujeto (Jasanoff, 2005) y disminuyendo las diferencias entre expertos y no expertos (Bijker, 2000, 2010), para comenzar a hablar de diferentes tipos de conocimientos que se enriquecen en el hacer y compartir.
Conocimientos que conviven en una relación de confianza en la que las partes buscan soluciones a problemas identificados por unos u otros, o como producto de un proceso de co-creación. El desarrollo entendido como fruto de diversos esfuerzos y compromisos de los actores sociales en sus territorios, poniendo énfasis en el planeamiento endógeno y el compromiso de las comunidades (Albuquerque, 1999). Las acciones desde INTA La Quiaca se enmarcan en la concepción de un modelo de extensión en el que se deja en claro su multifuncionalidad referida al cambio tecnológico, la educación formal y no formal, el cambio institucional y la gestión, tomando en cuenta las características de cada situación específica (Bertón, Carrizo y Epstein, s/f). También la institución es un actor clave como participante en la planificación estratégica sectorial, regional y local, e impulsando la modernización, reconversión e integración de los sistemas agropecuarios y sus actores (Alemany y Sevilla Guzmán, 2006). Desde este punto, la política se entiende como un proceso, un curso en el que conviven “lo deliberadamente diseñado” y “el curso efectivamente seguido” (Aguilar Villanueva, 1992, p. 25).
Desde el incrementalismo (Lindblom, 1959, 1963, 1979, 1980) se fueron dando aproximaciones sucesivas hacia algunos objetivos deseados que cambiaron y fueron ajustados de acuerdo con nuevas consideraciones y experiencias del proceso. En intercambios permanentes con los técnicos, se han generado fuertes relaciones con un alto grado de integración, dando lugar a un modelo interactivo socio cognitivo que da cuenta, desde una perspectiva sistémica, de las interacciones entre los actores heterogéneos (Thomas y Gianella, 2008; Thomas y Juárez, 2020).
En el período analizado (2016- 2021) se acordó con las comunidades el despliegue de distintos instrumentos para desarrollar e impulsar los productos: Ecoturismo Chaccu, Artesanías de Vicuña y Kiuna, quinoa andina. Respondiendo a las dimensiones de Borrás y Edquist (2013) para su elección: a) una selección primaria de los instrumentos específicos más adecuados entre la amplia gama de estos; b) su diseño concreto y personalizado para el contexto en el que se supone operan; y c) el diseño de una combinación de éstos, o un conjunto de diferentes y complementarios instrumentos de política, para hacer frente a los problemas identificados. Se observa una intervención planeada que constituye un conjunto de acciones de carácter integral, que se diseña aplicando técnicas, estrategias y programas formales y da respuesta a problemas y necesidades concretas, incidiendo significativamente en la interacción entre los actores y produciendo cambios sociales favorables (Fantova, 2007; Long, 2007).
Como respuesta a aquellos procesos por los cuales las intervenciones entran en los mundos de vida de los individuos y grupos afectados, en el caso analizado se comprueba que en primera instancia fueron las CAMVI que se organizaron intra e inter-comunidad y “salieron” a buscar ayuda de las instituciones. Se estableció así contacto con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y con INTA La Quiaca, siendo esta ciudad su centro urbano de referencia.
Con respecto al aprendizaje en el adulto descripto por Catullo (2020), se cumple con los ítems: a) Aprender a conocer, en el desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores; b) Aprender a hacer, desarrollando capacidad de innovar, crear estrategias, medios y herramientas que les permitieron combinar conocimientos teóricos y prácticos; c) Aprender a ser, en el desarrollo de la integridad física, intelectual, social afectiva y ética de las personas.
Si se piensa en los modelos ideales de extensión, de acuerdo con Thornton (2006), se dieron procesos que promovieron la participación y los compromisos sociales fortaleciendo la identidad territorial; facilitando el enlazamiento para la innovación, buscando la convergencia de intereses, las alianzas entre actores y recursos, y la conformación de redes interactivas de comunicación social que aumentaron la sinergia en las capacidades. Siguiendo las reflexiones Peter (2008) y las líneas orientativas del programa ProHuerta (s.f.), se observó un proceso de extensión como proceso de aprendizaje mutuo, dentro del enfoque de extensión participativa que busca responder a los desafíos principales de las comunidades, propiciando la organización de los sujetos y la articulación de sus necesidades y demandas, motivándolos a la innovación, al actuar colectivamente en la mejora de su producción y su comercialización. También se incentivó el fortalecimiento del capital social de las comunidades participantes, con los técnicos en un rol de facilitadores de los procesos para alcanzar los resultados.
En el caso analizado, los actores sociales son participantes activos que reciben información y la interpretan; con base en ello diseñaron estrategias con otros actores sociales que influyeron en las acciones y resultados (Long, 2007). Aunque con dificultades en la continuidad de las acciones, los actores sociales consultados asumieron roles protagónicos en la confección de políticas de desarrollo con mecanismos incluyentes, que permitieron articular una nueva mirada del desarrollo sustentada en el reconocimiento explícito de la heterogeneidad y la diversidad cultural (Hernández et al., 2012). Se consideró así a los actores como sujetos reflexivos, tomando en cuenta sus historias y experiencias, la forma en que perciben sus problemas, las estrategias que consideran viables, sus proyectos y expectativas personales, dentro de contextos específicos.
La Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuña (CAMVI) realizaron reuniones intra e inter-comunidades para abordar la problemática de manejo de la vicuña. Esta necesidad surgió por tres ejes principales: el pase de este animal silvestre a CITES II que permitió la esquila, la amenaza que por entonces entendían que representaba para una correcta alimentación de su ganado por competencia de pasturas, y la necesidad de generar nuevos ingresos en las comunidades mediante la recuperación de prácticas ancestrales para el aprovechamiento de la fibra. Habiendo llegado a un acuerdo interno, iniciaron una búsqueda externa de ayuda por la que llegaron a los técnicos de INTA La Quiaca (experimental Abra Pampa) y a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
El desafío de interacción y construcción de vínculos de confianza e innovación fue mutuo. Por un lado, las CAMVI en un aprendizaje y recuperación de saberes constante para avanzar con los Chaccus (captura, esquila y aprovechamiento de la fibra de vicuña) y, por otro, los técnicos locales capacitándose y compartiendo experiencias con otros técnicos de la región para poder acompañar estas iniciativas. El proceso de ajuste fue constante y se evidencia en las declaraciones de los actores quienes confirman que, ante las metodologías planteadas por los técnicos, las comunidades aportaron ajustes que fueron atendidos para mejorar el alcance de las acciones. También es de destacar la importancia de trabajar con la estrategia de red de innovación y conocimiento a la que se sumaron actores clave del ecosistema, ya sean municipales, provinciales, nacionales o internacionales (Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy, otros técnicos de INTA y SAFCI, comunidades vicuñeras de países vecinos, ente otros).
El trabajo conjunto generó sinergias entre los actores involucrados en cada uno de los proyectos, ya sea entre los técnicos en territorio que representan a las instituciones, entre los pobladores en cada una de las comunidades o entre las comunidades compartiendo experiencias y conocimientos, y entre todos ellos como parte del proceso. Las acciones desde INTA La Quiaca se enmarcan en la concepción de un modelo de extensión en el que se deja en claro su multifuncionalidad referida al cambio tecnológico, la educación formal y no formal, el cambio institucional y la gestión, tomando en cuenta las características de cada situación específica. Se inició con los Chaccus pero se fue generando una co-construcción de conocimientos y análisis de necesitades que derivaron en atender también otros ejes productivos, como lo son las Artesanías de Vicuña y Kiuna, quinoa andina. Se dieron cambios graduales en alcance, metodología, aplicación y réplica de los conocimientos, entre los técnicos y en comunidades que ayudan a otras comunidades.
Desde los resultados que pueden arrojar la transferencia y la vinculación tecnológica se alcanzaron satisfactoriamente ejes económicos (nuevos recursos), ventajas competitivas (valoración de las tradiciones e incorporación de otras formas productivas), nuevos enfoques y procedimientos (mediante capacitaciones, intercambio emprendedor, aprender haciendo, talleres y la oportunidad de mostrar/ enseñar a otros), avances sistémicos (difusión de conocimientos e introducción de innovaciones en el desarrollo social) y crecimiento institucional (se desarrollaron mayores capacidades de planificación, diseño, organización, articulación, administración).
Con respecto a las relaciones entre los actores y al rol de los técnicos, las intervenciones se dieron como un proceso en movimiento, socialmente construido, negociado, experiencial y creador de significados, no simplemente desde la ejecución de un plan de acción ya especificado con resultados de comportamiento esperado. También se lograron beneficios reales para los productores, con una utilidad o aplicabilidad concretos y entendiendo a los problemas sociales no como un elemento objetivo, sino como el resultado de estas relaciones.
La comunicación como soporte o basamento de la educación y las habilidades de los actores para llegar a un consenso de acción fue clave, prevaleciendo el diálogo, los intercambios y el compartir como metodología. De acuerdo con los modelos ideales de extensión (Thornton, 2006), se dieron procesos que promovieron la participación y los compromisos sociales fortaleciendo la identidad territorial; facilitando el enlazamiento para la innovación, buscando la convergencia de intereses, las alianzas entre actores y recursos, y la conformación de redes interactivas.
Con respecto al grado de participación en las reuniones, talleres y jornadas demostrativas y de aprender haciendo, se logró una alta participación de las comunidades. No así en la aplicación posterior de las nuevas tecnologías impulsadas. Se observa que en todas las comunidades participantes de estos proyectos se sigue realizando el Chaccu, pero pocas familias hacen artesanías de fibra de vicuña. Con respecto a Kiuna, se ve una gran participación de quinoeros en la comunidad El Cóndor.
Esto último, nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de agencia que poseen los actores involucrados y que es determinante para que los resultados se repliquen y duren en el tiempo. La faceta de agencia de las personas no se puede comprender sin tener en cuenta sus objetivos, propósitos, fidelidades y obligaciones. La libertad de ser agente es la libertad para conseguir cualquier cosa que la persona, como sujeto responsable, decida que habría que conseguir, incluso en comunidad. Refiere a los recursos con los que cuentan las personas para actuar por su propia vida, para definir y conseguir sus objetivos, metas y propósitos, para elegir y tomar decisiones, haciendo referencia a la libertad para escoger un modo de vida.
Pensemos que, si vamos al triángulo de Sábato, las personas de las comunidades en este caso actúan como privados (productores independientes) pero también como sociedad (desde el colectivo comunitario). Si lo vemos desde las hélices de Etzkowitz y Leydesdorff (1998, 2003) y Carayannis y Campbell (2010, 2012, 2019) su accionar, aunque responde a los contextos planteados por los autores, incluye una capacidad de agencia que podríamos no estar contemplando al momento de diseñar, desarrollar y fortalecer nuevas acciones. La capacidad de agencia podría ser la necesaria sexta hélice que incluya estas habilidades personales y en acción con otros.
Por último, es pertinente dejar abierto el debate sobre la necesidad de dar continuidad a las acciones, a veces interrumpidas por falta de presupuesto o finalización de los programas de financiamiento. En este sentido, promover y trabajar para que las comunidades se autogestionen es clave, así también generar espacios de debate y ajuste de las políticas públicas para su diseño y rediseño participativos.
Abramovich, A. (2008). Emprendimientos productivos de la economía social en Argentina: funcionamiento y potencialidades. En Cimadamore A. (comp.). La economía de la pobreza. Buenos Aires: CLACSO.
Albornoz, M. (2009). Desarrollo y políticas públicas en ciencia y tecnología en América Latina. RIPS, Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 8(1), pp. 65-75.
Albornoz, M. (2001). Política científica y tecnológica. Una visión desde América Latina. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, 1 - 19.
Alburquerque, F. (1999). Cambio estructural, globalización y desarrollo económico local. CEPAL/ILPES, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
Alemany, C. (2007). Desafíos y encrucijadas de la Extensión rural Latinoamericana: del paradigma modernizante a la agroecología política. Trabajo de investigación presentado para acceder al DEA de la Universidad de Córdoba, España.
Alemany, C. (2003). Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión Rural del INTA. En Thornton, R. & Cimadevilla, G. (Ed.). La Extensión en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur (pp.137-171). Buenos Aires: Ediciones INTA.
Alemany, C.; Sevilla Guzmán, E. (2006). Reflexiones para fortalecer la Extensión junto con la gente”, en camino a una sociedad sustentable. AADER. XIII Jornadas Nacionales de Extensión Rural, Santa Fe.
Aguilar Villanueva, L. (1992). La hechura de las políticas. México: Miguel Ángel Porrúa.
Battista, S. C., Peralta, M. B., Molgaray, D. (2014). Reflexiones sobre la vinculación tecnológica en las universidades nacionales. Una aproximación hacia el esclarecimiento del concepto. Jornadas de la RedVITEC en la UNC: 10 años de experiencias de cooperación: Universidad-Entorno Socio productivo - Estado. Córdoba, Argentina.
Bertón, M.; Carrizo, M.; Epstein, M. (s/f). Los cambios de paradigma en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y su vinculación con el paradigma emergente de la Psicología Social. Documento de trabajo. INTA EEA 88 Santiago del Estero.
Bianchi, P. y Miller, L. (2000). Innovación, acción colectiva y crecimiento endógeno: un ensayo sobre las instituciones y el cambio estructural. En: Boscherini, F y Poma, L. Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Bijker, W.; Bijterveld, K. (2000). Woman Walking through Plans: Technology, Democracy, and Gender Identify, Technology and Culture 41, pp. 485-515.
Bijker, W. (2010). Different Forms of Expertise in Democratising Technological Cultures. Experiences from the current Societal Dialogue on Nanotechnologies in the Netherlands en Bijer, W. E, Voloanté, E, Grasseni, C. Technos cientific dialogues. Expertise, Democracy and Technological Cultures, Italian Journal of Science & Technology Studies, 1 (2), pp. 121-140.
Bijker, W. (2011). La tecnología tiene que encajar en la sociedad. Revista Ñ 15, octubre. Recuperado de: http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2009/10/15/_-02019450.htm
Britto, F. y Lugones, G. (2020). Bases y determinantes para una colaboración exitosa entre ciencia y producción. Bernal: CIECTI, Universidad Nacional de Quilmes.
Borrás, S. y Edquist, Ch. (2013). The Choice of Innovation Policy Instruments. Technological Forecasting & Social Change 80(8), 1513-1522. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.03.002
Boscheri, F. y Poma, L. (2000). Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Carayannis E. y Campbell, D. (2019). Smart Quintuple Helix Innovation Systems How Social Ecology and Environmental Protection are Driving Innovation, Sustainable Development and Economic Growth. New York: Springer Briefs in Busines.
Carayannis E. y Campbell, D. (2012). Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems. 21st-century democracy, innovation, and entrepreneurship for development. New York, NY: Springer.
Carayannis E. y Campbell, D. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development 1(1), pp. 41–69.
Capretti, M. R. (2018). Propiedad diferencial del ganado lanar en la Patagonia Argentina. Revista Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia 13, 133-152.
Caracciolo, M. (2013). Los mercados y la construcción de tramas de valor en la Economía Social y Solidaria. Documento de la Cátedra Economía Social y Solidaria de UNSAM. Recuperado de: http://comercializacionaf.org/wpcontent/uploads/2016/05/los-mercados-y-la-construccion-de-tramas-en-la-ess.pdf
Catullo, J. C. (2020). Aspectos teóricos metodológicos y empíricos para el estudio de los territorios, pp. 67-102. En Una aproximación a la extensión rural. Aspectos teóricos metodológicos y empíricos para el estudio de los territorios. Argentina: Ed. Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario de la Patagonia Norte.
Cesetti Roscini, M. (2020). Nuevas estrategias de consumo de la Economía Social y Solidaria. II Congreso Internacional de Desarrollo Territorial, Facultad Regional Rafaela UTN e Instituto Praxis. Rafaela, 7 y 8 de octubre de 2020.
Chavez-Becker, C. y Natal, A. (2012). Desarrollo regional y acción de base: El caso de una organización indígena de productores de café en Oaxaca. En: Economía, Sociedad y Territorio XII (40), pp. 597-618.
Cladera, J. (2019) Los programas de estímulo a la producción de quinua en Jujuy (Argentina) como espacios de interfaz entre organismos públicos, privados y campesinos/as. Universidad de Buenos Aires – Facultad de Filosofía y Letras, Instituto Interdisciplinario de Tilcara.
Coraggio, J. (2002). La economía social como vía para otro desarrollo social. Debate: Distintas propuestas de economía social, URBARED, Red de Políticas sociales.
Coraggio, J. (2005). Desarrollo regional, espacio local y economía social. Seminario Internacional: Las regiones del Siglo XXI. Entre la globalización y la democracia local, México: Instituto Mora.
Elverdín, J. (2004). Prospectiva de los modelos de Extensión Rural: ¿Hacia dónde van los modelos de extensión de América Latina? Bases para la discusión. XII Jornadas Nacionales de Extensión rural y IV del Mercosur, San Juan. Argentina.
Etzioni, A. (1967). Mixed scanning, a third approach to decision-making. Public Administration Review, 27.
Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations. Social Science Information 42(3), pp. 293-337.
Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L. (1998). The Triple Helix a Model for Innovation Studies. Science & Public Policy 25(3), pp. 195-203.
Fantova, F. (2007). Repensando la intervención social. Documentación Social 147, pp. 183–198.
Freenberg, A. (1995). Alternative Modernity: The Technical Turn in Philosophy and Social Theory. Berkeley: University of California.
Fressoli, M., Arza, V. (2016). The impact of citizen-generated data initiatives in Argentina. Buenos Aires: STEPS Centre.
Hernández, Y., Alejandre, G. y Pineda, J. (2012). Análisis y configuración del desarrollo regional. Un enfoque desde los actores. Espacios Públicos 34, pp. 188-207.
INTA (2022). Plataformas de Innovación Territorial. Recuperado de https://inta.gob.ar/paginas/plataformas-de-innovacion-territorial
INTA (2009-2012). Manual de Extensionista, Proyecto de Fortalecimiento de la Piscicultura Rural. Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Fondo de Cooperación Horizontal del Gobierno Argentino (FO-AR), a través del Partnership Program Japan Argentina (PPJA).
INTA (2007). Enfoque de desarrollo territorial: documento de trabajo Nro. 1. Primera Edición. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA. Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-enfoque.pdf
INTA (2001). Propuesta para la transformación y fortalecimiento del Sistema de Extensión y Transferencia de tecnología. Bs. As.
INTA – IPAF NOA (s.f.) La investigación participativa en el IPAF. Boletín Técnico. Recuperado de: http://agro.unc.edu.ar/~extrural/Investigacionparticipativa.pdf
Jasanoff, S. (2005). Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton: Princeton University Press.
Lattuada, M. (2014). Políticas de desarrollo rural en la Argentina. Conceptos, contexto y transformaciones. Temas y debates 27(18), 13-47.
LEY 23.582 (1988). Convenio para la conservación y manejo de vicuña. Boletín Oficial, 31 de Agosto de 1988. Vigente, de alcance general. Id SAIJ: LNT0003476.
Lindblom, C. (1980). The Policy Making Process. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Lindblom, C. (1979). Still Muddling, Not Yet Through. Public Administration Review 39.
Lindblom, C. (1963). A Strategy of Decision. New York: Free Press.
Lindblom, C. (1959). The Science of “Muddling Through”. Public Administration Review 19, pp. 79-88. DOI: https://doi.org/10.2307/973677
Long, N. (2007). Sociología del desarrollo: Una perspectiva centrada en el actor. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
López, A. (2009). Las evaluaciones de programas públicos de apoyo al fomento y desarrollo de la tecnología y la innovación en el sector productivo en América Latina: Una revisión crítica. Red de Innovación, Ciencia y Tecnología del Diálogo Regional de Política del Banco Interamericano de Desarrollo. División de Ciencia y Tecnología del BID.
Madoery, O. (2001). El valor de la política de desarrollo local. En Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Rosario, Argentina: Homo Sapiens, 2001.
Majone, G. (1989). Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. New Haven: Yale Univ. Press.
Max-Neef, M.; Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a escala humana: opciones para el futuro. Chile: Biblioteca CF+S.
Pérez Molina, A. (2012). Hacia una nueva cultura empresarial: La transferencia de tecnología y de conocimiento. Rev.3C Empresa 7 (1).
Peter, H. (2008). Guía del enfoque EPAM. Extensión como proceso de aprendizaje mutuo aplicado a la Cuenca Alta del Río Yaqué, Cordillera Central, República Dominicana. Santo Domingo: SEMARN-PROCARY.
ProHuerta (s.f. a). Cosechando Futuro, Dossier Institucional. Ministerios de Desarrollo Social y de Agroindustria de la Nación – INTA. Buenos Aires, Argentina.
ProHuerta (s.f. b). Manual Operativo para grupos Gal. Ministerios de Desarrollo Social y de Agroindustria de la Nación – INTA. Buenos Aires, Argentina.
ProHuerta - Unidad de Coordinación Nacional (s.f.). Reporte interno del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buenos Aires, Argentina.
Reissig, P. y Lebendiker, A. (2019). Food design: hacia la innovación sustentable. Buenos Aires, Argentina: BID, Fundación PuntoGov y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Sábato, J. y Botana, N. (1970) [1968]. La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América Latina, en Herrera, A. (comp.). América Latina: ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
Sautu, R. y Wainerman, C. (2001). La trastienda de la investigación. Buenos Aires: Ediciones Lumiere.
Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. y Elbert, R. (2005). La construcción del marco teórico en la investigación social. En Sautu, R.; Boniolo, P.; Dalle P.; Elbert R. Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología (pp. 29 - 81). Buenos Aires: CLACSO, Colección Campus Virtual.
Thomas, H. y Gianella, C. (2008). Procesos socio-técnicos de construcción de perfiles productivos y capacidades tecnológicas en el Mercosur. En G. Rosenwurzel; C. Gianella; G. Bezchinsky, y H. Thomas (comps.). Innovación a escala Mercosur. Buenos Aires: Prometeo.
Thomas, H. y Juárez, P. (2020). Tecnologías públicas. Estrategias políticas para el desarrollo inclusivo sustentable. Bernal: Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes.
Thornton, R. (2006). Los 90 y el nuevo siglo en los sistemas de Extensión Rural y Transferencia de Tecnología públicos en el Mercosur. Buenos Aires: Ediciones INTA.
Thornton, R. (2005). La extensión en debate. Argentina: Ediciones INTA.
Torrado, J. (2006). “El compromiso con el desarrollo en un contexto de fuertes heterogeneidades”. AADER – XIII jornadas Nacionales de Extensión Rural y V del MERCOSUR, 20 al 222 de septiembre de 2006. Esperanza, Santa Fe.
Vaccarezza, L. (1998). Ciencia, Tecnología y Sociedad: el estado de la cuestión en América Latina. Revista Iberoamericana de Educación 18. Recuperado de: https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie18a01.htm
Williamson, O. (1987). The economic institutions of capitalism. New Jersey: Prentice Hall.
Entrevistas y recuperación de testimonios:
CAMVI (2021). Folleto Artesanías de Vicuña Argentina. Recuperado de: https://www.camviartesanias.com.ar/ en enero 2021.
INTA ABRA PAMPA (2016). "Chaccu”, el reencuentro anhelado por las Comunidades Andinas. INTA Abra Pampa y Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy, Ministerio de Agricultura de la Nación, Argentina. Idea y coordinación: Rosana Maidana y Marcelo Echenique. https://youtu.be/qVBiGY3yvX8 (recuperado en noviembre 2021).
Tolaba, Carlos (comunicación personal, diciembre 2021, enero 2022), poblador originario, artesano y presidente de la comunidad andina El Cóndor, Puna Jujeña.