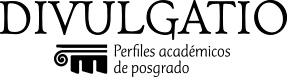El desafío del lenguaje privado. Wittgenstein, la comunidad lingüística y la crítica de Kripke
The private language challenge. Wittgenstein, the linguistic community and Kripke’s criticism
Cintia Daniela Rodríguez GaratEn este ensayo indagaré las implicancias que tiene el argumento contra el lenguaje privado que Wittgenstein presenta en las Investigaciones filosóficas (1988). Como es sabido, según este argumento las palabras no pueden significar entidades epistémicas privadas. Dicho en otros términos, para esta concepción del lenguaje las atribuciones de significado de las palabras dejan de ser establecidas desde la variable ontológica, para pasar a depender del significado de uso.
Desde la perspectiva wittgensteiniana, podemos entender cómo las palabras adquieren su significado normativo dentro de una comunidad de hablantes. De allí, la relevancia de abordar en este ensayo el radical cambio que Wittgenstein produjo respecto a la concepción determinista del lenguaje. Para el planteo wittgensteiniano, el significado no es estático, sino, por el contrario, es dinámico, emergente y contextual. Incluso, este surge de la práctica lingüística compartida, que, en última instancia, es la que le otorga su carácter normativo y facilita la comprensión mutua (Alegre, 2012; Mejía Génez, 2016).
A partir de lo dicho, en este ensayo, en primer lugar, exploraré la diferencia entre el lenguaje público y el privado, centrándome en la noción de juegos del lenguaje y su relación con las reglas y las formas de vida. En segundo lugar, examinaré el argumento contra el lenguaje privado a través de la paradoja escéptica de Wittgenstein, que se centra en el hecho semántico, es decir, en la idea de que una expresión lingüística tiene un significado determinado. En este contexto, siguiendo la propuesta de Kripke, ahondaré en el concepto de regla, como elemento central para Wittgenstein. Por último, reflexionaré acerca de las condiciones que deben generarse para considerar que los demás han usado correctamente una expresión. Para ello, me basaré en las implicancias que promueve la solución escéptica que Wittgenstein ofrece sobre la paradoja. Se sumarán al análisis propuesto los conceptos nodales de acuerdo, formas de vida y criterios.
Antes de introducirnos en la concepción de lenguaje wittgensteiniana, resulta pertinente comenzar por la distinción entre las formas de considerar la relación entre signos y significados. Es decir, comenzaré con la diferenciación entre la concepción determinista y la indeterminista, para luego centrarme en la tesis indeterminista que ofrece Wittgenstein en las Investigaciones filosóficas (1988).
De allí que, una de las características salientes del ‘determinismo semántico’ es, justamente, que los significados preceden lógica y conceptualmente a las prácticas lingüísticas (Penelas, 2020). Sin embargo, esta tesis admite el aspecto arbitrario y convencional del lenguaje. Esto se debe a que la tesis determinista no apunta a los signos, sino más bien al significado que los signos representan (Penelas, 2020).
De este modo, retomando la idea de que los significados anteceden a las prácticas lingüísticas, se deduce que, para este enfoque determinista, el mundo de alguna manera nos “habla” y nos pide que lo categoricemos. De allí que, categorizar correctamente es acertar en la identificación de las categorías prelingüísticas dadas. Pero, como puede suponerse, esta categorización no está determinada en absoluto por la comunidad que la emplea (Penelas, 2020).
En oposición a esta corriente, la perspectiva indeterminista piensa que la categorización del mundo no viene prefijada, sino que va a depender de nuestras negociaciones conceptuales. Claramente, estas negociaciones se dirimen en un combate conceptual que no persigue otra cosa que una hegemonía conceptual (Penelas, 2020). Sin embargo, esta disputa responde a un determinado tiempo histórico y nos permite identificar la extensión de los conceptos ligados a los significados (Penelas, 2020).
De lo dicho, surge que, en Wittgenstein, en oposición a lo que ocurre con la tesis determinista, la justificación acerca de nuestras atribuciones de significado ha dejado de ser una cuestión ontológica (Penelas, 2020). En otras palabras, siguiendo a Penelas (2020), se puede afirmar que la atribución de significado a una expresión no se justifica simplemente apelando acerca de los estados mentales de alguien, sino por referencia a criterios sociales. En consecuencia, el uso correcto o incorrecto de un signo no se limita a la mera descripción de un hecho, sino en una atribución normativa. Por lo tanto, si un hecho debe ser constitutivo del significado, debe dar cuenta de su status normativo.
De acuerdo con lo expresado, se evidencia que la concepción wittgensteiniana del lenguaje apunta a una tesis indeterminista que, en general, tiende a abandonar la separación tajante entre sintaxis, semántica y pragmática (Penelas, 2020). Por esta razón, Wittgenstein (1988) entiende las diferencias semánticas y sintácticas como determinadas por el uso que se hace de las expresiones, es decir, por cuestiones pragmáticas.
En este contexto, es interesante destacar que para Wittgenstein las atribuciones de significado solo tienen sentido en un contexto social. Esto se debe a que solo una comunidad de hablantes puede dar cuenta de la normatividad de este fenómeno (Penelas, 2020). De allí que, el seguimiento de reglas es una práctica que carece de sentido fuera de un contexto social.
Incluso, el hecho de que el contexto de uso sea el que favorezca la atribución de significado, claramente, implica de alguna manera que hay tantos significados en el lenguaje como formas de emplearlos en la vida cotidiana. Por lo que, según formula Van Peursen (1973), “hay muchos juegos de lenguaje, cada uno de los cuales está justificado dentro de la situación humana en que se aplica” (p. 83). Conviene aclarar que, Wittgenstein llama ‘juego de lenguaje’ al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido (PI §7).
De esta manera, es importante notar que en la perspectiva wittgensteiniana no existe el lenguaje por sí mismo, abstracto, sino que es una parte de la praxis vital. Por este motivo, para Wittgenstein (1988), la expresión ‘juego de lenguaje’ resalta que el hablar del lenguaje forma parte de una acción o de una forma de vida (PI §23). Esto mismo vale para la totalidad del lenguaje (Brand, 1981).
Ahora bien, los ‘juegos de lenguaje’ le interesan a Wittgenstein, especialmente, con relación a la observación de la dinámica de sus reglas. Esto puede resultar más claro, si vemos que, precisamente, el planteo del juego lingüístico es el que le da su fundamento a aquello que se juega en él. De allí, la analogía que propone Wittgenstein, en las Investigaciones filosóficas (1988), entre el lenguaje y el juego de ajedrez (PI §108). Este filósofo afirma, como menciona Brand (1981), que “al igual que un juego como el ajedrez, cada juego de lenguaje posee sus propias reglas y esas reglas determinan los usos correctos e incorrectos de las expresiones” (p. 12). Por este motivo, el significado de una palabra no es el objeto que nombra o designa, sino el papel que desempeña en el lenguaje (Brand, 1981).
En síntesis, a partir de lo abordado se puede decir que el significado de una palabra está en cómo se usa en el lenguaje. Según Wittgenstein, el significado de una palabra se conoce cuando se sabe aplicarla (PI §237). De allí, se puede deducir que cuando un signo no se utiliza carece de significado. Del mismo modo, se puede agregar a lo dicho que el significado de un nombre no es aquello que señalamos en la definición ostensiva del nombre, sino que viene determinado por las reglas de uso del nombre. Es decir, se comprende el significado de un nombre o una palabra a partir de una totalidad de reglas incluidas en un sistema general (Brand, 1981), vale decir: en las formas de vida1.
1Con la expresión ‘Formas de vida’, Wittgenstein (1988) se refiere a ese conjunto de acciones no lingüísticas de carácter social.
Como mencioné previamente, el concepto de ‘juego de lenguaje’ introducido por Wittgenstein (1988) es relevante porque resalta cómo el lenguaje adquiere significado en el contexto público. Precisamente, es en ese ámbito donde el lenguaje cobra su pleno sentido (Wittgenstein, 1988).
Ahora bien, pensar en que el lenguaje adquiere significado en el uso púbico de una comunidad de hablantes, nos obliga a preguntarnos ¿si existe la posibilidad de mantener para nuestra intimidad un lenguaje privado y un lenguaje público solo cuando entramos en contacto con otros? Este interrogante nos interpela sobre qué sucede con el lenguaje privado. Es decir, nos lleva a pensar si el lenguaje privado tiene posibilidad de existencia o, simplemente, por reducirse al ámbito privado, desaparece. Ciertamente, para seguir pensando en esta idea, resulta conveniente definir previamente a qué me refiero con lenguaje privado. Para ello, me centro en el planteo de García-Carpintero (1996):
Un lenguaje privado se caracteriza porque los significados (o los componentes esenciales de los mismos) de sus unidades léxicas son entidades epistémicamente privadas. La concepción mentalista, en cualquiera de sus variantes, implica que un lenguaje es, en su esencia, el ideolecto privado de un sujeto en un momento dado (p. 385).
Considerando esta definición, se podría afirmar que “lo propio de un lenguaje privado sería que sus palabras solo son entendidas por quien maneja tal lenguaje y por nadie más, y de ahí el carácter privado de tal lenguaje” (Martínez Freire, 1995, p. 359). De esta manera, si cada persona tuviese un lenguaje privado, al ser no inteligible para los demás, ese lenguaje privado, no podría compartirse con nadie y no serviría para poder comunicarnos con otros, por lo que este lenguaje carecería de completa utilidad y sentido.
Precisamente, por lo dicho, Wittgenstein se plantea ¿qué es el significado de una palabra?, y entiende que el significado, que da vida al signo, no existe aparte del signo, sino que es justamente el uso que se hace del signo (Martínez Freire, 1995). Por este motivo, en la concepción wittgensteiniana del lenguaje el ámbito de significación del lenguaje, al variar según los contextos de uso, no es independiente, sino que, por el contrario, depende de variables pragmáticas, sociales, culturales, etc. En otros términos, según esta perspectiva que se opone a la tesis determinista, el lenguaje no tiene posibilidad de ser privado, puesto que sus reglas no pueden seguirse de forma aislada, ni aplicarse ‘privadamente’ (PI §202). Por esta razón, Wittgenstein (1988) rechaza de plano la idea de la privacidad de los significados.
Sin embargo, Wittgenstein habla en las Investigaciones filosóficas del lenguaje privado para describir en general vivencias internas, enfocándose luego en las sensaciones en especial (PI §256). El argumento que sostiene el filósofo sobre el lenguaje privado y las vivencias internas se relaciona con la posibilidad de un lenguaje que solo pueda ser entendido por una única persona, refiriéndose exclusivamente a sus sensaciones internas (PI §256). De esta manera, Wittgenstein examina si efectivamente es posible la existencia de una especie de ‘diario privado’, donde una persona anote sus experiencias internas (como el dolor), utilizando palabras que solo él pueda comprender. En este contexto, la crítica wittgensteiniana se orienta a mostrar que el lenguaje, para tener sentido, debe estar sujeto a reglas compartidas, algo que no podría lograrse en un lenguaje estrictamente privado.
Del mismo modo, además de nuestra propia experiencia interna, nuestras sensaciones y demás estados internos, para Wittgenstein (1988) sucede algo similar si pensamos en la noción de regla matemática. En este sentido, su planteo sostiene que las reglas matemáticas, como todas las reglas, deben entenderse a través de su aplicación en una comunidad. De allí que las reglas deben ser aplicadas y verificadas en una práctica pública.
En resumen, como señala Kripke (1989), los casos recién mencionados plantean un problema: una ‘paradoja escéptica’ en torno a la noción de regla. Sin embargo, también se propone una ‘solución escéptica’ a dicho problema, que será objeto de análisis en el próximo apartado. No obstante, me parece importante destacar que, para Kripke, al examinar ambos casos, debemos tener en cuenta algunas consideraciones fundamentales sobre las reglas y el lenguaje. Entre ellas, cabe mencionar que las reglas que determinan el significado de las palabras son públicas. Por lo tanto, "es posible que el significado sea reconocido incluso sin que haya una experiencia interna concomitante" (Van Peursen, 1973, p. 96).
Tal como expresé antes, Kripke (1989) plantea que Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas presenta una paradoja y una solución escéptica. A saber, el tema central de la paradoja es la noción de hecho semántico, que implica concretamente que una expresión del lenguaje tiene un significado determinado (Penelas, 2020). En este contexto, Kripke crítica la conclusión escéptica propuesta por Wittgenstein. Esto se debe a que dicha conclusión acerca de las reglas y el rechazo concomitante de las reglas privadas resulta compleja de entender, fundamentalmente, en matemática y en relación con una sensación o imagen mental (Kripke, 1989). Para aclarar en qué consiste esta conclusión, conviene previamente partir de la paradoja presentada por Wittgenstein (1988). El filósofo sostiene lo siguiente:
Nuestra paradoja era esta: una regla no podía determinar ningún curso de acción porque todo curso de acción puede hacerse concordar con la regla. La respuesta era: si todo puede hacerse concordar con la regla, entonces también puede hacerse discordar. De donde no habría ni concordancia ni desacuerdo (PI §201).
La paradoja revela, entre otras cosas, que es posible que cualquier explicación de una regla pueda ser incomprendida, e incluso que los usos más precisos del lenguaje no se distingan claramente de aquellos más ‘aproximados’ o ‘inexactos’. Sin embargo, el verdadero peso de la paradoja radica en el problema escéptico que plantea: lo que sea que ocurra en mi cabeza no determina de manera definitiva las funciones que lo denotan de manera definida. En otras palabras, lo denotado será definido solo vagamente2.
De ahí que, el desafío consiste en ofrecer un hecho constitutivo del significar ‘Y’ con el signo ‘Z’ y no otra cosa. Wittgenstein, al abordar este problema, señala que cualquier intento de ofrecer un hecho definitivo que ancle el significado llevaría inevitablemente a un regreso infinito de interpretaciones, es decir, cada explicación del significado de una regla requeriría a su vez otra interpretación, lo que resultaría en una indeterminación total de lo significado por cualquier expresión. Esto plantea un problema fundamental para la noción de reglas y significados: si cada interpretación necesita ser interpretada, no habría forma de llegar a un fundamento estable para el significado. Vale destacar que, Wittgenstein toma la solución escéptica a la paradoja y no la directa, que consistiría en ofrecer el hecho semántico en cuestión, que fije de manera inmutable el significado.
Por este motivo, la solución comporta una interpretación escéptica de lo que está involucrado en aseveraciones ordinarias. Esta situación, según Kripke (1989), conduce a que Wittgenstein concluya con la imposibilidad del lenguaje privado como un corolario de su solución escéptica a su propia paradoja3. De allí, resulta que la solución escéptica no nos permite hablar de un individuo particular, considerado en sí mismo y aisladamente4, como queriendo decir nada en absoluto (Kripke, 1989). Consecuentemente, esto implica ofrecer una explicación de la normatividad del lenguaje que no cuente con los estados mentales que el determinismo postulaba (Penelas, 2020).
Esa explicación propone las condiciones de aserción como reemplazo de las condiciones necesarias y suficientes (condiciones de verdad) para seguir una regla, que suponía el determinismo (Penelas, 2020). En lugar de eso, Wittgenstein habla de movimiento en un juego de lenguaje. De este modo, el significado de una expresión no debe considerarse ya asociado a la pregunta ¿Cuál debe ser el caso para que esta oración sea verdadera?, sino más bien a: ¿En qué condiciones debe hacerse este movimiento en el juego de lenguaje? (Penelas, 2020). Es decir, ¿Bajo qué circunstancias se hacen las atribuciones de significado y qué papel juegan estas atribuciones en nuestras vidas? 5
A partir de esta nueva consideración, se puede decir que las condiciones de aseverabilidad están autorizadas, aunque también están sujetas a ser corregidas por otros. Sin embargo, estas inclinaciones6 son primitivas y no pueden explicarse por la captación de los significados. Se puede decir, asimismo, que los demás han usado correctamente una expresión7, simplemente porque nosotros nos inclinamos de la misma manera (Van Peursen, 1973).
No obstante, Wittgenstein basa la solución escéptica en la aplicación de tres conceptos: acuerdo, formas de vida y criterios (Van Peursen, 1973). Claramente, sin acuerdo general en las respuestas de la comunidad, el juego de atribuir conceptos a individuos no podría existir. Del mismo modo, el conjunto de respuestas en las que nos ponemos de acuerdo y la forma de que se entrelaza con nuestras actividades es nuestra forma de vida (Van Peursen, 1973). Por otra parte, los criterios están muy asociados a la filosofía de la mente de Wittgenstein (1988), de allí que, “un `proceso interno´ está necesitado de criterios externos” (PI § 580). Esta necesidad de contar con criterios, según Kripke, se plantea en el marco de los conceptos mentales; es aquí donde surge una premisa fundamental de su argumento contra el lenguaje privado (Van Peursen, 1973).
Finalmente, la solución escéptica de Wittgenstein a su problema depende del acuerdo -y de la corroborabilidad- en la habilidad de una persona para probar si otra persona usa los términos como ella8. Para ello, según el Wittgenstein de Kripke tenemos que considerar cómo usamos: i) la aseveración categórica de que un individuo está siguiendo una regla dada; ii) la aseveración condicional de que, si un individuo sigue tal y tal regla, entonces tiene que hacer tal y tal cosa en una ocasión dada9.
No obstante, puede afirmarse que cualquier sujeto está ‘disposicionalmente’ determinado a responder de cierta manera, y a esto, se suma el ‘sentimiento de confianza’ apropiado10. Sin duda, estos dos factores conllevarían a que la persona actuase como es esperable, incluso si no estuviese siguiendo ninguna regla o lo estuviese haciendo de manera errónea (Kripke, 1989).
En síntesis, en la concepción wittgensteiniana, el núcleo de la comunicación lingüística no reside en la simple transmisión de información, sino en el entendimiento que se genera a través de un actuar común (PI § 363). En este contexto compartido de acción y uso del lenguaje, emergen tanto la disposicionalidad como el sentimiento de confianza, ambos principios fundamentales para sostener las prácticas vitales que constituyen nuestra interacción cotidiana. Así, el entendimiento no es meramente teórico, sino una parte esencial de las formas de vida que compartimos.
2No obstante, en opinión de Kripke el problema escéptico no indica ninguna vaguedad en el concepto de adición, o en el de la palabra “más”, dando por supuesto su significado usual.
3Para Kripke (1989), la solución del problema de Wittgenstein es que descubre un papel útil en nuestras vidas para un ‘juego de lenguaje’ que autorice, bajo ciertas condiciones, aseveraciones de que alguien ‘quiere decir tal y tal’ y que su aplicación actual de una palabra ‘concuerda’ con lo que él ‘quiso decir’ en el pasado. Resulta que este papel y estas condiciones comportan la referencia a una comunidad. Son inaplicables a una única persona considerada aisladamente. Así, Wittgenstein rechaza el ‘lenguaje privado’ tan pronto como en §202 (p. 78).
4Como he expresado, la solución escéptica que Wittgenstein ofrece a la paradoja del significado es rechazar la búsqueda de un hecho semántico definitivo y en su lugar destacar que el significado de una palabra se encuentra en el uso que se hace de ella dentro de una comunidad lingüística.
5Según Kripke (1989), para Wittgenstein todo lo que se necesita para legitimar las aseveraciones de que alguien quiere decir algo es que haya circunstancias suficientemente especificables bajo las cuales ellas sean legítimamente aseverables y que el juego de aseverarlas bajo tales condiciones tenga un papel en nuestras vidas. No se necesita ninguna suposición acerca de ‘qué hechos corresponden’ a esas aseveraciones.
6Se emplea el término inclinaciones para hacer referencia a las respuestas que una persona está inclinada a dar, estando autorizada, aunque de manera provisional y sujeta a correcciones de otros.
7 Según Kripke (1989) al ver a una persona aislada solo podemos decir que actúa confiadamente en cada aplicación de una regla. La situación es muy diferente si ampliamos nuestra perspectiva al considerar a quien sigue la regla y nos permitimos considerarlo interactuando con una comunidad más amplia. Entonces otros tendrán condiciones de justificación para predicar del sujeto si sigue la regla correcta o incorrectamente y estas no serán sencillamente que la propia autoridad del sujeto ha de aceptarse incondicionalmente (Kripke, 1989).
8Según Kripke (1989), a grandes rasgos, los criterios externos para un proceso interno son circunstancias, observables en la conducta del individuo, que, si están presentes, llevarían a otros a estar de acuerdo con sus confesiones (p. 95).
9 El Wittgenstein de Kripke considera que tenemos que ver las circunstancias bajo las cuales se introdujeron esas aseveraciones en el discurso, así como su papel y utilidad en nuestras vidas. Mientras consideremos a un solo individuo aisladamente, solo podremos decir: un individuo tiene a menudo la experiencia de tener confianza en que “captó” una cierta regla (1989, p. 99).
10 Usamos un concepto antes que el otro simplemente por costumbre. Es el hecho de que somos educados en una sociedad que usa ciertas reglas como normas para la descripción de los objetos lo que hace que un concepto sea absurdo y el otro no. Lo que define el uso de una gramática antes que otra es el historial de su inserción en una forma de vida (Penelas, 2020).
En este ensayo he realizado una distinción breve entre las concepciones deterministas y las indeterministas, para poder situar en este marco la concepción propuesta por Wittgenstein (1988). De esta manera, las tesis wittgensteinianas se centran en el indeterminismo, puesto que entienden las diferencias semánticas y sintácticas como determinadas por el uso que se hace de las expresiones, es decir, por cuestiones pragmáticas.
Tras establecer este marco conceptual, abordé la noción de ‘juegos de lenguaje’ propuesta por Wittgenstein, enfatizando que el significado del lenguaje está determinado por las reglas propias que contenga cada juego. De este modo, estos juegos de lenguaje resaltan que todos somos guiados por los demás, y que justificamos el uso de nuestras expresiones en función de criterios públicos.
Asimismo, siguiendo el planteo de Wittgenstein he planteado la importancia de reconocer que la normatividad es un fenómeno intersubjetivo. Considero que este aspecto resulta clave para comprender que los significados de las palabras no se originan en experiencias privadas a priori, sino en el uso social, que es público y proporciona el marco en el que pueden valorarse y expresarse las experiencias internas. En otras palabras, el significado surge a partir de la interacción en el lenguaje y no de una esfera puramente privada (Kripke, 1989).
De ahí que el argumento contra el lenguaje privado cobra especial relevancia en la perspectiva wittgensteiniana, porque al variar las atribuciones de significado según los contextos de uso, se entiende que estas no son independientes. Por el contrario, dependen de variables pragmáticas, sociales, culturales, etc. Como he señalado, en esta concepción, el lenguaje no puede ser privado, puesto que las reglas no pueden seguirse ‘privadamente’ (PI §202).
Este argumento crucial contra el lenguaje privado surge de la paradoja escéptica que Wittgenstein plantea en sus Investigaciones filosóficas. En este sentido, el desarrollo conceptual propuesto por Wittgenstein nos conduce a la conclusión escéptica sobre las reglas, y al rechazo de la idea de reglas privadas, dado el desafío de identificar un hecho constitutivo que determine que el signo 'Z' signifique ‘Y’ y no otra cosa.
En resumen, como he expresado, queda claro que la significación que Wittgenstein busca a través de la atribución de significado solo cobra sentido en un contexto social. El conjunto de respuestas en las que acordamos, y cómo estas se entrelazan con nuestras actividades, constituye nuestra forma de vida. De allí que estos acuerdos no se basan en una gramática cualquiera, sino en aquella que refleja nuestro historial de inserción en una forma de vida compartida (Penelas, 2020).
Alegre, J. (2012). Propuestas y diferencias pragmáticas en torno del lenguaje como institución: Wittgenstein y Habermas. Discusiones Filosóficas, 13(21), 207-224. Recuperado en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-61272012000200012&lng=en&tlng=es.
Ambrosini, C. (1991). Wittgenstein. Los juegos del lenguaje y la disolución del sujeto moderno. En Cuadernos de Ética, 11-12 junio/diciembre.
Auroux, S. (1996). La philosophie du langage. Paris: Presses Universitaires de France.
Brand, G. (1981). Mundo. En: G. Brand (Edit.) Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein (pp. 28-33). Madrid: Editorial Alianza.
Brand, G. (1981). Lenguaje. En: G. Brand (Edit.) Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein (pp. 68-79). Madrid: Editorial Alianza.
Brand, G. (1981). Significado, como juego lingüístico. En: G. Brand (Edit.) Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein (pp. 115-133). Madrid: Editorial Alianza.
Brand, G. (1981). Observaciones sobre la filosofía. En: G. Brand (Edit.) Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein (pp. 175-185). Madrid: Editorial Alianza.
García Carpintero, M. (1996). El argumento de Wittgenstein contra los lenguajes privados. En: M. García Carpintero (Edit.). Las palabras, las ideas y las cosas (pp. 378-425). España: Editorial Ariel S.A.
Kripke, S. (1989). Wittgenstein: reglas y lenguaje privado. México: UNAM.
Martínez Freire, P. (1995). Wittgenstein y Fodor sobre el lenguaje privado. En Anuario Filosófico, Universidad de Málaga, España. Disponible en:https://www.researchgate.net/publication/39378831
Mejía Génez, M. (2016). Wittgenstein, Ludwig. Escrito a máquina. Traducción, introducción y notas críticas de Jesús Padilla Gálvez. Madrid: Trotta, 2014. 694 pp. En Ideas y Valores, 65(160), 260-266. DOI: https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v65n160.53726
Penelas, F. (2020). Wittgenstein. Buenos Aires: Galerna, colección La revuelta filosófica.
Van Peursen, C. A. (1973). Ludwig Wittgenstein. Una introducción a su filosofía. Buenos Aires- México: Ediciones Carlos Lohle.
Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones Filosóficas, México- Barcelona: UNAM-Crítica.
Wittgenstein, L (1921). Logisch-Philosophische Abhandlung, Annalen der Naturphilosophie. Tractatus Logico-Philosophicus (Trad. Luis Valdés) London: Routledge & Kegan, Paul.