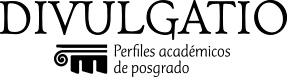El gobierno populista de Lázaro Cárdenas y sus aportes en el sistema de salud mexicano: un análisis del caso desde la lógica de la Atención Primaria de la Salud.
The populist government of Lázaro Cárdenas and its contributions to the Mexican health system: an analysis of the case from the perspective of primary health care.
María Belen MartinoEl presente trabajo se realiza en el marco del cierre de la materia Historia de América Latina Contemporánea y tiene por objetivo realizar un análisis de aportes bibliográficos acerca de las políticas llevadas a cabo durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940) en relación a la ampliación y mejora del sistema de salud mexicano. Si bien existen múltiples debates alrededor de la definición del populismo, la presidencia de Cárdenas se encuadra dentro del mismo no sólo por representar un período fundamental de la historia latinoamericana, sino por incorporar y profundizar en acciones y posicionamientos políticos relacionados con fenómenos como el nacionalismo económico, el antiimperialismo, la industrialización, la urbanización, las migraciones internas, la emancipación económica y/o la gestión de políticas externas más autónomas (Stanley, 2013).
La hipótesis que guía las siguientes líneas sugiere que el gobierno populista de Lázaro Cárdenas llevó adelante políticas públicas y arbitró medios y recursos para la ampliación y mejora del sistema de salud mexicano con acciones que se encuadran dentro de la lógica de la atención primaria de la salud.Resulta interesante destacar que las decisiones tomadas y las políticas públicas ejecutadas por Cárdenas en este sentido fueron decididamente vanguardistas, ya que se llevaron a cabo más de tres décadas antes de los debates mundiales acerca de los modos de entender y proteger la salud de los ciudadanos y la conceptualización de la estrategia de atención primaria de la salud, que tuvieron lugar en la década de los setenta.1
1 La Conferencia Internacional De Atención Primaria De Salud, Alma-Ata, URSS, 6 al 12 septiembre de 1978.
Lázaro Cárdenas se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1934 hasta el 30 de noviembre de 1940. Fue el último dirigente que llegó al poder bajo la protección de Plutarco Elías Calles, pero tras su ascenso a la presidencia rompe lazos con él para dar fin al período conocido como “Maximato” (Rodríguez, 2017). Durante su campaña electoral, Cárdenas fue públicamente rechazado por dos sectores sociales de relevancia: la Iglesia, que lo llama rojo y socialista, y el Partido Comunista, que lo acusa de socialdemócrata. En cierto sentido, estas aseveraciones eran correctas: el programa cardenista proponía una reforma política y económica del incipiente capitalismo inspirada en el socialismo mexicano de los años veinte (Semo, 1998). Su plataforma tenía por objetivo transformar el Estado cuasiliberal en un estado social y asistencial, minimizando la participación en la escena política del Partido Nacional Revolucionario y al ejército y desmantelando las condiciones sociales que hacían posible al caudillismo. Para llevar a cabo su impresionante campaña, y teniendo en cuenta que se encontraba desprovisto de una fuerza nacional de estructura, utilizó el mejor recurso que tenía disponible: el carisma. Cárdenas logró entretejer lealtades con pobladores de comunidades y barriadas marginadas y alejadas, realizó más de 900 actos políticos a lo largo y ancho del país en los que utilizó como estrategia hablar poco y escuchar mucho. Además, planificó presentarse públicamente en espacios de relevancia social cotidiana como escuelas, asambleas ejidales y sindicatos, se reunió con líderes locales y dirigentes emergentes y fue reacio a las declaraciones y promesas (Semo, 1998).
El ascenso de Cárdenas al poder se configura como el punto de finalización de la Revolución Mexicana, dado que es el último régimen encabezado por un caudillo y, al mismo tiempo, es el primer gobierno propiamente institucional. En este sentido, la gestión política de Cárdenas resulta estar repleta de ambigüedades: concentró altamente el poder del Estado en manos de la presidencia, pero abandonó ese cargo a voluntad; su gobierno se originó en y desde un conjunto de hombres de armas que desmilitarizaron las relaciones entre el Estado y la sociedad; fue promotor de libertades políticas y derechos civiles, pero creó las bases sociales e institucionales que devinieron en el autoritarismo presidencial; distribuyó la tierra entre campesinos de comunidades marginadas, aunque también creó las condiciones de posibilidad para la concentración de la riqueza y producción en minorías (Semo, 1998). Teniendo presente todas las contradicciones, se puede afirmar que Cárdenas tenía dos grades metas para su gestión: la reforma política y la reforma social. Su objetivo no era únicamente acceder a los altos mandos del poder, sino modificar y conformar las bases del Estado, dado que consideraba el único medio viable para una real transformación en el orden de lo social. Siguiendo a Semo (1998), la reforma social del Estado se inspiró en la doctrina de la tercera vía, es decir, la transformación de un Estado tradicional-liberal en un estado regulador de la producción y distribución de la riqueza y los recursos.
Una de las principales herramientas políticas en este proceso de transformación es el Plan Sexenal de Gobierno2, aprobado por la Segunda Convención Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario en diciembre de 1933, dado que constituyó la plataforma política y gubernamental de Cárdenas. Martínez Escamilla (2013) destaca cinco aspectos esenciales del Plan:
1. Su formulación inaugura una etapa de la política social y económica en México con máxima participación del Estado.
2. La acción del Estado, configurada como acción democrática, coloca en el centro de la escena política a las masas del pueblo que habían generado la revolución.
3. Las masas se configuran como hacedoras de la historia, pero al mismo tiempo organizadas por el Estado.
4. El Plan Sexenal fue preparado en el seno del Partido de la Revolución y reorientado hacia un proyecto nacional de corto y mediano plazo en todos los ámbitos de poder, con el fin superior de rescatar la actividad económica y los recursos patrimoniales de la sociedad.
5. Insta a una reforma radical de las relaciones fundamentales entre los agentes del proceso económico, con la idea de reformar no solamente la estructura económica, sino las del país todo.
El Plan Sexenal de Gobierno se configuró como una oportunidad histórica para el inicio de la política de masas en México, política que en aquel tiempo representó la única vía posible para convertir en proceso social la doctrina constitucional de modernización del capitalismo mexicano (Martínez Escamilla, 2013).
Algunas de las metas establecidas en el mismo fueron:
- Que el Estado debía seguir dotando de tierras y aguas a todos los núcleos de población que carecieran de ellas o no las tuvieran suficientes, hasta el límite de la satisfacción completa de las necesidades agrícolas del país.
- Que el campesinado fuera organizado, técnica y económicamente.
- Que se institucionalizara el crédito agrícola y que abarcara a todos los campesinos organizados.
- Que el proletariado fuera considerado como el motor del desarrollo económico, y la contratación colectiva tendiera a ser la forma preponderante de establecer las relaciones entre los patrones y los trabajadores.
- Que el seguro social se implantara como general y obligatorio.
- Que con urgencia se desarrollara una vasta campaña de salubridad e higiene entre el pueblo, que se abatieran aceleradamente las principales causas de mortalidad y morbilidad.
- Que se adoptaran medidas de política económica para impulsar la educación y la cultura a escala social y se controlara estatalmente la enseñanza impartida por particulares, de manera que el país asumiera la educación socialista que según el plan sustenta la ideología de la Revolución Mexicana.
- Que fuera impulsado el quehacer científico y tecnológico entre los mexicanos y que las profesiones tradicionalmente liberales fueran asumidas como un quehacer eminentemente de servicio social.
- Que el Estado y sus organismos asumieran la defensa y no la represión de la sociedad, y la igualdad en el suministro de la justicia.
En el plan de gobierno queda claramente expuesto el carácter nacionalista y socialista del proyecto político que se estaba ideando para México y que, efectivamente, se llevaría a cabo, no sin tropiezos. Martha Eugenia Rodríguez (2017) manifiesta que las políticas de gobierno llevadas adelante por Cárdenas tenían por objeto alcanzar un equilibrio socioeconómico, intensificar el reparto agrario, unificar y organizar a los trabajadores, de modo tal que los latifundios de los tiempos revolucionarios serían expropiados, de manos extranjeras y mexicanas, para ser redistribuidos en forma de ejidos a los campesinos. En línea con la repartición de tierras y el estímulo y perfeccionamiento del trabajo agrario, la política sanitaria de la gestión de Cárdenas se enfocaría en el crecimiento de la población, de manera tal que colabore con la máxima explotación de los recursos naturales del país que conduzca la nación al progreso definitivo.
En el área de la salud, la propuesta era la de aumentar de forma progresiva el presupuesto destinado al sector hasta que constituya un 5,5% del total de los egresos de la federación. Los objetivos básicos esenciales eran: dotar a las comunidades de agua y servicios públicos; combatir las causas de la mortalidad infantil y de las epidemias y endemias3; establecer un instituto para el estudio de las enfermedades tropicales; preparar personal técnico sanitario y distribuirlo por la república; estudiar las condiciones de la alimentación y vivienda popular; emitir leyes en materia de protección de la salud de los trabajadores; y, finalmente, lograr la coordinación de los servicios sanitarios federal, estatales y municipales (Carrillo, 2005).
Siguiendo a Rodríguez (2017), el Plan Sexenal de Gobierno señaló varios puntos a favor de la medicina tanto preventiva como asistencial, que serían llevado a cabo a través de la institución coordinadora de la medicina en México en aquel entonces, el Departamento de la Salubridad Pública. En relación con el presupuesto ejecutado para el sector, la autora refiere que desde 1935 a 1939 aumentó un 2.1% del producto bruto interno, tal cual había sido enunciado. Además, este incremento estaba reservado para las mejoras en la accesibilidad a la atención y calidad de cuidados de la salud de campesinos y obreros porque ellos eran quienes conformaban la mano de obra y fuente de energía y crecimiento del país.
2 En referencia al primer Plan Sexenal, dado que en noviembre de 1939 se aprueba el segundo.
3 Poniendo el foco especialmente en enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, la sífilis, la oncocercosis y la lepra que afectaban particularmente al país (Carrillo, 2005).
Ana María Carrillo (2005) afirma que el gobierno del general Cárdenas puede organizarse en tres etapas: 1ª consolidación del poder frente a la estructura de poder anterior, 2ª política nacionalista y reformista y 3ª repliegue del reformismo ante la presión de los grupos conservadores y países imperialistas. La autora hace una exposición exhaustiva acerca de las políticas levadas a cabo en materia de salud y salubridad durante toda la gestión de Cárdenas en clave histórica y finalmente reflexiona acerca de la imposibilidad de dar continuidad plena a las acciones llevadas a cabo tras la finalización de su mandato.
De la conceptualización realizada por la autora se desprende que los mayores logros fueron alcanzados durante la segunda etapa, dado que los inicios de la gestión se caracterizan por la necesidad de planificación y la etapa final por la resistencia. Además, el orden cronológico planteado resulta clarificador y colabora con la comprensión de la gestión en materia de salud en términos de proceso. En adelante, se intentará dar cuenta acerca de las políticas y acciones llevadas adelante por el gobierno de Cárdenas para ampliar y mejorar el sistema de salud mexicano que se encuadran dentro de la lógica de la atención primaria de la salud, revisando conceptualmente esta última en primera instancia.
La estrategia de la APS fue oficialmente definida en la conferencia de Alma Ata en 19784y estableció un avance para superar los modelos biomédicos, centrados en la enfermedad y en el abordaje de la cura, poco accesibles, concentrados en establecimientos de alta y media complejidad; por modelos basados en la promoción y prevención a costos razonables para la población (Vignolo, et al., 2011). Esta estrategia fue positivamente recibida a nivel global y, a pesar de las limitaciones y contradicciones en la práctica, existe gran consenso acerca de sus beneficios y la necesidad de implementación efectiva. Su objetivo es el de garantizar el acceso universal a la salud con un enfoque de derechos. Si bien existen múltiples antecedentes de acciones llevadas a cabo desde la perspectiva de la atención primaria con anterioridad,5 es en la década del ´70 cuando de cristaliza y sistematiza conceptualmente y a nivel general.
Dentro de la estrategia de la APS existe una serie de conceptualizaciones principales que permiten organizar de forma ordenada, planificada, accesible y estratificada lo servicios de salud que cada territorio dispone para el cuidado y/o vigilancia de la salud de sus ciudadanos, dentro de las cuales se destacan: a) niveles de atención, b) niveles de complejidad y c) niveles de prevención y concepto de promoción (Vignolo, et al. 2011).
a) Niveles de atención:
- 1º nivel: es el más cercano a la población. Es la organización de recursos que permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes. Es la puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad. Permite una adecuada accesibilidad, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz.
- 2º nivel: incluye los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en diversas especialidades médicas y no médicas que no pueden abordarse en ámbito comunitario por su complejidad.
- 3º nivel: se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología.
b) Niveles de complejidad:
Se entiende como complejidad el número de tareas diferenciadas o procedimiento complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo alcanzado por ella. Cada nivel de atención condiciona el nivel de complejidad que debe tener cada establecimiento. El grado de complejidad establece el tipo de recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la unidad asistencial, sus servicios y organización.
c) Niveles de prevención:
- Primaria: medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes.
- Secundaria: destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente (sin manifestaciones clínicas). Significa la búsqueda en sujetos “aparentemente sanos” de enfermedades lo más temprano posible.
- Terciaria: refiere a acciones relativas a la recuperación completa de la enfermedad manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este modo las mismas.
Prevención / Promoción de la salud:
Desde esta concepción de los procesos de salud-enfermedad y las posibilidades de cuidado, se distinguen las siguientes categorías de acción dentro de la lógica de atención: la prevención se refiere al control de las enfermedades poniendo énfasis en los factores de riesgo, y poblaciones de riesgo. La promoción de la salud está centrada en ésta y pone su acento en los determinantes de la salud y en los determinantes sociales de la misma. En este sentido, la promoción proporciona a los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla.
Teniendo en cuenta esta somera y acotada presentación de los principales conceptos de la estrategia APS, se realiza una presentación y análisis de las acciones realizadas en materia de salud y salubridad por la gestión presidencial de Cárdenas, los cuales resultan vanguardistas. Existen varias razones para afirmar que la planificación a escala nacional de un sistema sanitario con una perspectiva cercana a la estrategia de atención primaria es decididamente adelantado para su época, pero al momento resulta interesante enunciar las siguientes: en el contexto histórico en el que se llevaron a cabo, el acceso al conocimiento e intercambio con referentes de otros países acerca de los modos en que se gestionaba la salud de los pueblos era muy distinto en tiempos, contenidos y disponibilidad, al que conocemos hoy. Si bien en las décadas del 30´y 40´ya podemos hablar de un mundo globalizado, la comunicación entre líderes vía postal, viajes o hasta por teléfono resultaba diferente a la que se utiliza actualmente. En relación a la información y datos, no contaban una sistematización de los mismos, no solo a nivel nacional sino mundial, en relación a las principales problemáticas de salud-enfermedad de los habitantes. Por último, y de central importancia, el contexto histórico-económico-social-político a nivel nacional y regional de las primeras décadas del siglo XX imposibilitaba posicionar en el centro de los debates y decisiones políticas a las problemáticas de la salud y su abordaje.
4 Conferencia Internacional sobre APS de Alma-Ata (URSS) OMS/UNICEF, el evento de política de salud internacional más importante en la década de los 70 que marcó un hito en la salud pública del mundo. Contó con la presencia de 134 países, 67 organismos internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales (Tejada de Rivero, 2018).
5La historia y el desarrollo de la APS y de la Política de salud para todos en el año 2000 no parten de Alma Ata como se lee en la mayoría de textos, sino que tienen raíces en la “medicina social” con el movimiento liderado por Rudolf Virchow y Jules Guerin entre otros en 1848, al que le anteceden experiencias del sXVIII, con Villermé, Johann Peter Frank y otros, que son reflejo del pensamiento en la construcción de la salud como derecho.” (Apráez Ippolito, 2010)
Carrillo (2005) afirma que inmediatamente a la toma de poder del presidente Cárdenas, el primero de sus anuncios se refería al inminente aumento de la participación del Estado en todas las áreas de gobierno y la adquisición de un papel más activo.
Al asumir el poder, el presidente Cárdenas se hace cargo de un sistema de salud precario, inaccesible e inequitativo. Guillermo Fajardo-Ortiz (2017) refiere que si bien no existen datos fiables y sistematizados que den cuenta de la estructura hospitalaria de entonces, considera que se disponía de menos de una cama de hospital por cada mil habitantes y que no existían hospitales certificados. Adicionalmente, las intuiciones, que databan de la época colonial, poseían equipo e instrumental hospitalario sencillo y carecían de profesionales no médicos certificados. Ante este panorama, el cardenismo se propuso modernizar y ampliar el sistema hospitalario y de atención de la salud, especialmente de los sectores menos favorecidos. Durante la etapa inicial de consolidación de poder, el Departamento de Salubridad Pública (DSP) estableció cincuenta centros y brigadas ambulantes de higiene rural, comenzó la planificación para la dotación de agua potable en el territorio nacional, especialmente en las pequeñas poblaciones que no tenían capacidad económica para gestionarlo a nivel local y elaboro los lineamientos de campaña de lucha contra las principales enfermedades que azotaban a la región. La problemática política en esta instancia de gobierno era la aún fuerte presencia e influencia de Calles en su gabinete, con lo cual una de las primeras estrategias para poder ejecutar lo planificado fue alentar a los trabajadores a la organización y manifestación de sus necesidades en formato de huelga para presionar en cuando a la mejora de su posición (Carrillo, 2015).
En la etapa más radical de la gestión, los avances fueron múltiples y a gran escala. Después de solicitar la renuncia de todo el gabinete y nombrar uno nuevo, el presidente nombró a sus hombres de confianza al frente de instituciones estratégicas en el área, como el DSP, que potenciaron el trabajo a nivel nacional. Inmediatamente, desde este departamento, se crearon otras dependencias que actuarían en línea con lo que posteriormente sería la lógica de la atención primaria de la salud, por ejemplo, la Oficina General de Campaña contra el Paludismo y la Oficina de Enfermeras Visitadoras y Trabajadoras Sociales.
Un importante compromiso del presidente Cárdenas fue el de hacerse cargo de la lucha contra las enfermedades que comprometían gravemente la salud de los mexicanos en ese entonces: fiebre tifoidea, sarampión, escarlatina, tos ferina, difteria, paludismo, fiebre amarilla y tifo. Además, debía hacerse cargo de terminar con las epidemias y endemias reinantes: tuberculosis, lepra, sífilis, paludismo, oncocercosis y viruela. Para ello utilizo una intensa estrategia de campaña en la cual las grandes protagonistas fueron las enfermeras visitadoras, que llevaron a cabo extensas campañas de prevención y promoción de la salud y que tenían a su cargo la importante tarea de brindar educación higiénica, transmitiendo información acerca de las vías de contagio de diversas enfermedades, así como también intervenir en relación a los hábitos de higiene, vivienda y alimentación de las familias a las que visitaban (Rodríguez et al., 2017).
Otro de los objetivos centrales de las políticas de salud del cardenismo estaba relacionado con la lucha contra la mortalidad infantil y la protección de la infancia, dado que mantenía la convicción de que el país necesitaba contar con una población trabajadora sana y fuerte a mediano y largo plazo. Estas políticas de protección comenzaron a cristalizarse también desde la perspectiva de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad: se incentivaron los controles médicos prematrimoniales y la vigilancia de los embarazos y partos, así como también el fomento de la lactancia materna y el buen desarrollo de los infantes (Rodríguez et al., 2017). La desnutrición infantil era uno de los problemas más urgentes a combatir y una de las más importantes medidas tomadas para hacerlo era la política de los desayunos para niños6 a cargo del Departamento Autónomo de Asistencia Social e Infantil, creado durante el cardenismo, que no se ocupaba únicamente de proporcionar alimento una vez al día a los niños mexicanos,7sino que además brindaban atención integral a la familias de las comunidades, incluyendo saneamiento ambiental, vacunación y asistencia médica (Viesca-Treviño, 2017).
En 1934 se sanciona la Ley de Cooperación de Servicios Coordinados de la República y el Código Sanitario, que plantearon el funcionamiento colaborativo y simultaneo de las autoridades tanto nacionales como provinciales y municipales. Esta estrategia, sumada al aumento de presupuesto destinada al sector salud especialmente la salud de los trabajadores rurales, y la participación del sector privado en algunas unidades sanitaria, crearon las condiciones de posibilidad para instaurar un sistema sanitario al que podían accede los colonos, sus familiares cercanos y un peón por cada 15 hectáreas de tierra poseída. La autora, y otros historiadores, afirman que la creación de este servicio fue el puntapié inicial clave para la fusión de la medicina con enfoque preventivo y asistencial bajo una unidad técnica y operativa.
El DSP también sancionó la Ley de la Unidad Sanitaria Ejidal de la República Mexicana, y la misma estaba basada en un principio de colaboración entre los ejidatarios.8 Los servicios sanitarios ejidales además de ser creados fueron posteriormente fortalecidos, ya que al año siguiente de su creación se les destinó medio millón de pesos adicionales del presupuesto para su optimización. Las unidades sanitarias ejidales se conformaban con estructura de cooperativa, el personal con el que contaban era generalmente un médico, dos enfermeras, un mozo y, en algunos casos, un médico auxiliar y chofer. Los objetivos de estas unidades eran el estudio de la situación sanitaria de cada región, el análisis de las aguas, la eliminación de factores nocivos, estudio y registro de la mortalidad y enfermedades dominantes, higiene industrial y consumo de alimentos y alcohol. Estos objetivos estaban en línea con uno de los principios centrales de la APS, la prevención, que sería discutido a nivel global cuarenta años después. Durante la etapa de mayor gestión de Cárdenas se ocupaban de conocer y sistematizar los factores de riesgo y de exposición de la población en general, y de la población más vulnerable en particular, en lugar de colocar el foco en la cura de las enfermedades en estadios más avanzados. Además, en las políticas Cardenistas para el robustecimiento del sistema de salud también se ubican acciones en línea con los procesos de promoción de la salud: en las unidades medico sanitarias ejidales colectivas de la Región Lagunera se realizaron reuniones con los trabajadores para explicarles los objetivos de trabajo de las unidades, y se proveyó a los trabajadores con folletería informativa sobre los peligros de las enfermedades más comunes de la región, además de la proyección de películas de propaganda antialcohólica.
En relación con la protección de la salud de los trabajadores, el Servicio de Higiene Industrial (dependiente de la DSP) tenía por objeto vigilar que los empresarios cumplieran con el saneamiento e higiene de los lugares de trabajo y la adecuada prestación de atención médica de sus empleados enfermos. Los obreros debían necesariamente contar con: agua potable, sanitarios, adecuadas condiciones de iluminación, ventilación y limpieza, así como también protección contra gases y ruidos, servicios médicos y salas de maternidad. Dado que usualmente las empresas evitaban garantizar el acceso a estos servicios, cada establecimiento industrial debía conformar un comité de higiene en el que participasen un representante de la patronal y dos representantes obreros. Gremios como los ferrocarrileros y los petroleros gozaron de avances y beneficios en materia de salud e higiene laboral, pero fue la población rural sobre la cual la política del DSP fue más intensa y amplia.
Entre 1936 y 1938 el país sufrió una crisis económica provocada por fuga de capitales y contracción del ahorro interno, y a partir de la expropiación de las petroleras9 la creciente presión interna obligo a Cárdenas a retroceder en muchos de sus avances en materia social sin que el colectivo de trabajadores pudiera oponer resistencia. La etapa de repliegue de la gestión de Cárdenas implicó el claro debilitamiento del presidente y sus políticas de gobierno y parte del gabinete presidencia y varias de sus secretarías debió ser reorganizado. Desde 1938 hasta el fin del cardenismo se ubica solamente la creación de dos nuevas unidades sanitarias, evidenciando el declive de la gestión en materia de salud pública y el debilitamiento de la capacidad de gestión del presidente. En concordancia, en algunos territorios resultó muy dificultoso sostener la prestación de servicios en las unidades ejidales y, por presiones de los municipios, muchas se trasladaron a otras áreas y otras comenzaron a ser financiadas por los propios ejidatarios. Otro de los evidentes signos de retroceso se evidencia a partir de 1940, cuando Cárdenas censuró las demandas salariales de los trabajadores ferroviarios, cuyo descuido había devenido en accidentes costosos que perjudicaban la calidad y disponibilidad de atención en hospitales y centros de atención de la salud.
6En 1929 una organización altruista denominada “La Gota de Leche” distribuía una ración de lácteo entre las y los niños en situación de pobreza de las zonas periféricas de la Ciudad de México. Estas acciones posteriormente se institucionalizaron con el Programa la "Gota de Leche", implementado con la finalidad de proporcionar inicialmente leche y jugo, y luego desayunos completos a niñas y niños en situación de pobreza en la Ciudad de México (Gaceta oficial de la Ciudad de México, 2019)
7 De los departamentos de Xalapa, Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz principalmente.8 Ejido: es la tierra entregada a un grupo de población, ya sea por restitución, dotación o ampliación.
9En marzo de 1938 el presidente anuncia la expropiación de las petroleras, un año después de las grandes huelgas realizadas por sus trabajadores. Hasta ese momento la industria del petróleo estaba en manos extranjeras (Carrillo, 2005)
En este apartado se procede a reflexionar acerca de la hipótesis inicial de este trabajo. Habiendo realizado la presentación y revisión de los aportes bibliográficos seleccionados, ¿es posible afirmar que las políticas públicas llevadas adelante por el cardenismo en el sector salud se encontraban en línea con lo que posteriormente se encuadraría en la estrategia de atención primaria de la salud? Para responder al interrogante se toman algunos de los apartados más relevantes de la Declaración formulada tras la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud ALMA-ATA,10la cual ofrece una definición pormenorizada del concepto atención primaria sanitaria y refiere que el mismo: refleja las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas de cada comunidad, y se desarrolla a partir de las mismas. Además, se dirige hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad y proporciona servicios preventivos, curativos y rehabilitadores en respuesta. Como aspecto central, la atención primaria incluye, como mínimo: educación sobre las problemáticas prevalentes y los métodos de prevención; promoción de adecuados niveles de alimentación y nutrición; adecuado suministro de agua potable y saneamiento básico; asistencia materno infantil; inmunización contra las enfermedades infecciosas. Requiere necesariamente de la participación de diversos actores de la comunidad, promoviendo el trabajo interdisciplinario. También desarrolla una perspectiva intersectorial, dado que implica al sector sanitario y todos los sectores relacionados con el desarrollo de las comunidades: la agricultura, la industria alimentaria, la educación, la vivienda, los servicios públicos, las comunicaciones y otros, requiriendo de los esfuerzos coordinados de todos estos sectores.
En base a lo enunciado hasta el momento, se puede afirmar que las políticas públicas de Lázaro Cárdenas en relación al bienestar socio-sanitario del pueblo mexicano fueron de avanzada para su época y, si bien al finalizar su mandato muchas de sus estructuras fueron desmanteladas y sus políticas eliminadas o transformadas, marcaron un punto sin retorno en relación al cuidado de la salud desde una perspectiva de protección de derechos. Su gestión se inició con la necesidad de dar intervención en un gran número de problemáticas en un país armado y con conflictos sociales de larga data, que atravesaba una profunda crisis económica irradiada de Estados Unidos e Inglaterra, pero que además se encontraba signado por las carencias, la desnutrición y los padecimientos de la pobreza, como la lepra, el tifo, la tuberculosis, el paludismo, la oncocercosis y otras enfermedades trasmisibles ya mencionadas que podían ser combatidas con estrategias de promoción y prevención, y así se hizo.
Las políticas públicas llevadas adelante para dar cumplimiento con el Plan Sexenal de gobierno fueron clave para la modificación de los índices de mortalidad materno-infantil. Rodríguez (2017) clarifica que en 1934 la expectativa de vida de una persona mexicana al nacer era de 34 años, y hacia 1940 ya se había elevado hasta los 40.1 años y que este resultado, junto con muchos otros, se debieron al esfuerzo realizado en relación al aumento de presupuesto destinado al sector salud, pero también al trabajo intersectorial y multidisciplinario llevado a cabo por los profesionales y no profesionales, médicos y no médicos, del área en ese momento. Carrillo (2005) afirma que al inicio del gobierno el país contaba con solamente 182 instituciones de cuidado de la salud y que en 1940 ese número se habría elevado a 716. Hospitales, centros de higiene y estaciones de cuarentena se habían inaugurado a lo largo y ancho del territorio y, como aporte más importante y de más alto impacto, 337 pueblos fueron dotados de agua potable, servicios de higiene, provisión de drenajes, pavimentación y desecación de charcas y pantanos, acciones que resultaron fundamentales para la mejora de la calidad de vida y salud de los habitantes de los pueblos más relegados y que se pensaron desde una perspectiva de cuidado de la salud no centrada en el tratamiento de las enfermedades adquiridas, sino desde la lógica de la prevención y la promoción.
10 Celebrada del 6 al 12 de septiembre de 1978 en Kazajistán, con el patrocinio de la Unión Soviética, el evento de mayor relevancia en la temática a nivel internacional de la década del ´70.
Apráez Ippolito G. (2010). La medicina social y las experiencias de atención primaria de salud (APS) en Latinoamérica: historia con igual raíz. Polis. Revista Latinoamericana 27. Recuperado de: http://journals.openedition.org/polis/958
Carrillo, A. M. (2005). Salud Pública y poder en México durante el Cardenismo, 1934-1940. Revista Dynamis. Acta Hispánica Ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustradam 25, pp. 145-178. Recuperado de: https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/114016
Fajardo-Ortiz, G. (2017). Los hospitales durante el Cardenismo (1934-1940). Simposio. Gaceta médica de México. DOI:10.24875/GMM.17003520
Martínez Escamilla, R. (2013). El Plan Sexenal de Gobierno 1934-40 como modelo de desarrollo. Problemas Del Desarrollo. Revista Latinoamericana De Economía, 11(44). Recuperado de: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/37413
OMS (1978). Declaración Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Recuperado de: https://www.paho.org/es/documentos/declaracion-alma-ata
Rodríguez, M. E. (2017). Aspectos médico-sanitaristas en México (1934-1940). Simposio. Gaceta médica de México. DOI:10.24875/GMM.17003520
Simo, I (1998). El cardenismo revisado: la tercera vía y otras utopías inciertas. En Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta. Buenos Aires: Eudeba.
Stanley, M. (2013). El populismo en América Latina. La Trama De La Comunicación 5, pp. 347–359. DOI: https://doi.org/10.35305/lt.v5i0.297
Tejada de Rivero, D. (2018). La historia de la Conferencia de AlmaAta. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 64(3), 361-366. DOI: https://dx.doi.org/https://doi.org/10.31403/rpgo.v64i2098
Viesca-Treviño, C. (2017). Campañas contra enfermedades durante el Cardenismo. Simposio. Gaceta médica de México. DOI:10.24875/GMM.17003520
Vignolo, J; Vacarezza, M; Álvarez, C; Sosa, A. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Archivos de Medicina Interna, 33(1), 7-11. Recuperado de: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es&tlng=es.