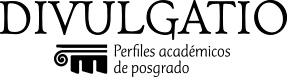La convergencia en su laberinto. Un recorrido en torno a las nociones subyacentes en los estudios de comunicación en Argentina y reflexiones sobre el cambio tecnológico.
Notions of convergence in media studies in Argentina and reflections on technological change.
Mariana BlancoLa crisis del modelo fordista de producción (Bizberge, 2017), las teorizaciones en torno a la sociedad en redes y del paradigma informacional (Castells, 1998) que orientarán, más adelante, los debates sobre una nueva etapa del capitalismo denominada informacional (Zukerfeld, 2017 a, 2017 b), la tendencia hacia una transnacionalización del capital de los grupos mediáticos (Garnham, 1993), la aceleración de la microelectrónica, y los postulados sobre el desdibujamiento de fronteras entre las industrias de las telecomunicaciones y del entretenimiento (Canavilhas, 2013) sustentaron las primeras discusiones en Occidente sobre fenómenos de concentración y de incorporación de tecnologías en los medios de comunicación. Así, a fines de los setenta y principios de los ochenta se siembran las primeras conceptualizaciones sobre convergencia, como una forma de intentar explicar las transformaciones en el sector. Germinando en un escenario complejo, la categoría se abre paso hacia un laberinto de ausencia de especificidad como objeto para su estudio.
En Argentina las discusiones sobre los fenómenos de convergencia en los medios masivos de comunicación se observaron a fines de los años noventa y durante las primeras décadas de los años 2000, en coincidencia con la consolidación de la incorporación de tecnologías de la información en las redacciones periodísticas, nuevos soportes y plataformas de medios de origen analógico, una paulatina penetración de Internet en los hogares, y flexibilidades en la legislación para las fusiones y alianzas de grupos y empresas. En este contexto, una parte de los estudios sobre convergencia se cimentaron en la tradición anglosajona (Estados Unidos e Inglaterra) y, de las investigaciones empíricas europeas aportaron gran parte del cuerpo teórico para el análisis de la convergencia en las organizaciones periodísticas.
Si bien la noción de convergencia ha tenido alcance en las indagaciones de los medios de comunicación, en general, y en el periodismo, en particular, el concepto no tiene una acepción unívoca y su ambigüedad contribuye a las dificultades teóricas y metodológicas para su abordaje. Esto implica desentrañar no sólo los orígenes del concepto, sino también recorridos y tensiones para la comprensión de las nociones que subyacen en dicha categoría en los estudios de medios de comunicación. Identificarlas, a través de una revisión de la literatura de trabajos que se desarrollaron en el país, cuyo recorte se sustenta en la institucionalización de líneas de investigaciones relacionadas con el tema, intenta contribuir a la apertura de la reflexión en torno a la incorporación de nuevas perspectivas, no solo para el estudio de los procesos productivos en los medios de comunicación, sino también, para la investigación del cambio tecnológico. La ausencia de límites claros para su definición podría, no obstante, ser una respuesta de resistencia al camuflaje del determinismo para evocar la necesaria y compleja relación entre sociedad y tecnología.
Las primeras conceptualizaciones sobre convergencia en la industria de las telecomunicaciones y medios de comunicación coinciden con los debates sobre el paradigma informacional propuesto por Castells sobre las sociedades en red (1998), y de cambios en el sistema de producción capitalista hacia fines de la década de los setenta (Bizberge, 2017). Se trata de un periodo en el cual se vislumbraban transformaciones en la industria mediática con el crecimiento de los excedentes del capital internacional y modificaciones en la estructura de propiedad en los medios de comunicación (Garnham, 1993) o de transnacionalización de la industria mediática.
Por esa década, con el desarrollo de la informática y de los medios electrónicos, el MIT utilizó el término convergencia para definir la confluencia tecnológica entre lo digital (binarización de datos) y los medios analógicos como la radio y la televisión (Negroponte, 1995). Sin embargo, en la década de los ochenta, fue Sola de Pol uno de los primeros en reflexionar desde una mirada sistémica sobre el desdibujamiento de las fronteras entre las industrias de las telecomunicaciones y los medios masivos (Becerra, 2024; Canavilhas, 2013; Fagerjord & Storsul, 2007; Loyola, 2022). Una visión de flexibilización de la separación entre medios y tecnologías digitales que repercutió luego en estudios de las mediatizaciones, aunque con reminiscencias de los aportes de los estudios culturales y de McLhuan.
Tempranamente, McQuail (1993) había esbozado dicho concepto tras distinguir entre los medios de comunicación electrónicos y los medios de comunicación de masas. El autor detectó la intervención de tecnologías de miniaturización, de almacenamiento y recuperación de información, como así de representación y de control de datos mediante computadoras. Para el investigador británico, la convergencia se vincula a la distribución de un mismo contenido a través de varios canales. Y aunque pareciera paradójico, esta distribución por varias vías está relacionada con una condición de fragmentación que se origina en la posibilidad técnica de dotar de una multiplicidad de ofertas de tipos de productos mediáticos a distintos grupos o mercados. Se esboza allí, una concepción prematura de convergencia/divergencia que, más adelante, tendrá su corolario en el estudio de las plataformas sociales.
La convergencia comienza a delimitarse como un fenómeno de base tecnológica, constituyéndose por la integración de la informática, las telecomunicaciones y los medios, que posibilita la oferta de productos y servicios a través de múltiples soportes y plataformas. A estas definiciones se sumaron las discusiones de carácter sistémico por las regulaciones, la concentración, el comportamiento de las audiencias y las apropiaciones de las tecnologías. En el caso particular del periodismo, abundaron las reflexiones sobre las transformaciones en los modos de producción y de distribución de las noticias.
El término tomó fuerza en la década de los noventa en debates académicos y en el ámbito institucional en materia de regulación y de transformaciones de la industria de los medios de comunicación, principalmente en Estados Unidos y Europa. En este contexto se enmarca el Libro Verde de la Comisión Europea sobre la convergencia de las telecomunicaciones, medios de comunicación e informática (Becerra, 2000). Entonces, se cuestionaron los discursos de utopías tecnológicas (Igarza, 2008), con rasgos deterministas, los cuales se revitalizaron a principios de las primeras décadas de los años 2000 con la penetración de las plataformas sociales en el consumo cotidiano de los públicos (Pariser, 2017; Van Djick, 2016).
Internet contribuyó a los estudios de los llamados nuevo medios de comunicación (Manovich, 2005; Igarza, 2008), y en ese periodo Jenkins (2008) populariza el concepto de cultura de la convergencia en los estudios de tradición culturalista y en la nueva ecología de medios, con profundo clivaje en América Latina. Más allá de los fenómenos de intersección de industrias y de conformación de conglomerados, el autor incorpora a las audiencias en su análisis y defiende la cultura participativa. Define la convergencia mediática como el “flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas”, que contempla la “cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias” (p. 14).
Desde este enfoque, el concepto describe tanto fenómenos tecnológicos como industriales, culturales, sociales y transmediáticos. Sin embargo, las derivas vinculadas a la “sobrevaloración de la actividad del consumidor”, en contraposición a “la capacidad de las industrias mediáticas, financieras y del Estado a condicionar estos procesos” han sido objeto de críticas (Duquelsky, 2022, p. 52).
Así como no es posible desestimar una visión sistémica desde lo social, económico y cultural de los procesos de convergencia, las indagaciones tampoco abandonaron un nivel de análisis meso y otro micro, que puede entender la convergencia como confluencia de tecnologías, basada en procesos de binarización que integra digitalmente tanto medios de comunicación como soportes, plataformas e incluso, contenidos (Pignuoli Ocampo, 2012). Esto se relaciona con una idea de inherencia de los objetos técnicos que podría contribuir a su análisis como tecnología convergente.
Puertas adentro de los procesos productivos también es posible observar la convergencia desde los procesos productivos. Así, los medios de comunicación y las empresas periodísticas fueron objetos de análisis, con estudios sobre nuevos perfiles y cambios organizacionales.
La multiplicidad de enfoques contribuye a la utilización del término convergencia como un paraguas teórico y, por ende, se pone en debate la precisión del término para la comprensión de estos fenómenos de transformaciones del escenario mediático relacionado, además, con el cambio tecnológico. Desde los estudios nórdicos, se identificaron varias acepciones de convergencia: como redes, terminales, servicios, desde la retórica de géneros, como mercado, regulaciones, y prácticas sociales (Fagerjord & Storsul, 2007). Una de las preocupaciones es que dicha ausencia de especificidad abone al camuflaje de determinismos tecnológicos. Por ello, se advierte sobre el necesario recordatorio de la complejidad en las relaciones entre tecnología y sociedad.
De allí que varios autores optaron por hablar de multidimensionalidad. Tras realizar un exhaustivo recorrido de los estudios europeos y norteamericanos sobre los fenómenos de convergencia en medios de comunicación, los españoles Salaverría y García Avilés (2003, 2008 y 2009) clasificaron tres niveles de abordaje: como sistema, como proceso y como confluencia de tecnologías. Por su complejidad, los investigadores entienden que dicha categoría puede analizarse, para el caso de los medios de comunicación y del periodismo, desde cuatro dimensiones: tecnológica (faceta instrumental); empresarial o concentración; comunicativa o multimedial; y profesional. Esta última contempla cambios en los perfiles y polivalencia de los trabajadores del sector que ha tenido repercusión en algunos estudios en medios de comunicación de Argentina. Scolari (2009) amplía la noción de convergencia multimedial, acuñando el concepto de convergencia semiológica y, de este modo, articula los estudios sociológicos con la semiótica. Los contenidos y las narrativas, como rizomas que se expanden hacia diferentes direcciones, iluminan los fenómenos de convergencia y divergencia como dos caras de la misma moneda.
Si el análisis se centra en las empresas periodísticas, los españoles consideraron que la convergencia supera “los meros procesos de integración de redacciones” y “la creciente polivalencia multimedia de sus periodistas” (Salaverría & García Avilés, p. 34). De allí que proponen una definición de convergencia periodística entendiéndola como un:
(…) proceso multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una (p. 35).
Esta mirada multidimensional de los procesos de convergencia en los medios periodísticos ha tenido repercusión en América Latina y en Argentina desde una perspectiva sociológica y desde los estudios de newsmaking. En la región se ha analizado la convergencia como parte de los procesos de concentración de industrias como las telecomunicaciones, medios e informática. Desde la economía política de medios de comunicación se ha problematizado en torno a la estructura de propiedad, las regulaciones de medios masivos y de las telecomunicaciones, y las relaciones de poder.
Otras de las propuestas muy difundidas fue la de Jenkins, adoptada desde la nueva ecología de medios y desde una perspectiva culturalista, esta última retoma el análisis crítico de los teóricos de Birmingham sobre la necesidad de enfocar en las audiencias. Las conceptualizaciones del estadounidense contribuyeron a la contextualización de trabajos relacionados con nuevos géneros periodísticos, mutaciones en el sector, y narrativas transmedia.
En Argentina, en gran medida, se tomaron como punto de partida las categorías heredadas de las tradiciones anglosajonas e hispanas. Pero ¿sería posible reconstruir un parte de este recorrido? A fines de los noventa, primordialmente, preocupaban los procesos de conformación de conglomerados, con las fusiones en el sector infocomunicacional. Más adelante, en las dos primeras décadas de los años 2000 se observaron indagaciones desde una perspectiva sociocultural que cuestionaban una visión determinista de las tecnologías e incorporaban a las audiencias y la circulación de contenidos como objeto de análisis.
Desde la economía política de la comunicación la convergencia, en tanto integración de sectores, cimenta el escenario de los estudios de concentración mediática, fundamentales para la compresión de los sistemas de medios de comunicación en América Latina y en Argentina. En el periodismo estos procesos de concentración se caracterizan por una reducción de las fuentes de información, precarización laboral, unificación de criterios editoriales, de homogeneización de contenidos (Becerra et al, 2017).
Los medios de comunicación no solo están atravesados por cambios tecnológicos y políticos, sino también por actores globales, tanto capitales transnacionales como, más adelante, a través de la apropiación incluyente de los contenidos de los medios periodísticos por parte de empresas globales. La convergencia infocomunicacional genera desafíos para los Estados nacionales en materia de regulaciones y políticas de comunicación (Becerra, 2014; Bizberge, 2017; Mastrini et al, 2021), siendo las regulaciones una de las aristas desde la cual se abordan las tecnologías convergentes (Cretazz, 2016).
Bizberge (2012), al momento de analizar el impacto de Internet en cinco conglomerados en América Latina, alude al proceso de convergencia tecnológica en tanto intersección de los mundos audiovisuales, de las telecomunicaciones y la informática, desdibujándose la división entre servicios y productos. Un ejemplo emblemático de estos fenómenos de concentración en Argentina es el Grupo Clarín. Mastrini, Becerra y Bizberge (2021) realizaron una periodización de su perfil económico, identificando cuatro etapas de integración: la expansión del monomedia desde su fundación hasta 1988; la expansión multimedia que perduró hasta 2006; una transición hacia la convergencia, entre 2007 y 2015; y, finalmente, la conformación de un primer conglomerado de comunicación del país.
La idea de concentración puede mantener puntos de conexión con lo que Salaverría (2009) definió como convergencia empresarial, impulsada por la diversificación de sectores, dentro y fuera de la propia empresa. Requiere de la coordinación de estrategias y, para el caso de las empresas periodísticas, éstas pueden ser de integración, de incorporación de tecnologías en los procesos de producción, de crecimiento horizontal y de crecimiento vertical. Más adelante, Becerra (2024) definiría las alianzas y fusiones de grupos como convergencia económica.
Otro pasillo del laberinto de la descripción de la convergencia se dirige hacia la evolución tecnológica en los medios de comunicación en Argentina, cuya exploración demandó esfuerzos. Algunas universidades, como la UBA, desarrollaron líneas de investigación sobre estos cambios en la radio, la televisión y los diarios (Becerra et al, 2014). En estos trabajos, más allá de la adopción de tecnologías de la información y de la comunicación, se entiende la convergencia como un proceso que comprende múltiples aristas tanto tecnológicas, sociales, económicas como regulatorias, cuyas materializaciones “afectan a los eslabones de producción, almacenamiento, edición, distribución y exhibición de información y entretenimiento a escala masiva” (p. 6).
Algunas indagaciones sobre la digitalización en medios de comunicación se centraron en los cambios en las rutinas periodísticas (Luchessi, 2015; Rost et al, 2012; Retegui, 2017, 2018) y en los nuevos perfiles profesionales (Bernardi, 2019). Dichas investigaciones, de forma directa o indirecta, referían a los procesos de convergencia en la prensa.
Un trabajo pionero en el país que centra su visión en las redacciones fue el de Rost y Liuzzi (2012), quienes investigaron sobre la reorganización de estos espacios de trabajo y los nuevos perfiles periodísticos, a través de entrevistas a editores y periodistas de Argentina y de España. Para el caso nacional, abordaron los diarios El Cronista, Clarín, Crítica, La Nación, La Gaceta de Tucumán, La Voz Interior, La Capital y Río Negro. Los investigadores dan cuenta de transformaciones en la organización y rutinas de trabajo de las redacciones, aunque, sin dejar de señalar los déficits en torno a la formación, salarios acordes e inversión en equipamiento. La tendencia en los medios periodísticos analizados es que intentan constituirse “en una única usina de noticias para distribuir contenidos en todos los soportes y formatos posibles: prensa, radio, televisión, web, redes sociales, celulares y tabletas” (Rost y Liuzzi, 2012, p. 14).
Si bien subyace aquí la noción de convergencia como proceso de integración de redacciones, en dicha compilación de trabajos realizados desde la Universidad de COMAHUE, Rost y Bergero (2012) siguen la línea de Salaverría al momento de definir a las convergencias, situándolas en un “complejo escenario cultural atravesado por la concentración en la producción de contenidos, la participación de los usuarios, la contaminación entre información y entretenimiento y el consumo multiplataforma en redes” (p. 10).
En su tesis doctoral Retegui (2013) también refiere a la convergencia como integración de redacciones. Desde la economía política de la comunicación y desde la sociología crítica del trabajo, profundiza en torno a las rutinas productivas y a la organización del trabajo en la redacción del diario La Nación en un contexto de digitalización desde 1995 a 2013. La investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes concluye que, si bien existe una política empresarial de implementar la denominada convergencia periodística, se observan resistencias entre los trabajadores. Puertas adentro la fusión de redacciones o la formación de una única usina de contenidos, no fue tal. Al mismo tiempo, no desatiende el contexto global en el cual establecen relaciones entre los procesos de convergencia, concentración de medios y políticas neoliberales.
Por su parte, Bernardi (2019) realiza una detallada descripción del perfil profesional y de las rutinas productivas en sitios de noticias de la Patagonia Norte, revisitando los aportes del newsmaking y el cuerpo de saberes de los estudios sobre periodismo digital. Considera el concepto de convergencia digital desde la tradición de los estudios hispanos que analizaron los procesos en las rutinas periodísticas, adoptando las contribuciones de Salaverría de convergencia como fenómeno multidimensional. La investigadora también retoma la perspectiva de Jenkins y el desarrollo de nuevas narrativas como las narrativas transmedia, las cuales surgieron en un contexto de convergencia multimedial.
A estas líneas vinculadas a las rutinas, perfiles y procesos productivos de los medios de comunicación en contexto de convergencia, especialmente en medios masivos, se sumaron investigaciones sobre plataformas digitales, análisis de contenido, y definiciones de nuevas narrativas en periodismo, en gran parte, herederas de perspectivas socioculturales y de la nueva ecología de medios (Bergonzi et al, 2018; Irigaray et al 2012, 2017; Labate et al 2017, Loyola, 2023; Rost et al, 2016).
El análisis de plataformas digitales desde los estudios de mediatizaciones de la Universidad Nacional de Rosario es otro de los aportes que refieren a la convergencia digital como un escenario desde el cual se abordan objetos de mayor especificidad (Busso y Gindin, 2020; Valdettaro, 2011). La convergencia se entiende aquí como el desdibujamiento de límites precisos entre los medios de comunicación, con el uso de las pantallas como organizadoras de ambientes (Reviglio, 2020), mirada mcluhaniana ya que tales ambientes organizan marcos perceptivos como así, matrices de subjetivación y de socialización.
Este desdibujamiento de límites se fundamenta en la digitalización. Para Valdettaro (2011), la convergencia tecnológica se origina en el nivel de producción a partir del perfeccionamiento de “dispositivos icónicos- indiciales” que derivan en soportes que pueden considerarse meta-medios, como Internet y los teléfonos celulares inteligentes. Los estudios de mediatizaciones coinciden con el diagnóstico de la economía política de la comunicación y los estudios de newsmaking respecto de la concentración de la propiedad de los medios y cambios en las rutinas profesionales del periodismo. Sin embargo, un aporte interesante, consiste en retomar conceptos de la sociosemiótica y la observación de asimetrías entre las lógicas o las gramáticas de producción y de reconocimiento. Así, es posible identificar convergencia en producción y divergencia en el plano de la recepción o el reconocimiento, coexistiendo los fenómenos de convergencia y de divergencia (Ibídem).
Con la mirada puesta en las audiencias o bien, en el plano del reconocimiento, Maestri (2011) denomina convergencia de medios a la conjunción de medios de comunicación y tecnologías de la comunicación y la información, originada, principalmente, por los procesos de digitalización. Retomando a Jenkins, tiene en cuenta los cambios culturales que derivan no solo de estos procesos de digitalización, sino también, entre la interactividad de los sujetos. Así, considera que con la práctica los sujetos “construyen los dispositivos tecnológicos”, cuyo nuevo contrato comunicativo estaría caracterizado por un modelo de comunicación personalizado, el consumo como producción, la eliminación de intermediarios, la conformación de conglomerados mediáticos, una nueva temporalidad mediática de inmediatez y velocidad.
La idea de construcción de los dispositivos, se vincula a una mirada sociotécnica de co-construcción de la tecnología, pero también, a los usos y apropiaciones. Citando a Quiñonez, Rigo (2020) coincide en señalar que la convergencia es un concepto relativo al desarrollo tecnológico del ser humano y, por ende, de naturaleza sociotécnica y evolutiva respecto del cambio tecnológico.
La investigadora explicita que en los modos de comunicación en red que se sustenta en las tecnologías digitales, las audiencias pueden elegir sus consumos y dispositivos. De este modo, revisita nociones de Jenkins al referirse a la migración de las audiencias y subyace una el congnitivismo de McLuhan, vinculado a los cambios en la percepción, ya que la convergencia también “se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros, a partir de fragmentos de información extraídos del flujo mediático”.
Resultan fundamentales las contribuciones y reflexiones de tradición sociocultural para explicar el fenómeno de digitalización en los medios de comunicación y en las nuevas formas de consumo de contenidos. Para Igarza (2008), la convergencia no se explica únicamente por la inversión económica en infraestructura tecnológica, sino también, su abordaje como un proceso cultural y transmediático que responde a las lógicas de globalización. El autor delimita tres modelos de convergencia: la lógica de contenidos audiovisuales; la lógica de flujo de datos y redes de telecomunicaciones, y la lógica de la digitalización relacionada con la comprensión y distribución de contenidos.
Sin embargo, al cuestionar la utopía tecnológica, argumenta que la convergencia es también “una elaboración discursiva promovida por la habilidad sintagmática de circunstanciales hacedores de opinión” (p. 18). La convergencia también se eleva como metáfora de las sociedades en red.
Desde la ecología de medios, Loyola y Viada (2020) compilaron una serie de indagaciones de la Universidad Nacional de Córdoba relacionadas con el periodismo digital, nuevos lenguajes y dispositivos, que son atravesadas por la categoría de convergencia, en términos de Jenkins y de Salaverría, para reflexionar sobre las mutaciones en el escenario periodístico. En el periodismo, los procesos de convergencia se observan no solo como amalgama de lenguajes, sino también por la capacidad de ubicuidad de los dispositivos a través de los cuales se acceden a servicios que impactan el periodismo. “La práctica periodística incluye hoy una integración de herramientas, de lenguajes- antes exclusivos de cada medio- espacios y métodos de trabajo, lo que origina reformas profundas” (Loyola, 2022, p. 20).
Un nuevo aporte a los estudios de convergencia consiste en relacionar dicha perspectiva con la noción de innovación. Según propone la autora, en el ámbito periodístico, las innovaciones se desarrollan en cuatro áreas: contenidos, procesos productivos, organización y modelo de negocios. Por lo tanto, no es posible hablar de una mera adaptación de formatos, sino de producir nuevos géneros y contenidos tomando como estrategia en las características propias del periodismo llamado digital como hipertextualidad, multimedialidad e interactividad.

Este mapa no pretende cerrarse en sí mismo. No implica perspectivas y abordajes “puros”, sin desestimar las intersecciones de las problematizaciones que requieren objetos cada vez más complejos. Por el contrario, apunta a contribuir a una reflexión, a una sistematización de los estudios de convergencia en medios de comunicación, en general, y del periodismo, en particular, que se desarrollan en Argentina y abrir las reflexiones sobre las metodologías de análisis.
Si se realiza una reconstrucción crítica del concepto, se observan ambigüedades para explicar el fenómeno, dadas sus múltiples acepciones para su abordaje en medios de comunicación y en el periodismo. Hasta el momento, es posible señalar que se observa cierto consenso (aclarando que puede no ser generalizado, ni completamente armónico) en remarcar que la convergencia es un fenómeno complejo, dadas sus múltiples niveles y dimensiones desde las cuales se puede analizar.
Becerra (2024) brindó un aporte fundamental sobre la noción de convergencia, aunque aclara que se trata de un proceso inconcluso para determinar sus derivas. Para el autor, la convergencia es un término que abarca varios niveles susceptibles de desagregación analítica como ser:
(…) la convergencia de índole tecnológico (en el sentido más instrumental de la expresión); la convergencia económica (alianzas, integraciones y concentración de grupos); la convergencia regulatoria y política; la convergencia de contenidos informativos, mediáticos y culturales; la convergencia de dispositivos de uso y consumo; la convergencia de redes de conectividad; la convergencia aplicaciones y servicios (de tipo corporativo y también dirigidos a usuarios individuales) (p. 4).
Desde los esbozos primigenios como desdibujamiento de fronteras y de acoplamiento de tecnologías, las conceptualizaciones sobre la convergencia han transitado hacia el descorrimiento del telón de una naturaleza multiforme y sujeta a complejidad. Su falta de especificidad un laberinto que propicia varios recorridos, podría, al mismo tiempo, haber contribuido a las resistencias de un abordaje determinista. De allí, resulta pertinente presentar varios niveles y objetos de análisis:
- Sistémico: cambios en el sistema de medios a partir de convergencias económicas, tecnológicas, políticas regulatorias y relaciones de poder; modelos de análisis del sistema capitalista; transformaciones de la circulación de contenidos y agendas por la aparición de actores globales; transformaciones de los usos y co-producciones de contenidos y de dispositivos de las audiencias; transformaciones de fenómenos históricos, sociales y culturales relacionados con las tecnologías convergentes.
- Procesos: evolución técnica; transformaciones de medios de comunicación tanto por la incorporación tecnológica como de medios, soportes y plataformas; trayectorias sociotécnicas, transformaciones en los procesos productivos de sectores de la comunicación convergentes; innovaciones organizacionales y técnicas; transformaciones de géneros y formatos; circulación de sentidos, y asimetrías en procesos de mediatizaciones; cambios y migraciones de las audiencias.
- Confluencia: análisis inherente de objetos técnicos: máquinas y artefactos; confluencia de tecnologías; dinámica sociotécnica convergencia mediática y empresarial; circulación del conocimiento en producciones convergentes; producción en medios convergentes; perfiles profesionales y organización del trabajo; mediatizaciones desde el plano de la producción y del reconocimiento; subjetivaciones; relaciones de convergencia/divergencia de los contenidos en plataformas; movimientos convergentes en un medio de comunicación; formatos y narrativas; usos y apropiaciones de tecnologías convergentes.
No se trata de un listado acabado de niveles y objetos de análisis. Y si bien los niveles pueden ser transversales, resulta necesario realizar los resguardos epistemológicos en su articulación de los objetos, ya que, por ejemplo, una dinámica sociotécnica, no es complementaria con el análisis organológico de una máquina. En cuanto a las dimensiones a las tradicionales tecnológicas, económicas, políticas, organizacionales, regulatorias y comunicativa y/o semiológica, es posible agregar las dimensiones histórica y cultural. Se torna aquí interesante conectar varios puntos de análisis como si de una figura poliédrica se tratase.
Ahora bien, la idea de convergencia ha tenido alcance en los análisis de los medios de comunicación del país, mayoritariamente en las dos primeras décadas de los años 2000, con la consolidación de los procesos de digitalización en los medios. En tales estudios, subyacen metáforas sobre la tecnología. De allí que resulta interesante abrir interrogantes sobre el cambio tecnológico.
Es sabido que se requiere de un abordaje que escape a los camuflajes del determinismo tecnológico al momento de abordar el cambio tecnológico (López, 1998; Smith y Marx, 1996). Por lo cual, resulta necesario interrogarnos sobre cómo analizar el cambio tecnológico en los procesos de convergencia en los medios de comunicación y, específicamente, en la prensa.
A partir de allí, además de los aportes de los estudios de corte sociológico, culturales y económicos mencionados con anterioridad que pueden ser transversales entre sí, también es posible mencionar propuestas desde el binomio tecnologías- sociedad. En tales términos no sería posible desestimar una visión sociotécnica para comprender las transformaciones tecnológicas en medios de comunicación, evaluando un modelo de articulación desde el campo de los estudios de las CTS, con teorías de la comunicación (Gonzalo, 2016), considerando nociones como trayectorias sociotécnicas para comprender las dinámicas del cambio tecnológico desde una perspectiva diacrónica.
Entendida como un proceso de co-construcción, una trayectoria sociotécnica toma un elemento como punto de partida, por ejemplo una organización como los medios de comunicación, que permite “ordenar relaciones causales entre elementos heterogéneos de secuencia temporal (Thomas, 2008, p. 247). De allí que su naturaleza de abordaje es modular. Si la unidad de análisis es el medio de comunicación y el artefacto la convergencia tecnológica en la organización mediática en cuestión, es posible considerar los elementos que constituyen su trayectoria sociotécnica, a partir de la identificación de grupos sociales relevantes, funcionamiento/no funcionamiento de las tecnologías, racionalidades técnicas y políticas, entre otros elementos.
Becerra (2024), por su parte, aporta la noción de montaje para comprender los cambios en las tecnologías de la información y de la comunicación, ya que permitiría comprender la complejidad inherente a cada objeto y proceso, ya sea un teléfono inteligente o los programas de inteligencia artificial, sin desatender una visión histórica, social y cultural. Evalúa a dicho concepto como una herramienta útil para analizar conjuntos de procesos como la convergencia, la cual reviste tres niveles de mayor desarrollo (tecnologías y plataformas de red; alianzas y fusiones empresariales e industriales; y servicios tales como aplicaciones y de contenidos); y cuatro de menor desarrollo (dispositivos de consumo masivo; modos de acceso y usos; política y regulaciones; puesta en circulación social significativa). La idea de montaje, podría entenderse relacionarse a una idea de evolución tecnológica al momento de intentar describir un nivel de análisis que atraviese lo sistémico y los procesos.
Aunque alejado del constructivismo social, Sandrone (2021) indaga en torno a la inherencia de las máquinas e introduce interrogantes respecto de los puntos de conexión entre la teoría evolutiva marxista de los objetos técnicos del periodo industrial y las tecnologías de la información, como así, sobre la continuidad entre las máquinas del siglo XIX y las digitales, entre ellas, las plataformas digitales. Ahora, bien, de qué modo las plataformas convergen entre un nivel maquínico analítico y como artefacto que reviste del uso de los agentes humanos, es otro de los interrogantes que surgen de retomar los interrogantes. También, si las ediciones digitales de los diarios tienen un punto de conexión con el diario de papel, un objeto técnico del siglo pasado, para el caso del cambio tecnológico en la prensa. La propuesta, podría indizarse en un nivel de análisis de confluencias, incluso, intrasistémico.
Por otra parte, si se tiene en cuenta la tendencia hacia una plataformización de los medios de comunicación en convergencia y, a su vez, las traducciones de actores no humanos, en términos latourianos (2008), o bien de máquinas como los algoritmos, en los procesos de producción, interesaría aquí desentrañar no sólo el flujo de circulación de contenidos, sino también de conocimiento en dicho sistema productivo, que pueden ser tácitos o no (Nonaka, et al, 1999; Lundvall, 2009). Desde el materialismo cognitivo se indaga, en una etapa de capitalismo informacional, sobre los flujos de conocimiento que podrían identificarse en dichos procesos, a través de una descripción de los tipos de soportes- biológico, subjetivo, intersubjetivo, objetivo- (Zukerfeld, 2017a, 2017b) y operaciones de traducción. Aquí interesa la circulación de conocimiento para identificar lo que podría denominarse apropiación incluyente de la propiedad intelectual de la prensa por parte de plataformas globales.
A modo de cierre, es posible señalar que en la ambigüedad del concepto afloran las discusiones sobre sus definiciones y abordaje. Comprender la multidimensionalidad analítica del fenómeno permite articular perspectivas, aunque ello no implica dejar de lado las distancias epistemológicas pertinentes en la construcción de los objetos de estudio.
Como el fenómeno es un proceso aún abierto, tal como surge del diagnóstico de Becerra (2024), la discusión no está clausurada ya que resulta plausible abrir interrogantes, relacionados con cajas de herramientas específicas respecto del análisis del cambio tecnológico, cajas que pueden contribuir al inicio de nuevos recorridos a partir de la una secuencia de niveles de análisis, y desde múltiples dimensiones, lo que permitiría esbozar un análisis poliédrico de la convergencia, como un Aleph conectando varios puntos, y con ello, seleccionar caminos, en principio considerados laberínticos, que resulten próximos a transitar sobre las complejas relaciones entre sociedad y tecnología.
Becerra, M. (2000). De la divergencia a la convergencia en la sociedad informacional: fortalezas y debilidades de un proceso inconcluso. ZER: Revista De Estudios De Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria; 5(8), 93-112. doi.org/10.1387/zer.17418.
Becerra, M. (2014). La convergencia en cuestión. En Becerra, M.; Beltrán, R. (Comps.) Estudios sobre adopción de tecnologías de la información en medios de comunicación (págs. 5-10). Buenos Aires: UBACyT.
Becerra, M. (2024). Convergencia infocomunicacional: niveles de análisis de un proceso inconcluso en Intersecciones en Comunicación 1(18). doi.org/10.51385/ic.v1i18.209.
Becerra, M.; Mastrini, G. (2017). La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015). Nuevos medios y tecnologías, menos actores. Bernal: UNQ- OBSERVACOM.
Bergonzi, J. (et al.) (2008). Periodismo Digital en la Argentina. Río Negro: Publifadecs.
Bernardi, M. (2019). El nuevo periodista: perfil profesional, rutinas productivas y narrativa transmedia en sitios de noticias de la Patagonia Norte. Tesis de doctorado. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.
Bizberge, A. (2012). El impacto de Internet en los modelos de negocio de la industria televisiva en América Latina: un estudio de la convergencia tecnológica en cinco grupos multimedia. Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes. Bernal. Disponible en: http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/96.
Bizberge, A. (2017); Los desafíos de la convergencia digital para las políticas de comunicación. En Labate, C.; Arrueta, C. (Comps.), La Comunicación Digital. Redes sociales, nuevas audiencias y convergencia (págs. 19-38). Jujuy: EdiUnju.
Busso, M. (et. al.) (2020). Zona de Mediatizaciones. Rosario: UNR Editora.
Canavilhas, J. (2013). El periodismo en los tiempos de un nuevo ecosistema mediático: propuestas para la enseñanza superior. Historia y Comunicación Social, 18 (especial), 511-521. doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44259.
Castells, M. (1998). La era de la Información. Economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza.
Cretazz, J. (2016). Nuevos contextos regulatorios en el sector convergente de los medios, las telecomunicaciones y el entretenimiento: una propuesta de matriz de análisis. Austral Comunicación; 5(1), 63-83.
Duquelsky, M. (2022). La cultura de la convergencia en el marco del debate anglosajón entre la Economía Política de la Comunicación y los Estudios Culturales. Dixit; 36(1), 41- 54. doi.org/10.22235/d.v36i1.2804
Fagerjord, A.; Storsul, T. (2007). Questioning convergence”. En Storsul, F.; Stuedahl, D. (Eds.), Ambivalence Towards Convergence: Digitalization and Media Change. (págs. 19-31). Göteborg: NORDICOM.
Garnham, N. (1993); Contribución a una economía política de la comunicación de masas. En Moragas, M. de (Ed.), Sociología de la Comunicación de Masas (págs. 108- 140). Barcelona: Gustavo Gilli.
Igarza, R. (2008). Nuevos Medios: Estrategias de convergencia. Buenos Aires: La Crujía.
Irigaray, F. (et al.) (2013). Webperiodismo en un ecosistema líquido. Rosario: UNR Editora. Jenkins, H. (2008). La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Buenos Aires: Paidós.
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor- red. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
López, A. (1998). La reciente literatura sobre la economía del cambio tecnológico y la innovación: una guía temática. Revista de Industria y Desarrollo 1(3).
Loyola, M. (2023). El periodismo hoy: conceptos teóricos inestables en un escenario mutante. Cuadernos del CIPeCo; 3, 14- 35.
Luchessi, L. (2015). Nuevas rutinas, diferente calidad. En Irigaray, F.; Lovato, A. (Eds.), Producciones transmedia de no ficción (págs. 12-24), Rosario: UNR Editora.
Maestri, M. (2021); Las audiencias digitales: convergencias y prácticas. En Valdettaro, S. (Coord.), Interfaces y Pantallas: análisis de dispositivos de comunicación (págs. 29- 36). Rosario: UNR Editora.
Manovich, L. (2008). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona. Paidós.
Mastrini, G. (et al.) (2021). Grupo Clarín. From Argentine Newspaper to Convergent Media Conglomerate. Londres: Routledge.
Negroponte, N. (1995). El Mundo Digital. España: Ediciones Bailén.
Pariser, E. (2017). El filtro burbuja. Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, Barcelona: Taurus.
Pignuoli Ocampo, S. (2012). Digitalización y convergencia tecnológica desde el punto de vista sociológico de la teoría general de los sistemas sociales, en GPT 5(13).
Retegui, L. (2017). Los procesos de organización del trabajo en la redacción de un diario. Un estudio a partir del diario La Nación, en el contexto digital (1995-2013). Tesis doctoral. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal.
Reviglio, N. (2020). Zonas de la mediatización universitaria: un acercamiento impresionista al problema de las plataformas digitales, el conocimiento y la educación en la universidad en Busso, M. y Gindin, I. (eds.). Zona de Mediatizaciones (pp. 118- 137). Rosario: UNR Editora.
Rigo, N. (2020). Narrativa digital interactiva en contexto de convergencia en Intersecciones en Comunicación 14, diciembre.
Rost, A. y Bergero, F. (2012). Periodismo en contexto de convergencias. Río Negro: Publifadecs.
Rost, A. y Luizzi, A. (2012) Reorganización de las redacciones y nuevos perfiles profesionales en Rost, A. y Bergero, F. (comp.). Periodismo en contexto de convergencias (pp. 13-52). Río Negro: Publifadecs.
Rost, A. (et. al.) (2016). Periodismo Transmedia. La narración distribuida de la noticia. Publifadecs: Neuquén.
Salaverría, R. (2003). Convergencia en los medios, en Chasqui, 81, 32-39. Disponible en http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2015/09/Convergencia-de-los-medios-Ram%C3%B3n-Salaverr%C3%ADa.pdf
Salaverría, R. (2009). Los medios de comunicación ante la convergencia digital. Actas del I Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0, Bilbao, 11-13 noviembre 2009.
Salaverría, R. & García Avilés, J. (2008). La convergencia tecnológica en los medios de comunicación en Trípodos, 23. Disponible en http://www.raco.cat/index.php/tripodos/article/viewFile/118910/154114
Sandrone, D. Babbage, Willis, Reuleaux y el surgimiento del enfoque analítico modular de las máquinas en el siglo XIX. Historia y Sociedad, 40, pp. 16-42. DOI: http://dx.doi. org/10.15446/hys.n40.86929.
Scolari, C. (2009). Alrededor de la(s) convergencia(s). Conversaciones teóricas, divergencias conceptuales y transformaciones en el ecosistema de medios en Signo y Pensamiento XXVIII (54), enero-junio, pp. 44-45.
Smith, M. (et. al) (1996). Historia y determinismos tecnológicos. Buenos Aires: Alianza Editores.
Thomas, H. (2008). Estructuras cerradas versus procesos dinámicos: trayectorias y estilos de innovación y cambio tecnológico en Thomas, H. y Buch, A. (Coords.). Actos, actores, y artefactos. Sociología de la tecnología. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
Valdettaro, S. (2011). Interfaces y Pantallas: análisis de dispositivos de comunicación. Rosario: UNR Editora.
Van Dijk, J. (2016). La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Zukerfeld, M. (2017a). La tecnología en general, las digitales en particular. Buenos Aires: Hipertextos.
Zukerfeld, M. (2017b). Knowledge in the Age of Digital Capitalism. Londres: University Westminster Press.