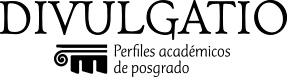Maquiavelo no debe ser considerado como un pensador básicamente de lo político, sino que su filosofía debe situarse en lo político. Su lugar de análisis no reside en la estricta contemplación de lo que acontece como fenómeno político, sino que la proposición en, denota el posicionamiento dentro de un ámbito donde involucra la refundación y significación de un nuevo fundamento de lo político, a través de la verità effettuale della cosa (Maquiavelo, s.f., p.138).
No obstante, si no repensamos la apertura a partir de este nuevo posicionamiento, es probable que caigamos indefectiblemente en el engaño de pensar que el programa sobre la fundación del nuevo príncipe, estaría encuadrado como un simple tratado tradicional, una taxonomía de las diferentes formas de concebir un principado o, peor aún, considerar al autor como un ideólogo de la tiranía. Maquiavelo no presenta desde el inicio su verdadero plan de investigación, sino que a medida que recorremos sus páginas, su propósito se hace cada vez más visible. Así, el objetivo de esta sección consiste en poner en evidencia el movimiento, que establece Maquiavelo en los primeros capítulos, en dirección hacia la conformación del príncipe nuevo.
En el inicio del primer capítulo, Maquiavelo (2014) afirma:
Todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios, en aquellos casos en los que impera desde hace largo tiempo el linaje de su señor o bien nuevos. Los nuevos, o son completamente nuevos –como lo fue Milán para Francesco Sforza- o son a modo de miembros añadidos al Estado hereditario del príncipe que los adquiere, como en el caso del reino de Nápoles con respecto al rey de España (p. 47).
En esta primera parte, se retrata bajo una supuesta forma tradicional que todo Estado se divide en repúblicas o principados. Así, sin distinción alguna omite la primera forma, alegando más tarde que fue tratado en otro lugar, y se detiene en la observación de los principados hereditarios y de los nuevos. No obstante, en esta última clasificación se comienza a mostrar su intencionalidad, su plan. El autor no quiere trazar una simple división entre el régimen antiguo (hereditario), y el nuevo, sino que su interés radica en confrontarlos (disputerò), 1 en ponerlos en diálogos contantes, o como afirma Pocock: “el príncipe nuevo será constantemente comparado con el hereditario…” (Pocock, 2002, p. 246). Entonces, a Maquiavelo no le interesa establecer una simple distinción y clasificación de las formas del principado, sino más bien, su novedad reside en legitimar el poder del príncipe nuevo independiente del hereditario.
Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para obtener la legitimidad del príncipe nuevo? Tal vez, esta pregunta se va revelando a lo largo del texto, sin embargo, desde los primeros capítulos este problema comienza a tener fuerza con la diferenciación entre el principado hereditario y el nuevo orden. De esta manera, su estrategia no se encamina a describir un simple cuadro de los principados sino, como afirma Maquiavelo: “[…] siguiendo el hilo de las distinciones anteriores, discutiré las formas en que estos principados se pueden gobernar y conservar” (Maquiavelo, 2014, p. 48).
Así, su metodología nos acerca a repensar al autor no como un técnico de la política, sino más bien, un estratega político, donde posibilita el entrecruzamiento de la dimensión de lo político (plano de lo teórico), y la dimensión de la política (plano de la acción). En palabras de Lefort (2010):
En Maquiavelo, precisamente, no hay separación entre lo que sería el objeto noble del pensamiento —lo político— y lo que sería el objeto trivial —la política—. […] La cuestión tiene que ver con el hecho de que lo político y la política se entrecruzan y se distinguen a la vez (p. 571).
Visto de esta forma, la distinción fundamental que se desarrolla en el capítulo segundo, separa al príncipe hereditario del príncipe nuevo. En este breve, pero condesado capítulo, Maquiavelo nos dice que el príncipe hereditario goza de una legitimidad que le viene dada de antemano, fundamentada y legitimada desde la tradición. Este tipo de principado, a diferencia del nuevo, se conserva en el poder respetando el mandato que viene de sus antepasados y si sus habilidades son medianamente normales no tendrá dificultades a la hora de gobernar. Salvo si por cuestiones extraordinarias, un adversario decide detentan el poder y lograr desalojarlo, en breve tiempo, ante la menor adversidad, recuperará nuevamente su posición. Esto se debe a que, por su condición natural, los súbditos se encuentran más habituados a su linaje y no les produce ningún agravio obedecerlo, en cuanto que es más amado que odiado. De este modo, el príncipe hereditario tiene menos dificultades para gobernar y mantener su poder. Su legitimidad se encuentra enraizada por la costumbre y la tradición, y no necesita poseer ninguna virtù para dominar a la fortuna, ya que su misma condición natural lo hace relativamente invulnerable. (Pocock, 2002, p. 243)
El problema que nos quiere subrayar Maquiavelo sobre la condición natural del príncipe hereditario, es que su posición se presenta bajo una suerte de despolitización que, por medio de una especie de automatismo hipnótico, su única preocupación en el espacio de lo político, consistirá en no hacerse odiar y salir de la mejor manera posible ante las dificultades inesperadas, adaptándose a los acontecimientos. Es así, que esta misma condición se ve anclada bajo dos características que en última instancia van a tomar caminos divergentes: por un lado, su antigüedad entendida como el recuerdo de los cambios pasados y, por otro lado, su continuidad del dominio, pensada a partir de las innovaciones futuras. El hecho es que los recuerdos de las innovaciones pasadas se apagan con el transcurrir del tiempo y las innovaciones futuras pierden toda su potencialidad, porque los recuerdos de los cambios pasados prepararan el terreno para las innovaciones futuras. En palabras de Maquiavelo (2014):
El príncipe natural tiene motivos y menos necesidad de causar agravios, de donde resulta que es más amado por sus súbditos, y, de no mediar vicios extraordinarios que lo hagan aborrecer, es lógico que sea aceptado y respetado de manera natural. Pues en la antigüedad y en la continuidad de su autoridad se olvidan los recuerdos y las causas de las innovaciones, en tanto que una mutación deja siempre puesta la base para la edificación de la otra (pp. 48-49).
A diferencia del príncipe hereditario, el príncipe nuevo, desde su condición inicial, se encuentra bajo la figura de una ilegitimidad en el poder. Su imagen no está respaldada y fundamentada desde una tradición preexistente a él, sino que necesita recurrir a una potencia extraordinaria que posibilite la conformación de su persona en torno al poder. Esta potencia que Maquiavelo pone de relieve es la virtù, cuya capacidad es informar la materia de la fortuna.
En referencia a la virtù, Maquiavelo no nos ofrece una definición sobre ella, ni muchos menos, se propone lograr una sistematización del concepto. Sin embargo, al analizar sus textos, encontramos que el concepto de virtud se transfigura en virtù, esto quiere decir, que ya no debemos concebir a la misma como una forma de autodominio, de buena voluntad o de integridad moral. Debemos entender a la virtù como un movimiento hacia el exterior, o sea, no ya desde la interioridad misma sino pensada ahora desde la exterioridad. Esto significa que la virtù se plantea desde una perspectiva puramente política, donde se desplaza hacia la mundanidad. Entonces, la virtù consistirá en un conjunto de cualidades y estrategias para lograr hacer frente los embates de la fortuna, aliarse y conseguir la atracción de la diosa, no sólo para obtener los honores y la gloria, sino también, la fundación y la seguridad del Estado. En palabras de Skinner (1981):
Se ha lamentado con frecuencia que Maquiavelo no ofrezca definición alguna de la virtù, e incluso (como señala Whitfield) se muestra «ayuno de cualquier uso sistemático del vocablo». Pero ahora resultará evidente que hace uso del término con completa consistencia. Siguiendo a sus autoridades clásicas y humanistas, trata el concepto de virtù como el conjunto de cualidades capaces de hacer frente a los vaivenes de la Fortuna, de atraer el favor de la diosa y remontarse en consecuencia a las alturas de la fama principesca, logrando honor y gloria para sí mismo y seguridad para su propio gobierno (p. 54).
Así, esta nueva noción de virtud, ya denominada virtù, se ancla a una cuestión puramente de “necesidad” (necessità). Debemos entender que la necesidad se manifiesta como un estado de cosas o situaciones que determinan el comportamiento humano; situaciones que tienen que ver con un acontecimiento o una coyuntura imprevista. No se trata simplemente de adquirir la virtud para lograr una segunda naturaleza que implique una perfección individual del hombre y en consecuencia del Estado, menos aún, considerar esta noción como una cuestión meramente utilitaria. Sino que la virtù nos pone en situación ante circunstancias o necesidades que acontecen en el momento, logrando así, mayor posibilidad en el campo de la acción. Bajo esta perspectiva es posible entender lo que nos manifiesta Maquiavelo (2014), en el capítulo XVIII del Príncipe:
No es, por tanto, necesario a un príncipe poseer todas las cualidades anteriormente mencionadas, pero es muy necesario que parezca tenerlas. E incluso me atreveré a decir que si se las tiene y se las observa, siempre son perjudiciales, pero si aparenta tenerlas, son útiles; por ejemplo, parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto, y serlo, pero tener el ánimo predispuesto de tal manera que, si es necesario no serlo, puedas y sepas adoptar la cualidad contraria. Y se ha de tener en cuenta que un príncipe –y especialmente un príncipe nuevo- no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son tenidos por buenos, pues a menudo se ve obligado, para conservar su Estado, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según le exigen los vientos y las variaciones de la fortuna, y, como ya dije anteriormente, a no alejarse del bien, si puede, pero a saber entrar en el mal si se ve obligado (pp. 120-121).
Ahora bien, la naturaleza y las circunstancias que conlleva la conformación del príncipe nuevo, opera desde el inicio una nueva configuración de la política que Maquiavelo desvela en los primeros capítulos y que es importante que el príncipe conozca. Es necesario que para que un príncipe nuevo legitime su poder y lo mantenga debe presuponer de antemano, por un lado, que la política debe ser entendida como una forma de Pólemos, de guerra, de combate y, por otro lado, comprender que la arena de la política debe ser imaginada como un campo de fuerzas donde el vínculo entre el príncipe y los súbditos se concibe como una correlación tensa, en condiciones puramente de temor recíproco, en la que el poder necesita encontrar un equilibrio. En palabras de Lefort (2010):
[…] la distinción entre el príncipe antiguo y príncipe nuevo, entre el orden de la costumbre y el orden de la innovación, […] induce más bien a imaginar el campo de la política como un campo de fuerzas donde el poder debe encontrar las condiciones de un equilibrio. El caso de la conquista es privilegiado en esta perspectiva, pues hace inmediatamente visible el problema para que el príncipe debe encontrar una solución si quiere mantenerse en el Estado: se trata, para él, de resistir a los adversarios que su empresa ha suscitado, de inscribirse lo más rápidamente posible en el sistema de fuerzas que su propia acción ha modificado y cuyas perturbaciones tienden a prolongarse en detrimento suyo (p. 185).
Desde esta perspectiva, el primer esquema que idea Maquiavelo para comenzar a legitimar el poder del príncipe nuevo se desarrolla desde capítulo III hasta el IX. Dicho esquema debe ser pensado como una suerte de experimentación o ensayo sobre las distintas formas posibles de concebir un principado nuevo, cuya finalidad es lograr fundar y legitimar dicho poder. De esta manera, encontramos en Maquiavelo un cambio metodológico en la lectura de los acontecimientos históricos.
En el proemio de los Libros primero y segundo de los Discursos, Maquiavelo (2015), entabla una dura crítica a sus contemporáneos por el modo de admiración de los antiguos. En primer lugar, la admiración que se tiene de ellos les suscita solamente el deseo por el deseo mismo, un simple goce en el espíritu, pero no una admiración que los lleve a inspirarse ni a ser guiados en las acciones políticas (pp. 32-33). En segundo lugar, la falta del sentido verdadero sobre el conocimiento de la historia los hace ignorar la verdad que acaece en los hechos antiguos, lo cual produce un ocultamiento de errores e infamias en pro de manifestar sus triunfos y sus glorias; los historiadores solo ensalzan a los vencedores con sus victorias y sus valerosas acciones para que sean conocidas para toda la posteridad (pp. 209-210). De este modo, la imitación ya no puede ser repetitiva sino un descubrimiento de lo desconocido con la intención de poder captar el verdadero sentido tanto del pasado como del presente. Así pues, es necesario desvelar y descifrar su sentido, que sólo es posible si se comprende los hechos. La imitación comprende, correrse del juicio erróneo para poder llegar a tener un conocimiento verdadero y certero sobre lo que acontece en los hechos del pasado, del presente y del futuro. Por consiguiente, la imitación radica en lograr un nuevo método experimental, a través de la cual, se realiza comparaciones de los acontecimientos tantos antiguos como los modernos, con el fin de lograr un conocimiento verdadero de la historia. En palabras de Althusser (2004):
Maquiavelo, para constituir su teoría experimental de la historia y de la política, se atribuye el derecho de hacer comparaciones entre <
> pasadas y presentes. Se otorga este derecho por mor de su tesis del curso inmutable de las cosas y de los hombres, razón por la cual se siente autorizado a hablar de los Antiguos. Es un derecho universal. Pero la Antigüedad que él invoca no es la Antigüedad universal, sino aquella de la que se habla: para poder recurrir a esa Antigüedad, la acepta primeramente y la rechaza en un mismo movimiento. De esta negación surge la determinación: a saber, la Antigüedad política, la de la práctica política, la única a partir de la cual puede establecerse una relación de comparación teórica con el presente político para permitir la comprensión del presente, la definición del objetivo político y los medios de la acción política (p. 80).
Ahora bien, en los capítulos III al V, Maquiavelo pondrá el énfasis en el análisis de los principados que no son enteramente nuevos. Así en el capítulo III, pone de relieve las dificultades que un príncipe debe afrontar cuando se adquiere un Estado nuevo y lo añade a otro que ya poseía. De esta manera, Maquiavelo nos dice que los Estados que se adquieren bajo esta índole o son del mismo país y de la misma lengua o no lo son. En el primer caso, son más fácil de conservar porque se encuentran acostumbrados a vivir sin libertad. Entonces, sólo es necesario eliminar el linaje anterior. En el segundo caso, es preciso tener una mayor habilidad para conservalo y una dependencia de la fortuna. Así, es necesario que el príncipe resida en el territorio que conquisto o instalar colonias. En cambio, en el capítulo V, evidencia las formas posibles de adquirir aquellos Estados que se encuentran acostumbrados a vivir con sus propias leyes y en libertad. La única posibilidad de lograr poseer estos Estados es destruyéndolos, porque las rebeliones encontraran refugio en la memoria de las antiguas instituciones y de la libertad y será la ruina del nuevo señor.
Continuando con esta suerte de ensayo que Maquiavelo nos propone, encontramos que en los capítulos VI al IX, el florentino comenzará a examinar los principados enteramente nuevos. En este momento de la obra el autor realiza un giro en su propio análisis. Ya no pretende fundamentar los principados que se adquieren y se mantienen por medio de la conquista, sino que su investigación se dirige a la reflexión sobre el origen y fundación del Estado. De este modo, en el capítulo VI, indaga sobre los principados nuevos que se adquieren por medio de sus propias armas y de la virtud. En su análisis encuentra que estos principados tienen mayor dificultad a la hora de obtenerlos que de mantenerlos. Esto se debe a las dificultades que trae moldear y fundamentar el nuevo Estado y las instituciones. Al contrario, en capítulo VII, se observa que los principados nuevos que se adquieren a través de las armas ajenas y con la sola fortuna, llegan con facilidad a adquirir dichos Estados, pero a la hora de mantenerlos se les dificulta demasiado. Esto ocurre cuando a partir de un golpe de azar un hombre, por medio del dinero o la voluntad de aquel que ha otorgado dicho Estado, asume sin tener las condiciones necesarias (virtù), para mandar y organizar. Entonces, ante la presencia de alguna adversidad, estos nuevos Estados al no poseer un fundamento sólido donde apoyarse, sucumben.
En el capítulo VIII, Maquiavelo nos presenta aquellos principados que surgen ni por la virtud, ni por la fortuna, sino por medio de crímenes. Es imposible, nos dice el autor, llamar virtuoso a aquel que ha alcanzado su objetivo mediante actos cruentos como eliminar a los ciudadanos, traicionar a los amigos, etc., “no es posible, en conclusión, atribuir a la fortuna o la virtud lo que fue conseguido por él sin la una y sin la otra” (Maquiavelo, 2014, p. 81). En este capítulo Maquiavelo nos pone ante la presencia de cómo un príncipe debe conservarse en el poder mediante el uso de la violencia. Así, por primera vez, nos habla sobre el buen uso y mal uso de la crueldad en la que un príncipe debe realizar para mantener su seguridad. De esta manera, nos tropezamos ante una economía de la violencia (Wolin, 2001, p. 237), donde para mantener la seguridad, el príncipe debe administrar los castigos de un solo golpe, con el fin de no renovarlos cada día y lograr así la tranquilidad y el favor de sus súbditos. No obstante, cuando se utiliza la crueldad de una manera animosa y brutal, jamás logrará la confianza y seguridad de sus súbditos y deberá estar contantemente alerta ante posibles disensiones. Como afirma Maquiavelo (2014):
El que ocupa un Estado debe tener en cuenta la necesidad de examinar todos los castigos que ha de llevar a cabo y realizarlos todos de una sola vez, para no tenerlos que renovar cada día y para poder –al no renovarlos- tranquilizar a los súbditos y ganárselos con favores. Quien procede de otra manera, ya sea por debilidad o por perversidad de ánimo, se verá siempre obligado a tener el cuchillo en la mano; jamás se podrá apoyar en sus propios súbditos, pues las injusticias –frescas y renovadas- impedirán que se sientan seguros con él (pp. 83-84).
Ahora bien, parecerá a simple vista que hasta aquí, Maquiavelo realiza un retrato de las posibles formas de concebir y mantener un principado nuevo. Sin embargo, adentrando en el capítulo IX, nos encontramos ante una forma de principado que adquiere una nueva significación. Teniendo en cuenta de antemano la lectura de los Discursos, podemos afirmar que no se trata, como nos dice Pocock, de “un caso más dentro de una galería de tipos de <
1[…] e andrò tessendo gli ordini soprascritti, e disputerò come questi principati si possino governare e mantenere. Cf. (Maquiavelo, s.f., p. 42).
En la sección anterior propusimos que Maquiavelo establecía una suerte de ensayo o experimentación para poder determinar que formas era más adecuada para adquirir y mantener un principado. Encontramos, entonces, que cuando configuraba el principado civil en el capítulo IX, aparecía una nueva forma de significación en relación al príncipe con sus súbditos. Entonces, en esta sección tendrá como objetivo analizar cómo se realiza dicha relación. La finalidad es poder desvelar la hipótesis que planteamos al inicio de este escrito, que es la dependencia del príncipe con la intensidad de los humores.
En el inicio del capítulo IX Maquiavelo (2014) afirma:
Pero, llegando ya al segundo procedimiento, es decir, cuando un ciudadano privado se convierte en príncipe de su patria no por medio de crímenes y otras violencias intolerables, sino con el favor de sus ciudadanos, surge así un principado al que podríamos llamar civil (para llegar al cual no es necesario basarse exclusivamente en la virtud o exclusivamente en la fortuna, sino más bien en una astucia afortunada) […] (p. 84).
En este parágrafo, Maquiavelo se aparta de la reflexión tanto de los capítulos VI y VII, como del capítulo VIII. Esta nueva disposición no va ser establecida por medios de crímenes y violencia, ni de la separación “exclusiva” de la virtù y de la fortuna, sino que el príncipe necesita lograr ascender por medio de una astucia afortunada (astuzia fortunata). En este nuevo esquema se rompe la visión que se tiene sobre la polaridad entre la virtù y fortuna, en cuanto que los dos términos no se excluyen, se necesitan mutuamente, para que un príncipe nuevo logre asumir y mantener el poder. Así afirma Maquiavelo: “tanta virtud que sepan prepararse rápidamente a conservar lo que la fortuna ha puesto en sus manos y sean capaces de asentar después los cimientos que los otros pusieron antes de convertirse en príncipes” (Maquiavelo, 2014, p. 70). De esta manera, la virtù tiene la capacidad de informar la materia de la fortuna.
En el segundo parágrafo nos dice:
[…] digo que se asciende a dicho principado o con el favor del pueblo o con el favor de los grandes. Porque en cualquier ciudad se encuentran estos dos tipos de humores: por un lado, el pueblo no desea ser dominado ni oprimido por los grandes, y, por otro, los grandes desean dominar y oprimir al pueblo; de estos dos contrapuestos apetitos nace en la ciudad uno de los tres efectos siguientes: o el principado, o la libertad, o el libertinaje (Maquiavelo, 2014, pp. 84-85).
De igual manera, en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, escribe: “[…] en toda república hay dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambas […]” (Maquiavelo, 2015, p. 47). El giro que encontramos en estos parágrafos parece elocuente. Maquiavelo de forma astuta se separa de la clasificación tradicional sobre las diversas formas de sociedad. Todo régimen no se forma gracias a una determinación natural, ni están categorizadas por el número de quienes detentan el poder, como tampoco, por la oposición entre lo sano y lo corrupto. Su determinación le viene gracias a la composición esencial de toda sociedad, es decir, a partir de la confrontación de la división originaria, la cual configura el ser social.
En este sentido, la oposición entre los dos deseos parece ser el núcleo último, irreductible e imposible de descomponer en alguna cosa más simple y, por lo tanto, en toda sociedad política existen estos dos deseos completamente insaciables. Ambos se oponen, pero se necesitan mutuamente; su identidad se determina en oposición a otro, es decir, que encuentran su razón de ser en el otro. En palabras de Molina (2012):
Ambos se oponen, pero ninguno se da sin el otro; se requieren mutuamente porque «el sujeto que surge en un polo del deseo encuentra en el otro, aboliéndose en él, su doble». Ambos encuentran su razón de ser en el otro; en ambos es reconocible la carencia, la falta que lo constituye frente al otro. […] Deseo de dominar y deseo de no ser dominado son irreductibles el uno al otro (p. 60).
Estos dos deseos de no ser oprimido, como el deseo de oprimir nunca pueden ser suprimidos. Para Maquiavelo no existe una solución última al problema político y, por lo tanto, es imposible pensar una sociedad que se libere de tal división. La existencia de esta división originaria se encuentra siempre determinada por la oposición —los Grandes que quieren dominar y el Pueblo que no quiere ser dominado— oposición que adquiere una relación primordial, esencial, cuyo vínculo consiste en enfrentarse, oponerse, entrar fundamentalmente en conflicto.
Tal es la razón de la que hablábamos en la sección anterior, cuando afirmamos que la relación entre el príncipe nuevo y sus súbditos se concebía bajo una tensión, por el cual, existía una condición de temor recíproco, donde el poder necesitaba lograr un equilibrio. De esta manera, poniendo atención sobre la oposición entre los Grandes y el Pueblo, Maquiavelo nos hace entender que la legitimidad del príncipe nuevo se apoya exclusivamente sobre un terreno inestable. Sin embargo, para que su poder en cierto modo se equilibre necesita fundamentalmente un punto de apoyo. Admitir este punto de apoyo es siempre “ficticia”. Por un lado, porque la inestabilidad producida por la oposición entre los Grandes y el Pueblo, es siempre insuprimible y, por otro lado, la estabilidad pende exclusivamente de los umori. En este segundo punto es donde queremos poner todo el cuidado.
En la búsqueda de un apoyo, el florentino pone en evidencia que todo príncipe debe tener consciencia de esta tensión y apela a la toma de partida por alguno de los actores en disputa. Todo principado es causado por el Pueblo o por los Grandes según la oportunidad. Así, si el príncipe, toma partida en favor de los Grandes, ellos mismos desatan su apetito deseando ambicionar el poder del príncipe, como también, oprimir al Pueblo, en cambio, si descansa en el Pueblo tendrá completamente su apoyo, porque su único fin es no ser oprimidos.
Ahora bien, en la segunda parte del capítulo IX, topamos con algo llamativo. Encontramos que Maquiavelo agrega una aclaración, añadiendo lo dicho anteriormente, y poniendo ahora énfasis en reforzar la desconfianza natural que experimenta el príncipe nuevo hacía la toma de partida, no sólo de los Grandes sino del Pueblo. ¿Por qué el autor pone el énfasis en aclarar esta desconfianza del príncipe nuevo? ¿Qué encierra esta aclaración?
Lefort, en su análisis sobre el capítulo IX, pone exclusivamente la mirada en la lógica de los dos deseos que se produce entre los Grandes y el Pueblo. No obstante, excluye un punto fundamental que aparece de forma implícita en este capítulo, y que es una condición de posibilidad para entender cómo se ocasiona la intensidad de los dos deseos. Entonces, para evidenciar este punto esencial, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué impulsa a esos dos deseos, el de oprimir y el de no ser oprimido, para que se produzca la confrontación? A simple vista, podemos pensar una unión causal, aparece el deseo de los Grandes y como efecto de dicho de deseo acontece su contrapartida el deseo del Pueblo, sin embargo, con esta explicación no damos con el punto que estamos buscando. Creemos que existe algo más esencial que desencadena dicha tensión.
Maquiavelo tiene claro que no basta sólo en describir la lógica de los deseos, sino que necesita dilucidar la existencia de otro elemento fundamental que activa esos deseos. Haciendo hincapié en las actitudes de los Grandes y del Pueblo amplia el concepto de umori. Así, tal concepto no sólo hace referencia a los dos deseos –oprimir y no ser oprimido-, sino al estado de ánimo de las dos partes en disputas. Entonces, en esta aclaración no sólo asume la tensión conflictiva entre los Grandes y el Pueblo, sino también, para que dicha confrontación se desencadene es necesario el estado de ánimo de las partes en conflicto. Desde esta perspectiva, la tensión conflictiva siempre se encuentra latente a veces con un mayor dominio fáctico, a veces con un menor predominio, pero siempre está.
Así, desde esta perspectiva, si el príncipe nuevo se alía con los Grandes, ellos tendrán dos actitudes posibles: se unen a él o no. En la primera actitud hay que amarlos y recompensarlo, en cambio, en la segunda, es necesario analizar dos maneras. No se alían por cobardía, de este modo es forzoso unirse a aquellos competentes, para que así en la adversidad no se les tema y en la prosperidad te honren. Pero, cuando no pactan teniendo una actitud clara por causa de su ambición, el príncipe debe estar atento a ellos, porque en los momentos de adversidad pueden contribuir a la ruina. En cambio, si el príncipe asume en favor del Pueblo, este debe conservarlo como amigo, en la cual es fácil, porque ellos sólo piden no ser oprimido. Pero, aquel que asume en favor de los Grandes, contra el Pueblo, debe también ganárselos, transformándose en su protector, porque al fin y cabo también será apoyado por él. Así lo afirma Maquiavelo (2014):
Y dado que los hombres, cuando reciben el bien de quien esperaban iba a causarles mal, se sienten más obligados con quien ha resultado ser su benefactor, el pueblo le cobra así un afecto mayor que si hubiera sido conducido al principado con su apoyo. El príncipe se puede ganar al pueblo de muchas maneras, de las cuales no es posible dar una regla segura, al depender de la situación. […] pero concluiré tan sólo diciendo que es necesario al príncipe tener al pueblo a su lado. De lo contrario no tendrá remedio alguno en la adversidad (p. 87).
En definitiva, en la búsqueda del punto de apoyo Maquiavelo nos propone como construcción ficticia, la necesidad de lograr cimentar el poder del príncipe nuevo a partir del Pueblo. Sin embargo, nos alerta que dicha legitimidad no debe construirse otorgando una confianza imprudente en el favor de ellos, porque al fin y al cabo puede ser engañado, tal como ocurrió con los Gracos en Roma o en Florencia con messer Jorge Scali. Por consiguiente, tanto la estabilidad como la legitimidad dependerán exclusivamente de la figura del príncipe, el único capaz de canalizar tanto la tensión de los deseos del Grandes y Pueblo, como la de estabilizar los estados de ánimos de las dos partes en disputas. Así lo afirma Maquiavelo (2014):
Pero si quien se apoya en el pueblo es un príncipe capaz de mandar y valeroso, que no se arredra ante las adversidades, ni omite las otras formas convenientes de defensa, que con su ánimo y sus instituciones mantiene a toda la población ansiosa de actuar, tal príncipe jamás se encontrará engañado por él y comprobará que ha construido sólidos fundamentos para su mantenimiento (pp. 87-88).
Recapitulemos el hilo de nuestro argumento: el programa que nos propone Maquiavelo para lograr la legitimidad del poder del Príncipe nuevo no se configura a través de una taxonomía sobre las diferentes formas de concebir los principados. El nuevo orden debe confrontar la legitimidad hereditaria del régimen antiguo, producto de que en su condición inicial se encuentra bajo la representación de una ilegitimidad del poder.
Así, para que dicha conformación se produzca, el Príncipe nuevo, debe presuponer que la política se entienda, por un lado, como un combate y, por otro lado, debe imagina la arena política como un campo de fuerzas, donde el vínculo entre el Príncipe y los súbditos se encuentran en constante tensión; en un temor recíproco. Desde esta perspectiva, para que el poder sea equilibrado, el Príncipe debe entender que su legitimidad se sustenta sobre un terreno inestable. Entonces, su equilibrio necesita de un punto de apoyo que es siempre “ficticio”, porque la inestabilidad producida entre la oposición de los Grandes y el Pueblo es insuprimible y que la estabilidad depende de los humores, entendida esta última no sólo como deseo, sino también como estado de ánimo.
En este sentido, aunque Maquiavelo establece una confianza en el Pueblo para fundar y conservar el poder del Príncipe nuevo, sin embargo, nos alerta que si depositamos una confianza imprudente terminaremos siendo engañados. En definitiva, Maquiavelo entiende que para legitimar y estabilizar el poder es necesario confiar en la figura del Príncipe, el único capaz de canalizar la tensión de los deseos como de garantizar la estabilidad de los estados de ánimos de las dos partes en disputas (Grandes vs Pueblo).
Althusser, L. (2004). Maquiavelo y nosotros. Madrid: Ediciones Akal.
Lefort, C. (2010). Maquiavelo. Lectura de lo político. Madrid: Editorial Trotta.
Maquiavelo, N. (2015). Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Madrid: Editorial Alianza.
Maquiavelo, N. (2014). El Príncipe. Buenos Aires: Alianza Editorial.
Maquiavelo, N. (s.f.), El Príncipe. Edición bilingüe.Montevideo: Nordan comunidad.
Molina, E. (2012). Claude Lefort: democracia y crítica del totalitarismo. Enrahonar. Quaderns de filosofía, (48), 49-66.
Pocock, J.G.A. (2002). El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica. Madrid: Tecnos.
Skinner, Q. (1981). Maquiavelo. Madrid: Editorial Alianza.
Wolin, Sh. (2001). Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental. Buenos Aires: Amorrortu editores.