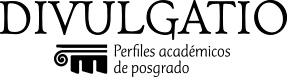Santiago Fraschina y Lucas Gobbo (comps.) Los tres modelos en disputa. La economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero. Editorial de la Universidad Nacional de la Plata, La Plata. 242 páginas. ISBN 978-631-6568-24-3
Ignacio Andrés RossiEl nuevo libro de Fraschina y Gobbo parte de un marco conceptual para caracterizar el funcionamiento de la economía y la política económica en la actualidad. Al respecto, existen en la economía y en la historia económica argentina tres modelos económicos diferenciados: i) el justicialista, cuyo objetivo es la búsqueda de justicia social mediante el ejercicio de la soberanía económica y política, ii) el neoliberalismo financiero, cuyo propósito es garantizar ganancias extraordinarias a las principales firmas y al capital financiero sobre la base del endeudamiento externo y la fuga de capitales y iii) el desarrollista cuya misión es la industrialización bajo el fortalecimiento del ahorro y la inversión privada (aunque a costa de salarios bajos y precarización laboral). Así, el conjunto del trabajo es crítico de los dos últimos modelos, y reivindica la relevancia histórica y actual del peronismo clásico, entendiéndolo como “una doctrina propia y un modelo político y económico con probada capacidad para garantizar la justicia social” (p. 8). Particularmente, lo hace remontándose al revisionismo histórico de Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche y a la doctrina justicialista en su dimensión económica, que postula al consumo como coordinador natural de incentivos al sector privado y el proceso de inversión.
En el primer capítulo, Delfina Rossi recupera el debate Estado vs. Mercado en la pandemia por COVID-19. El planteo, en línea con la economista en boga a nivel internacional Mariana Mazzucato, presenta la reivindicación de un Estado virtuoso en la conducción del capitalismo con inclusión social. Esta discusión, es abordada por la autora a partir de la historia económica reciente, particularmente, al revisitar la experiencia política desde la emergencia del kirchnerismo en 2003 hasta la actualidad. Así, se analizan diferentes intervenciones del Estado en la economía como la incorporación de empresas públicas (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Agua y Saneamientos Argentinos, Aerolíneas Argentinas, entre otras), la expansión de derechos sociales en diferentes programas (Asignación Universal por Hijo, universalización de las jubilaciones y pensiones), entre otras. La interrupción del ciclo kirchnerista (2003-2015) por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) inició un periodo de legitimación y aumento de la formación de activos externos, de deuda externa y de desregulaciones financieras que tuvieron como objetivo correr al Estado de la acción del mercado. Sin embargo, plantea Rossi, durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) y frente a la pandemia surgieron intervenciones interesantes desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para proteger los ingresos, políticas crediticias desde el Ministerio de Desarrollo Productivo destinadas a las pequeñas empresas e incluso políticas de salvataje al sector privado para sostener la actividad.
En el capítulo dos, Agustín Crivelli pone de relieve la importancia de la Ciencia y Tecnología (CyT) a la hora de jerarquizar e impulsar un modelo de desarrollo que promueva la soberanía política y la inclusión de las mayorías. El aporte de Crivelli recupera la primera de las iniciativas de políticas de desarrollo tecnológico impulsadas por el peronismo en los cincuenta como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONITYC), e incluso otras durante la presidencia de facto de Pedro Aramburu (1955-1958) como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). De esta forma, el economista ofrece un recorrido breve, pero consistente, de las políticas de ciencia y tecnología durante el siglo XX, y pone el foco en el impulso y la importancia que le dieron los Kirchner desde 2003 en adelante. Así, retoma hitos como el aumento del financiamiento y la formulación de políticas específicas destinadas a avanzar en la industrialización y el desarrollo científico y tecnológico. No obstante, reconoce que quedaron de aquellos años asignaturas pendientes como ámbitos que permitan reemplazar la tecnología importada, la necesidad de mayores fondos del Estado para impulsar industrias nacientes, el impulso público y privado dirigido a dar un salto tecnológico cualitativo en sectores como el de insumos electrónico, automotrices y del software, entre otros. Por último, resulta muy interesante el planteo de mirar a las PYMES como agentes de innovación tecnológica y ofrecer condiciones para el mejoramiento de su competitividad considerando su relevancia en la estructura fabril, la generación de empleo, de recursos humanos e incluso de divisas.
Estanislao Malic, en el capítulo tres, se ocupa de la relación entre el justicialismo y las finanzas en referencia a los gobiernos peronistas que tuvieron una semejanza histórica e identificación concreta con los valores clásicos del peronismo (esto, necesariamente, implica excluir al menemismo, 1989-1999). De esta manera, Mallic ofrece un repaso sobre las principales características del sistema financiero y de la política de Estado al respecto, como de una reseña histórica de los principales indicadores macrofinancieros desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. En definitiva, las reflexiones del economista ponen en el centro la existencia del amplio margen para extender el sistema peso, es decir, habida cuenta de los bajos niveles de endeudamiento del sector privado argentino y el bajo crédito privado, aunque también pone en el centro el problema de la inflación. Aunque no se formula una política antiinflacionaria concreta, sí se destaca que los experimentos políticos de liberalización financiera, como el del gobierno de Macri, resultan incompatibles con la construcción monetaria estable y un sistema financiero abocado al desarrollo.
Julián Zícari, por su parte, propone analizar la recurrencia de las crisis económicas desde los orígenes del Estado argentino en la actualidad. Una propuesta que se enmarca en interesantes aportes previos del autor y que, en este caso, explica que en 160 años (1860-2020) la Argentina vivió 16 crisis económicas o el equivalente a 1 cada 10 años. Como destaca Zícari, desde 1975 las crisis se hacen cada vez más frecuentes y esto obedece al cambio de patrón económico fundado desde aquel entonces en criterios liberales de desregulación financiera, apertura económica y endeudamiento del Estado como motor de la acumulación. Así, como explica el cientista social, el principal mecanismo de reproducción del capital se liga a la fuga de capitales y al endeudamiento propiciando una mayor vulnerabilidad a la economía ante las crisis. Y las crisis, como razona, pueden explotar en el transcurso de un modelo económico liberal, desarrollista o justicialista. Con este planteo, y el análisis de los sólidos indicadores que presenta el capítulo, Zícari argumenta que las frecuentes corridas cambiarias y bancarias, las pérdidas de reservas, los defaults, los ataques especulativos, entre otras convulsiones económicas y financieras, se explican por la dimensión estructural de este modelo. Así, la vulnerabilidad de la economía pasa a ser una norma y el aumento de la desigualdad social y la pobreza sus consecuencias sociales más visibles.
Itai Hagman y Ulises Bosia analizan el papel del endeudamiento externo en los tres proyectos históricos de país (liberalismo, desarrollismo y justicialismo). Sin embargo, como advierten, las fronteras históricas entre proyectos no siempre son rígidas, pudiendo mixturarse de acuerdo a las circunstancias concretas. Quizás convenga hacer una aclaración adicional a propósito de la distinción entre los gobiernos desarrollistas y justicialistas, habida cuenta de que el liberalismo, y el neoliberalismo después, plantea una distancia mayor, al menos en Argentina, con los otros proyectos. En el planteo de los autores, los proyectos políticos y económicos justicialistas, o nacional-populares, se conciben como antagónicos a la corriente liberal, críticos de las teorías de las ventajas comparativas que buscan poner a un lugar subordinado al país en el esquema comercial mundial. Y, si bien el justicialismo busca poner en el centro la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares, no excluye que se recuperen elementos de la heterogénea tradición desarrollista e incluso neodesarrollista. En suma, esta estilización política le permite al autor caracterizar los diferentes gobiernos que actuaron en la política durante el siglo XX y XXI, y cómo la relación entre endeudamiento externo y fuga de capitales se volvió recurrente, sobre todo en los proyectos liberales. Quizás, y al margen de la significativa evidencia estadística con la que trabajan los autores, se pueda destacar una reflexión especialmente importante: mientras que los proyectos nacional-populares suponen una confrontación con los poderes económicos (nacionales, acreedores internacionales, organismos internacionales), los gobiernos desarrollistas plantean una alianza “estratégica” que sin embargo termina despolitizando la relación con el capital y las instituciones financieras que los respaldan relativizando el carácter desigual de la Argentina en la estructura global y por ello aumentando la condición periférica.
Martin Burgos elabora un capítulo sobre las empresas públicas y su relación con la soberanía y el ambiente. Plantea que la pandemia fue la ocasión de originar múltiples debates en torno al papel del Estado en la economía: particularmente en lo que refiere a los del llamado extractivisimo, que prioriza los peligros sobre la insostenibilidad de los actuales esquemas de producción y consumo, y los del neodesarrollismo, para quienes las pautas de consumo y producción de la actualidad serían sostenibles con regulaciones sobre el ambiente. Todavía más lejos, analiza cómo las diferentes corrientes del Frente de Todos, coalición gobernante entre 2019-2023, se fueron acomodando a estas dos vertientes del pensamiento económico, político y social, postulando la necesidad de generar una instancia superadora, una actualización necesaria de las teorías económicas. En medio de este debate, y buscando generar un aporte en el sentido de lo mencionado, Burgos analiza y postula la necesidad de una nueva perspectiva desde el pensamiento nacional-popular, particularmente que ponga de relieve la presencia del Estado en el desarrollo. Por ejemplo, jerarquizando la participación de empresas públicas en una dimensión territorial-geopolítica, la generación de ramificaciones a la hora de generar tecnología y complejizar las cadenas de valor y en el ahorro de divisas en sectores tan relevantes como el energético y minero, entre otras actividades asociadas a los recursos naturales. Para esto, Burgos analiza tres casos: i) el exitoso de YPF con el relanzamiento de la inversión y la producción, la revitalización geográfica de la Patagonia y el desarrollo de la cadena de proveedores entre otros efectos virtuosos; ii) un caso a explorar como la minería, donde se examinó la posibilidad de articular al sector para impulsar las inversiones, las exportaciones y, necesariamente, el cuidado ambiental atendiéndose a las normas internacionales y iii) un caso fallido como el de la estatización de la firma santafesina Vicentin, una de las principales productoras de soja que entró en proceso de quiebra en 2020. Como destaca el economista en este último, las maniobras financieras que de la firma perjudicaron a los bancos públicos, quienes eran sus principales accionistas y sus proveedores agropecuarios. El fallido intento de su expropiación en 2020 generó muchas controversias en el debate público y constituyó un marco propicio para sentar la necesidad de una firma estatal productora de granos. Burgos recupera una serie de cuestiones que le otorgan relevancia al asunto, a saber: la importancia geopolítica que tiene el sector alimenticio en el escenario mundial, la relevancia de garantizar la seguridad alimentaria aguas abajo, la promoción a los pequeños productores, la regulación sobre los precios internos de granos para mediar entre exportadores y productores, entre otras.
Ernesto Mattos, por su parte, estudia la política agraria del peronismo entre 1943-1946 poniendo la atención en el factor tierra. Tras remontarse a los clásicos de la economía política, Mattos, se propone comprender el lugar que tuvieron los dueños de la tierra y la política del peronismo hacia el campo en aquel entonces. Según reflexiona, Juan Perón habría tenido una acertada óptica sobre la relevancia de los propietarios de la tierra desde el inicio de su gobierno, en la medida que el campo representaba un 37% de la población y un significativo caudal electoral. En virtud de ello, y del análisis realizado en las diferentes fuentes, el autor caracteriza a la política agraria del peronismo como un intento de crear un asalariado rural dentro de los principios defendidos del derecho de los trabajadores, favorecer el acceso a la tierra para los empresarios sin tierra y una política de comercialización con precios compensatorios.
Por último, José Sbattella cierra el libro con un trabajo cuyo objetivo es proponer un marco teórico adecuado para formular una perspectiva global en torno a un proyecto nacional. Para comprender la dinámica económica y social mundial, Sbattella propone una serie de pilares dialécticos que explican la dinámica de las relaciones globales y sus principales tensiones. En conclusión, ponderar factores como la importancia de la región y su defensa, la democratización y el acceso al capital, la tecnología y los recursos naturales y jerarquizar el mercado interno como herramienta de integración nacional deben contar con la acción del Estado en sus diferentes jurisdicciones. A su vez, propone un modelo de desarrollo sustentable con renta generada en sectores de la minería, la energía y el agropecuario partiendo de la institucionalización de un poder político con capacidad de incidencia en la apropiación del excedente y, eventualmente, su dirección al desarrollo nacional.
El libro en su conjunto presenta una variedad de estudios interesantes y desde mi óptica, la mayor relevancia está dada por el aporte integral a la discusión de la economía política argentina en los últimos años. Se destaca para discutir, en este sentido, el posicionamiento favorable del justicialismo, probado en análisis históricos recientes. Sin embargo, habida cuenta del desprestigio general que el amplio y complejo espectro peronista ha venido mostrando en las últimas elecciones y el correlato del ascenso de una ultraderecha como la del actual presidente Javier Milei por voto popular, el lector extrañará la falta de un análisis crítico. Me refiero con esto a la posibilidad de inscribir, jerarquizar y reivindicar la política económica, productiva y social que defendió en diferentes oportunidades el justicialismo, en ocasiones con importantes elementos desarrollistas; pero reconociendo y diagnosticando aquellas es preferible reformular. Por ejemplo, y solo por mencionar la más obvia, la falta de una formulación heterodoxa al problema de la inflación y de la restricción externa, que implica desde ya superar la crítica a los consensos liberales y neoliberales de probado fracaso.