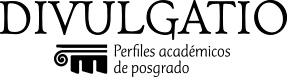“Yo lo derribé en vivo y en directo”. Presentación y representación en un episodio de iconoclasia política en el Paraguay contemporáneo: inauguración, derribo y resignificación de una estatua de Alfredo Stroessner, 1982-1996 (Argentina, 2024)
“I took him down live and direct.” Presentation and representation in an episode of political iconoclasm in contemporary Paraguay: inauguration, demolition and resignification of a statue of Alfredo Stroessner, 1982-1996 (Argentina, 2024)
Mariano Montero“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás” (Éxodo 20: 4-6)
En este artículo se propone vincular y analizar un caso empírico de iconoclasia política con las reflexiones teóricas que nos ofrecen los estudios provenientes del campo de la cultura visual. Para ello, seleccionamos el caso de la estatua del dictador paraguayo Alfredo Stroessner,1su derribo en octubre de 1991 y su resignificación en 1996, con el fin de pensar a este itinerario a través de los conceptos y categorías propuestas por Louis Marin y William J. T. Mitchell relacionados con el doble carácter de la imagen, es decir, representación y presentación. La elección de estos autores se basa en la profundización que ambos realizan sobre este punto, lo que nos permite diferentes lecturas e interrogantes sobre nuestro objeto empírico. En el caso del primero, por sus contribuciones sobre los cruces entre el arte y el poder a través de la semiología y sus aportes sobre la función transitiva y reflexiva de la imagen y su transparencia y opacidad, y en el caso de Mitchell, por sus observaciones sobre la violencia que puede contener el arte público como representación.
Enumerar los autores y textos que aportaron a la conformación del campo de la cultura visual nos obligaría a llevar a cabo un estado de la cuestión2que excedería los propósitos de este artículo y el límite de sus páginas. En algunos de los autores que forman parte de este campo, se incluyen aspectos relativos a la iconoclasia, desde diferentes enfoques y puntos de vista (Mitchell, 2009; Burke, 2005; Mirzoeff, 1999; Boehm, 2011). Dentro del ámbito de la cultura visual anglosajona, abordaron específicamente cuestiones relativas a la iconoclasia investigadores como David Freedberg (2017), quien dedicó un volumen a esta cuestión; W.J.T Mitchell (2009), quien en uno de sus libros dedica un espacio importante a la misma. En el caso de Nicholas Mirzoeff, la iconoclasia se integra tanto a su obra como a su militancia. Desde ya, no puede soslayarse la compilación sobre el tema que Carlos Otero Álvarez (2012) coordinó y publicó en 2012. La mayoría de estos trabajos publicados se centran en el aspecto religioso de la iconoclasia, constituyendo los estudios sobre sus aspectos políticos contemporáneos una minoría.
Con respecto a la producción latinoamericana, los trabajos se centraron principalmente en los cruces entre memoria, dictadura, represión y sus posibles representaciones (Silvestri, 2013; Bertúa, 2023). Otros lo hicieron en estallidos sociales recientes en donde se produjeron episodios de iconoclasia (Adaro, 2020; Contreras, 2021, 2022; López Acuña, 2022; Jean Jean y otros, 2022; Rebolledo González y Pedraza Bucio, 2023, 2024; Riquelme Loyola, 2024). Los cruces entre imágenes, memoria, trauma, y modos de materialización de la memoria en espacios públicos fueron analizados desde la experiencia argentina por varios/as autores/as (Feld y Stites Mor, 2009; Longoni, 2013; Feld, 2017). El cruce entre arte y política fue ampliamente analizado por Ana Longoni para el caso argentino. Lo que nos interesa de sus reflexiones es su idea de los desbordamientos, de las contaminaciones e intersecciones que suelen producirse entre ambas en “momentos históricos cruciales, que no se dan continuamente sino en ciertas coyunturas, en ciertos momentos” (Longoni, 2010, p. 1). En este sentido es que proponemos tomar a la estatua de Stroessner como un artefacto visual atravesado por la violencia reciente en Latinoamérica y por la idea del arte público que puede producir nuevos significados.
Con origen en los conflictos religiosos sobre la representación divina, como la destrucción de los ídolos (Freedberg, 1992; Vitta, 1999; Besançon, 2003; Boehm, 2011; Otero, 2012), entendemos aquí a la iconoclasia política como aquellos actos de destrucción de imágenes, más allá del soporte material en el que estén inscriptas, los cuales son vistos como actos violentos que al mismo tiempo se pueden considerar como actos de transformación (González Zarandona, 2018).
Hablamos de ataques contra objetos físicos, a los que cuando se los destruye no es con la sola intención de eliminar su materialidad y presencia, sino aquello que simbolizan, por lo tanto, lo que se disputa son los “usos públicos del pasado”, esto es, la tensión entre la historia (el tiempo) y la memoria (la permanencia)” (Jean Jean y otros, 2022, p. 6). Los actos de iconoclasia, entonces, suponen la intervención de las imágenes con el fin de modificar o anular su significado. Lo que puede implicar la creación de nuevas imágenes y significados (López Acuña, 2022). Desde ya, que esta definición es general, ya que, como lo explica Carlos Otero, el gesto iconoclasta atraviesa a diferentes personajes y colectivos disímiles entre sí, desde su origen religioso, pasando por sus manifestaciones en el campo filosófico y artístico (Otero, 2012).
Así como existen textos que abordan a la iconoclasia como un gesto de emancipación, liberación, libertad de expresión, o de una forma de participación en la cultura democrática (González Zarandona, 2018; Contreras, 2021, 2022; López Acuña, 2022),3 también circulan otros, impugnadores de esta práctica, a la que asocian a la destrucción, al vandalismo y a un alejamiento de la convivencia cívica (Murillo-Ligorred y otros, 2023), pese a que un “aspecto importante de la iconoclasia es que es un acto deliberado, es decir, motivado y con sentido. Esto es lo que la ha diferenciado de aquello que se ha entendido por vandalismo, que se refiere a la destrucción de las imágenes como un acto gratuito y carente de sentido” (López Acuña, 2022, p. 80).
Pese al crecimiento de los estudios del campo de la cultura visual, y, específicamente, sobre la iconoclasia política, en el campo historiográfico paraguayo no se cuenta con producciones vinculadas a la cultura visual y menos a la iconoclasia. Solo existe un trabajo sobre la estatua de Stroessner presentado en un congreso de diciembre de 2022 por un grupo de estudiantes brasileños de arquitectura y enfocado desde una óptica de memoria sin vínculo con el campo de la cultura visual (Pereira y otros, 2022), en el cual se repiten inexactitudes arrastradas de las notas periodísticas sobre el caso, como ser el año de inauguración de la obra de Colombino.
Por último, con excepción de las estatuas de Lenin luego de 1989, son pocos los casos de estudio en que este aspecto se solapa con un caso concreto de iconoclasia sobre una estatua paradigmática para la historia de un país, como representa el objeto que nos ocupa.
1 Militar que accedió al poder en el Paraguay mediante un golpe de estado realizado el 4 de mayo de 1954. Se mantuvo en el mismo hasta el 2 de febrero de 1989, momento en que fue derrocado por otro golpe militar. Durante los casi 35 años de su régimen se cometieron delitos de lesa humanidad contra la población. Luego del golpe, huyó a Brasil, donde vivió como asilado político hasta su muerte en 2006.
2 Para un estado de la cuestión del campo de la cultura visual, ver la Introducción de Burke (2005).
3 Al respecto, dice Carlos Otero (2012): “El carácter radicalmente político, presente, aunque sea de forma velada, en todos los textos, deriva de una constatación: la imagen es el lugar de un ejercicio ambivalente de la libertad. El fenómeno o el procedimiento de la iconoclastia se manifiesta como lugar privilegiado para probar esta libertad, en tanto que en el acto destructivo del iconoclasta jamás tiene lugar un movimiento de emancipación con respecto a la imagen, sin que al mismo tiempo y de forma necesaria se dé origen a una situación de servidumbre, de sujeción a la ley, a aquello que trasciende, supuestamente, la imagen” (pp. 11-12).
2.1. Primera imagen: 1982
El 28 de abril de 1982 se inauguró en el Paraguay un monumento construido sobre la cima del cerro Lambaré, en la ciudad de Asunción. Bautizado como “Monumento a la Paz Victoriosa” (MPV). La idea del mismo había surgido en 1973 cuando el dictador Alfredo Stroessner realizó su primera visita oficial a la España franquista y conoció el Valle de los Caídos. Hacia 1976, uno de los artistas que construyó las esculturas del Valle, Juan de Ávalos García-Taborda (1911-2006), fue contratado por el régimen de Stroessner. El escultor viajó al Paraguay y en 1979 inició las obras que culminaron tres años después y ocuparon 2.900 metros cuadrados de explanada libre.
El monumento estuvo integrado por seis estatuas. Una situada en la base que representa a una figura indígena -el Cacique Lambaré, según la crónica periodística (El Jefe de Estado”, 1982, 29 de abril)-- con una virgen en su mano izquierda. Luego, por encima de la figura indígena -en una clara disposición jerárquica racial-, cuatro próceres de la historia paraguaya sobre un nivel intermedio de peldaños en donde confluyen cinco rampas de hormigón: el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia4, Carlos Antonio López,5 Francisco Solano López6 y Bernardino Caballero.7 A la misma altura que ellos, una estatua del mismo hombre que ordenó la construcción, Alfredo Stroessner. Con una altura de 4,30 metros, hechas de bronce con aleaciones de cobre y con un peso de alrededor de mil kilos, cada una de ellas miraba a distintos puntos del territorio. En el punto más alto del monumento, la figura de lo que sería un ángel femenino que representa a la “Paz Victoriosa”. Siendo observado desde arriba, el MPV forma la figura de la estrella que integra la bandera paraguaya.
Desde su inauguración, y hasta la caída del régimen stronista, el MPV se convirtió en un lugar de visita obligado en los paseos por la ciudad que el gobierno ofrecía a los visitantes diplomáticos internacionales. Prueba de esto, son los documentos de la oficina de Ceremonial de Estado de la Presidencia de la República, que indicaban los lugares a visitar ante la visita de autoridades extranjeras, en donde siempre se repetía la misma fórmula: “Paseo por la ciudad (La Catedral Metropolitana, Palacio Legislativo, Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, Monumento a la Paz Victoriosa, I.P.S y Banco Central del Paraguay” (Presidencia de la República, 1987; Presidencia de la República a, 1988; Presidencia de la República b, 1988).
En un nivel iconográfico o de significación primaria, como lo entendía Erwin Panofsky (1983), ofrecemos esta descripción breve del monumento, lo que se ve.
En un nivel iconológico, es decir, de interpretación de eso que se ve, de valores simbólicos que suponen conocimientos históricos y culturales, vinculado al concepto de visualidad, se trata claramente de un monumento narrativo8 cuyo fin, aparte de la entronización de Stroessner en vida, era fijar la matriz de la historia según el régimen, esto es, la visión hispánica nacional católica de la conquista espiritual del salvaje americano a través de la fe cristiana, quien permanece en un nivel inferior, bajo los pies de estos cinco paraguayos blancos. El indígena representando al polo inferior del mestizaje, y los cinco próceres al polo superior, es decir, a la herencia española. Luego, la selección de los próceres representa la línea de interpretación histórica impuesta por el régimen, de la cual está excluido el otro partido tradicional, el liberal. Como también la mujer histórica, ocupando su lugar una figura de ángel. A propósito de esto, Mitchell remarca que los monumentos femeninos --como nuestro caso de la “Paz victoriosa”-- siempre fueron construidos por sistemas políticos “que excluían a las mujeres de cualquier tipo de papel público” (Mitchell, 2009, p. 326). Por último, no es casual que la estatua de Stroessner sea la que se encuentre ubicada de frente a la llegada de los visitantes al MPV. En definitiva, es un modo de construir hegemonía (Burkart, 2017).

Fuente: “El Jefe de Estado inauguró ayer el monumento”, 1982, 29 de abril.
El MPV se erigió como una especie de obra de arte panóptica de vigilancia del régimen sobre la población asuncena y de sus alrededores (Mitchell, 2009), emplazado en un punto alto de Asunción, desde donde todo lo ve. Las reflexiones de Peter Burke (2005) sobre el retrato se pueden aplicar a las estatuas. Según él, “las poses y los gestos de los modelos y los accesorios u objetos representados junto a ellos siguen un esquema y a menudo están cargados de un significado simbólico (…) las convenciones del género tienen la finalidad de presentar al modelo de una forma determinada, por lo general favorable (…) Los accesorios representados junto a los modelos refuerzan por regla general esa auto-representación. Dichos accesorios pueden ser considerados ‘propiedades’ del sujeto en el sentido teatral del término” (pp. 30-32). En nuestro caso, el hecho de que Stroessner aparezca representado desplegando unas láminas que remiten a la Constitución reformada por su régimen en 1967 para legitimar su permanencia en el poder, busca imponer la imagen de un Stroessner civil --sin el uniforme militar--, democrático y republicano.
Otro punto a tener en cuenta en nuestro análisis iconológico es el de la violencia implícita del monumento, reflejada en este caso en la representación del indígena de la base y en la ausencia de referentes de otras tradiciones políticas. Esto remite a la conquista de América, en el primer caso, y a la derrota de las fuerzas democráticas en la guerra civil paraguaya de 1947. A este respecto, dice Mitchell (2009) “el arte público ha servido como una especie de monumentalización de la violencia y nunca de forma tan poderosa como cuando presenta al conquistador como un hombre de paz que impone un código napoleónico o una pax Romana sobre el mundo” (p. 325). Precisamente una de las formas básicas de violencia en las imágenes del arte público que identifica Mitchell es la “imagen como representación de la violencia, ya se trate de la imitación realista de un acto violento, o de un monumento, un trofeo, un memorial u otra huella de una violencia pasada” (p. 328).
Stroessner, a la manera de los gentiles conversos que con el permiso de la Iglesia católica tenían la posibilidad de “vincularse a la divinidad a través de la imagen de uno mismo” mediante las ofrendas votivas (Warburg, 2005, p. 151); incluyó su figura entre las divinidades de la historia paraguaya. En las primordiales disputas religiosas sobre las imágenes, el ídolo era la estatua o símbolo de un dios falso (Noyes, 2018). Un porcentaje importante de la sociedad paraguaya, que aprobaba al resto de las estatuas del MPV, pudo haber visto a Stroessner como a un dios falso, no digno de estar junto al resto. Por lo que cabe preguntarse si su derribo no tuvo connotaciones de idoloclastia, en el sentido que le da Otero al término.
2.2. Segunda imagen: 1991
Una de las preguntas que se hizo Mitchell (2009) fue si el arte público era inherentemente violento o provocaba violencia. Otra, si la violencia era solo un accidente que le ocurre a ciertos monumentos, o algo relacionado con las fortunas de la historia. ¿Cómo puede un objeto material generar reacciones violentas guiadas por la emoción? El hecho de ejercer violencia contra las imágenes sugiere que estas son portadoras de un cierto poder y usina de significaciones. La iconoclasia o respuesta violenta es una reacción a las imágenes.
En mayo de 1991, el médico y sindicalista progresista Carlos Filizzola --primer intendente de Asunción elegido democráticamente--, inmediatamente buscó un resquicio legal9 para justificar su decisión de derribar la estatua de Stroessner del MPV en el cerro Lambaré. En el mayor de los secretismos, el día 7 de octubre de aquel año un grupo de trabajadores de la Dirección de Obras de la Municipalidad se dirigieron al cerro Lambaré para derribar la estatua por orden del intendente, pero un grupo de militares que cumplían con la vigilancia del cerro evitó que los trabajadores pudieran cumplir con el objetivo (“Militares impidieron derribar…”, 1991, 18 de octubre). En el medio, el presidente Andrés Rodríguez intentó detener el operativo y se reunió con Filizzola en la mañana del 8 de octubre, resultando de este encuentro el acuerdo con el derribo.
No se pudo remover la estatua en su totalidad y algo quedó de ella, como lo hizo una parte del stronismo como sistema en la actual democracia paraguaya. Fue imposible para los trabajadores municipales despegar los pies atornillados de la estatua, por lo que optaron por cortar el cuerpo a la altura de lo que sería el tobillo. Como refiere Freedberg en múltiples ejemplos históricos, el uso de cuerdas para derribar estatuas se repitió continuamente. Para graficarlo, remite al grabado titulado Josías destruye los templos de Astarte, Quemos y Moloch, de Maarten van Heemskerck (1567). La significación y fuerza que adquirió esta escena al momento del derribo de una estatua hizo que el periódico Patria --órgano oficial de la ANR Partido Colorado y del régimen entre 1954 y 1989-- fuera el único que no publicara una foto de ese momento.

Josías destruye los templos de Astarte, Quemos y Moloch, de Maarten van Heemskerck (1567).


Dos momentos del derribo de la estatua de Stroessner. Fuentes: “Militares suspendieron”, 1991, 8 de octubre; y “Cayó el vigía”, 1991, 9 de octubre.

Imagen de archivo del derribo de octubre de 1991. Fuente: Estatua de Stroessner”, 1996, 10 de julio.
2.3. Tercera imagen: 1996-presente
Alain Besançon (2003) menciona en su libro La imagen prohibida que las imágenes de ciertos ídolos se llevaban a los campos de batalla y compartían la suerte del ejército. Además, en el gran templo de Taipei algunas estatuas se encontraban en penitencia, “vueltas de cara a la pared por lo decepcionante que había sido su eficacia” (p. 90). En nuestro caso, la estatua permaneció guardada en un depósito municipal durante cinco años, lapso durante el cual varios nostálgicos del stronismo realizaron al intendente ofertas de compra, todas rechazadas.
El mandato de Filizzola finalizaba en diciembre de 1996. Por lo tanto, ante la incertidumbre sobre quién lo sucedería y el destino de esa estatua, habló con el reconocido artista plástico paraguayo Carlos Colombino (1937–2013) al respecto de las posibilidades de realizar una intervención (Filizzola, C., entrevista, septiembre, 2024). Este comenzó a trabajar en secreto a principios de 1996, cortándola en varios trozos y comprimiendo partes significativas de estos --como el rostro y las manos-- entre dos grandes bloques de hormigón. De esta forma, Stroessner aparece atrapado entre dos bloques, queriendo significar el triunfo de la democracia sobre el autoritarismo, pero, al mismo tiempo, alertando sobre el peligro del retorno del mismo. Esta ahí, comprimido y encerrado, pero sigue allí. La vieja estatua se resignificó en una escultura que emite un mensaje totalmente diferente al de la primera.
La obra de Colombino el día antes de su inauguración. Fuente: “Piden informes”, 1996, 11 de julio.


La obra de Colombino en la Plaza de los Desaparecidos, Asunción. Fuente: archivo propio, septiembre de 2024.
Colombino denominó esta obra “Entierro de un (otro) monumento”, la cual se inauguró el 11 de julio de 1996 en la Plaza de los Desaparecidos, ubicada a un costado del Palacio de Gobierno, en la bahía de Asunción.10 Con esta resignificación, Colombino hizo aquello que señaló Mitchell, entrar en la discusión pública, con una obra que pasó a formar parte de esos objetos “creados para ser un tipo de cosas (que), se transforman en el transcurso del tiempo para convertirse en lo que nunca se previó que serían” (Moxey, 2015, p. 11). Aquel objeto que se creó por un régimen dictatorial, se transformó en un mensaje antidictatorial, escapando, de esta forma, al control de Juan de Ávalos García-Taborda. Estas acciones iconoclastas no borran la memoria, sino que disputan el significado de las estatuas y de su entorno físico (Riquelme Loyola, 2024). A propósito de esto, Rebolledo González y Pedraza Bucio nos recuerdan que “Además de su carácter contestatario, las intervenciones sobre el patrimonio requieren, estudiarse como prácticas memoriales, que hacen emerger otros significados, otras historias y otros usos de los reservorios de la memoria” (Rebolledo González y Pedraza Bucio, 2023, p. 92). Pero no solo permiten la emergencia de otros significados o nuevas capas de sentidos, sino que se solapan con los anteriores. A este respecto, Didi-Huberman (2003) afirmó que “Uno no debe sostener que existen objetos históricos relacionados con esta o esa duración: uno tiene que entender que en cada objeto histórico, todos los tiempos se encuentran uno con otro, chocan, o se basan plásticamente uno en el otro, se bifurcan, o incluso se enredan unos con otros” (Moxey, 2015, p. 12).
En otro aspecto, la obra de Colombino constituye un ejemplo de lo que se denominó “propuestas artísticas contramonumentales”, las cuales se sostienen “en la idea de comprender a la memoria en forma activa, cuya materialidad no la agote ni la obture, sino que la confronte permanentemente con el pasado (…) que las acciones de remoción y resignificación de monumentos en los últimos años pueden funcionar no como actos de borramiento del pasado sino como contramonumentos” (Jean Jean y otros, 2022). La idea de considerar al patrimonio urbano como un palimpsesto “donde se reescribe la memoria y se lucha contra el olvido, simbolizando la disputa entre lo instituyente y lo instituido” (Rebolledo González, 2024, p. 67) es propicia para el análisis de nuestro caso. También puede constituir aquello que Warburg denominó “Denkraum” o “espacio para el pensamiento”. De acuerdo a José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski (2014)
Esta noción propone pensar la ciencia, como también la magia y el arte, como proveedores de un espacio para el pensamiento que permita el abordaje de objetos que nos enfrentan con nuestros temores y ansiedades más íntimas; en ese espacio se podría crear una distancia que serviría para conjurar o convertir tales objetos en instrumentos de nuestra acción sobre la realidad circundante: tomar aquello que nos acosa para luchar contra ello. Ese espacio para el pensamiento creado por las representaciones también permitirá meditar sobre las consecuencias y los efectos del exterminio (p. 221).
Un punto importante en la creación de Colombino fue que, a diferencia de otras experiencias de arte público, como en la Argentina post dictadura (Longoni, 2009), actuó individualmente en acuerdo con el intendente. No tuvo que consensuar con un colectivo artístico, ya que en el Paraguay no existía una tradición de arte político antistronista, como sí existió una antifranquista en España (Carillo, 2009). Colombino no tuvo que pelear contra un legado de ese tipo y tuvo mayor libertad de acción. Se puede pensar que esta característica fue el corolario de un caso especial de iconoclasia, ya que fue impulsado y llevado a cabo por la propia autoridad municipal de Asunción, y no por una movilización popular autónoma, “una muchedumbre de hombres armados de palos, piedras o martillos” (González Zarandona, 2018, p. 9); lo que llevaría a enmarcar esta acción como una iconoclasia “desde arriba”, la cual se asocia con los intereses de aquellos que detentan el poder (en nuestro caso, poder municipal) (López Acuña, 2022, p. 81), o una “iconoclastia ilustrada” (Belting, 2012).
Finalmente, en el terreno de los sentidos de la memoria de un pasado traumático, en un país en el que la justicia transicional brilló por su ausencia, el arte crítico y público cumple una función más relevante que de costumbre “al generar espacios reflexivos y de debate; espacios que permitan abordar desde diferentes costados la coyuntura presente al cuestionar lugares comunes y proponer nuevas formas de ver, oír y sentir, a través de sus diferentes propuestas políticas, estéticas y éticas sobre el tiempo y las miradas” (Cortés Severino, 2009, p. 142).
2.4. Cuarta imagen: ausencia, 1991-presente
Carlos Otero (2012), retomando reflexiones de Roberto Esposito, plantea que el iconoclasta se erige en “el agente inmunitario de la comunidad, el garante de su seguridad” cuyo objetivo es la “funcionalización positiva de lo negativo. Es decir, a través de la conversión de lo negativo en positivo se asegura a la comunidad; si se quiere, se le proporciona la ficción de su integridad, de su salvación y de su salud. Si la imagen es negativa para la comunidad porque señala el lugar de una ausencia, de un punto de debilidad (o de un exceso y desorden temporal), entonces parece justo afirmar que la función del iconoclasta siempre ha sido la regulación del pequeño mal de la imagen necesario para su multiplicación y consistencia (pp. 29-30).
Es interesante pensar que -sin ser conscientes de ello- la cuadrilla de trabajadores que tuvo a su cargo el derribo terminó dando a luz a una obra conceptual cuyo mensaje coincide con la posterior escultura de Colombino. El autoritarismo está derrotado, pero cuidado, permanece allí una parte de él. Aquellos pies que quedaron atornillados al peldaño también constituyen una metáfora de que existiría la posibilidad de la vuelta del autoritarismo. Eso que quedó, no está a la vista del espectador, pero permanece allí.
Si, como plantea Roger Chartier en el prólogo a una obra de Louis Marin (2023), “la obra establece la presencia de lo invisible en lo visible” (p. 16), ¿cómo tendríamos que pensar a la imagen que antecede donde es lo invisible lo que está presente? Si una de las facetas de la representación es la de remitir a algo ausente ¿la ausencia de la presentación remite a otra cosa presente dentro de un contexto como el MPV? De acuerdo a Hans Belting, “La presencia icónica todavía mantiene la ausencia de un cuerpo y lo convierte en lo que debe ser llamado ausencia visible. Las imágenes viven de la paradoja de llevar a cabo la presencia de una ausencia o viceversa (Moxey, 2015, p. 16).

El lugar donde estaba la estatua de Stroessner, en la actualidad. Las dos manchas negras que se observan sobre el pedestal son los pies de la estatua que quedaron atornillados al mismo. Fuente: archivo propio, septiembre de 2024.
4Líder de la independencia y Dictador del Paraguay entre 1814 y 1840.
5 Primer presidente del Paraguay entre 1844 y 1862.
6 Hijo y sucesor del anterior, gobernó entre 1862 y 1870, durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Considerado por muchos el prócer máximo de la historia paraguaya.
7 Considerado un héroe de la Guerra de la Triple Alianza, presidente del Paraguay entre 1880 y 1886, y fundador de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado en 1887.
8 Utilizamos el término narrativo en el mismo sentido que se consideran a las pinturas italianas del perspectivismo cartesiano del Renacimiento, es decir, imágenes que narran una historia. En este monumento, el autor busca mostrarnos el punto cúlmine de la historia paraguaya, personificado en el régimen de Stroessner. Ver Alpers (2016).
9 El argumento justificador fue que la presencia de la estatua violaba la Ley No. 27/90, que prohibía “denominar con el nombre de personas vivientes a las Instituciones Públicas, ciudades, barrios, avenidas, calles, plazas, parques, monumentos, y otros bienes del dominio del Estado”. Claramente la estatua de Stroessner no se enmarcaba en esta prohibición, sin embargo, fue la excusa para llevar adelante una acción simbólica contra el pasado dictatorial.
10 Con respecto al lugar en donde fue instalada, vale subrayar que el mismo es un lugar de tránsito ciudadano y permite que se pueda tener acceso a su visión. Está ahí para verlo y no dentro de un museo. Como el contramonumento de Gerz y Shalev, que “apela a la participación activa de los habitantes, cerrando así el ciclo que se inició con la decisión del lugar” (Silvestri, 2013, p. 4). En la placa de la escultura se detalla erróneamente 1995 como el año de la instalación en la plaza. El mismo error se repite en todas las crónicas y trabajos escritos sobre el tema (“Hecha trizas”, 1996, 12 de julio). En cierto sentido también constituye un “lugar de memoria”, porque le da sentido a que esa plaza se denomine “Plaza de los desaparecidos”, ya que la misma no contaba con ningún elemento o inscripción que refiera a “cuáles” desaparecidos.
El párrafo del anterior apartado, junto a una declaración de Eladio Loizaga, secretario privado del presidente Andrés Rodríguez, publicada el día del derribo de la estatua, nos permite introducirnos en las lecturas de los conceptos de representación y presentación. Aquel día, Loizaga declaró a los medios que el primer mandatario le manifestó al intendente que “si él en vivo y en directo fue quien derrocó a Stroessner, menos problema tendría a que una estatua fría y muerta sea derribada” (“Yo lo derribé”, 1991, 8 de octubre). Con esta declaración, Rodríguez desacralizó la idea predominante en la antigua Roma, por la cual emperadores y reyes “estaban donde estaban sus estatuas”, considerando a estas como si fueran los gobernantes (Freedberg, 2017, p. 41), a diferencia de la corriente de opinión popular que el 8 de octubre de 1991 festejó la segunda caída de Stroessner, para quienes el carácter de representación de esa estatua conservaba su poder y sintieron que derribándola hacían lo propio con el autoritarismo. No era para ellos solo la presentación de una “estatua fría y muerta”. O como planteó Mara Burkart (2017) citando a Chartier: “La representación puede ser tomada como lo real, como signos visibles de una realidad que no lo es y, así encubierta, se transforma ‘en máquina de fabricar respeto y sumisión, es un instrumento que produce una coacción interiorizada necesaria allí donde falla el posible recurso de la fuerza bruta’” (p. 18).
Una imagen -en nuestro caso, materializada en una estatua- se constituye en una representación de algo externo a sí misma, remitiendo, por ejemplo, a una persona ausente. Al mismo tiempo, es presentación11 en su materialidad como objeto, independientemente de lo que intente representar. Esto es lo que se entiende en cultura visual como el doble carácter de la imagen.
Louis Marin, en El arte del retrato (2009) examina dos aspectos de la representación: la dimensión transitiva (transparente) y la reflexiva (opaca). La primera de ellas remite a algo, en nuestro caso, a próceres de la historia paraguaya. La segunda se refiere a cómo se presenta esa representación, esto es, la presentación. En nuestro caso, un Stroessner sin su uniforme militar, vestido de saco y corbata y con un texto constitucional en sus manos. La dimensión transitiva es transparente porque no requiere una competencia cultural importante, es aquello que se entiende fácilmente, por ejemplo, ese que está ahí es Stroessner. Ahora, si comenzamos a preguntarnos por qué está vestido de civil y tiene algo en sus manos, ahí ya nos desplazamos a la dimensión reflexiva, que, a través de las preguntas, se torna más opaca.
Freedberg (2017) se pregunta por qué las personas destruyen las imágenes, qué los motiva a destruir algo que no es “más que una mera representación material” (p. 15). Quizá es la propuesta de Mitchell de considerar a la representación no como una cosa que está en lugar de otra, sino como proceso, inestable, reversible y dialéctico; posición que se acerca a la de Maurizio Vitta (1999), para quien existe una “contradicción implícita que alberga la noción de ‘imagen’, su ser objeto representado sin en realidad serlo” (p. 38); la que nos puede ayudar al intento de comprender esta diferencia de criterios entre aquellos que pusieron el foco en la presentación de la estatua de Stroessner (el presidente Rodríguez) y los otros que lo hicieron en lo que representaba (un porcentaje importante de la sociedad paraguaya). Por ejemplo, de acuerdo a la dialéctica planteada por Mitchell, aquello que es representado puede llegar a transferir parte de su poder al mismo objeto de representación, perdiendo ese poder. En palabras de Mitchell (2009)
es inherente la premisa de que el cociente de poder/valor se origina en lo representado que ha sido (temporalmente) alienado, transferido y que siempre puede ser reclamado de vuelta. Si la ‘presentación’ es un regalo, un obsequio, una transferencia de riqueza y poder, la ‘re-presentación’ es siempre un retorno, un regalo que se devuelve o un tomar de vuelta el regalo entregado (p. 362).
Parte de lo mencionado ocupó las reflexiones de Louis Marin (2009), quien se interesó por el vínculo entre poder y representación, distinguiendo entre las representaciones del poder y los poderes de las representaciones, relación que observa como de una “doble y recíproca subordinación” (p. 136). Para Marin el primer efecto de la representación es una sustitución, en lugar de algo que está presente en otra parte, tenemos algo que lo representa: “hacer como si el otro, el ausente, fuera aquí y ahora el mismo; no presencia, sino efecto de presencia” (p. 137), por ejemplo, el efecto de la estatua de Stroessner en los integrantes de la sociedad que sufrieron la dictadura. El segundo efecto es el poder de institución “de autorización y de legitimación como resultante del funcionamiento reflejo del dispositivo sobre sí mismo” (p. 137). La hipótesis principal del trabajo de Marin (2009) es que “el dispositivo representativo efectúa la transformación de la fuerza en potencia, de la fuerza en poder, y ello dos veces, por una parte, al modalizar la fuerza como potencia y por otra al valorizar la potencia como estado legítimo y obligatorio, justificándola” (p. 138). Este modelo aporético de Marin expresa un aspecto de aquella dialéctica planteada por Mitchell y que también entra en diálogo con el concepto de diferencia icónica propuesto por Gottfried Bohem, esto es, cierta capacidad de las imágenes de desdoblarse, de ser dos cosas simultáneamente, lo que representa -que denota algo ausente-, a la vez que el modo de hacerlo.
11 Conceptos como “presencia” también pueden ser ricos, dentro de la tradición alemana de la historia del arte (la antropología y la ciencia de la imagen)
Uno de los objetivos de este trabajo fue demostrar cómo las teorías y conceptos surgidos del campo de la cultura visual pueden aportar herramientas para el análisis de muchos aspectos de la historia paraguaya, de los cuales se encuentran ausentes en la actualidad. Nuestro abordaje sobre el caso del MPV como ejemplo del modo en que un régimen político puede marcar un paisaje, y del itinerario de la estatua de Stroessner y sus posibles lecturas, se proponen como un caso práctico de aplicación de la teoría a la empiria.
En un país con un número escaso de estatuas y monumentos, el caso abordado aquí se constituye en el principal episodio de iconoclasia política del Paraguay en su historia independiente, en donde una de las principales estatuas del MPV fue resignificada radicalmente, presentándose como un caso de arte público comprometido. Como plantea Mitchell, la iconoclasia se apoya en la creación de imágenes secundarias, especialmente en el arte público, como en el caso de la obra de Colombino. Por lo tanto, la resignificación que hizo este de la estatua de Stroessner, no deja de ser un acto de destrucción. Colombino, en su performance, reelaboró imágenes de la destrucción de esa estatua y su obra fue dirigida tanto al iconoclasta que cree en el poder de la imagen que destruye, como al idólatra, es decir, los nostálgicos del stronismo. La obra se propuso disputar espacios e insistir sobre un pasado reciente ignorado por el campo historiográfico paraguayo, proponiendo una mirada crítica.
La memoria no es inmutable, como tampoco lo son sus materialidades. Los monumentos y estatuas no son la excepción. Esto expresa, en parte, lo sucedido con la estatua de Stroessner a partir de 1991, en donde el gesto iconoclasta funcionó como un dispositivo de transformación que intentó destruir viejos valores, como el autoritarismo, y pretendió instaurar otros, como la reivindicación del sistema democrático, pese a que ese cambio en las imágenes no haya tenido efecto sobre la realidad cotidiana y las prácticas políticas paraguayas.
Adaro, M. (2020). Iconoclasia y autodeterminación: la disputa del espacio y la memoria (sobre la web ‘Insurrección chilena’ de Celeste Rojas Mugica). Recuperado de: https://www.academia.edu/43378826/Iconoclasia_y_autodeterminaci%C3%B3n_la_disputa_del_espacio_y_la_memoria.
Alpers, S. (2016). El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII (1983). Buenos Aires: Ampersand.
Belting, H. (2012). La Idolatría Hoy, en: Otero, C. A. (ed.). Iconoclastia. La Ambivalencia de la Mirada (pp. 77-97). Madrid: La Oficina de Arte y Ediciones, S.L.
Bertúa, P. (2023). El trabajo de mirar. Saberes, prácticas y abordajes críticos de las imágenes. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Besançon, A. (2003). La imagen prohibida. Una historia intelectual de la iconoclasia. Madrid: Siruela.
Boehm, G. (2011). ¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las imágenes, en García Varas, A. (Ed.). Filosofía de la imagen (pp. 87-106). Salamanca: Universidad de Salamanca.
Burkart, M. (2017). De Satiricón a Humor. Risa, cultura y política en los años setenta. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Burke, P. (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.
Burucúa, J. E., Kwiatkowski, N. (2014). Cómo sucedieron estas cosas. Representar masacres y genocidios. Buenos Aires: Katz.
Carrillo, J. (2009). Amnesia y desacuerdos. Lugares de la memoria en las prácticas artístico-críticas del arte español en los años setenta, en Errata, 0, pp. 62-80.
Cayó el vigía del terror (1991, 9 de octubre). Última Hora.
Contreras, F. (2021). Una aproximación desde la filosofía de la imagen a la investigación de la iconoclasia, en Revista de Filosofía, 78, pp. 19-35.
Contreras, F. (2022). Estudio crítico sobre la actual destrucción política del monumento urbano, en Ge-conservación, 21, pp. 64-71.
Cortés Severino, C. (2009). Lugares, sustancias, objetos, corporalidades y cotidianidades de las memorias, en Errata, 0, pp. 140-162.
El Jefe de Estado inauguró ayer monumento a la Paz (1982, 29 de abril). Patria.
El Jefe de Estado inauguró ayer el monumento nacional en Cerro Lambaré (1982, 29 de abril). ABC Color.
Estatua de Stroessner, en su ‘tumba’ definitiva (1996, 10 de julio). ABC Color.
Feld, C., Stites Mor, J. (2009). Introducción. Imagen y memoria: apuntes para una exploración, en C. Feld y J. Stites Mor (comps.). El pasado que miramos: memoria e imagen ante la historia reciente (pp. 25-44). Buenos Aires: Paidós.
Feld, C. (2017). Preservar, recuperar, ocupar. Controversias memoriales en torno a la ex – ESMA (1998-2013), Rev. Colomb. Soc., 40 (1), pp. 101-131.
Filizzola. C. (septiembre, 2024). Entrevista.
Freedberg, D. (2017). Iconoclasia. Historia y psicología de la violencia contra las imágenes. Vitoria-Gasteiz-Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones.
González Zarandona, J.A. (2018). De la iconoclasia como motor histórico, en Istor, XIX(74), pp. 3-11.
Groys, B. (2012). La Iconoclastia como Procedimiento: Estrategias Iconoclastas en el Cine, en: Otero, C. A. (ed.). Iconoclastia. La Ambivalencia de la Mirada (pp. 55-75). Madrid: La Oficina de Arte y Ediciones, S.L.
Hecha trizas, estatua del dictador ubican en la plaza (1996, 12 de julio). ABC Color.
Jean Jean, M., Capasso, V., Wrobel, I. (2022). Introducción al dosier La furia iconoclasta. A propósito de los usos públicos de monumentos en la historia reciente, en la revista Aletheia, 13(25), e136, pp. 1-7.
Longoni, A. (2009). Activismo artístico en la última década en Argentina: algunas acciones en torno a la segunda desaparición de Jorge Julio López, en Errata, 0, pp. 16-35.
Longoni, A. (2010). Arte y política. Políticas visuales del movimiento de derechos humanos desde la última dictadura: fotos, siluetas y escraches, en Aletheia, 1(1), pp. 1-23.
Longoni, A. (2013). Lugares de memoria en América Latina: coordenadas de un debate, Errata, 13, pp. 234-239.
López Acuña, V. (2022). Destruir imágenes monumentales como medio de reivindicación social y política: la libertad de expresión en la disputa sobre los símbolos y la memoria histórica, en UNA Rev. Derecho, 7 (2), pp. 69-103.
Marin, L. (2009). Poder, representación e imagen. Prismas, 13, pp. 135-153.
Marin, L. (2023). El arte del retrato. Buenos Aires: SB Editorial.
Militares impidieron derribar la estatua de Stroessner (1991, 8 de octubre). ABC Color.
Militares suspendieron tareas (1991, 8 de octubre). Última Hora.
Mirzoeff, N. (1999). Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós.
Mitchell, W. J. T. (2009). Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual. Madrid: Akal.
Moxey, K. (2015). El tiempo de lo visual. La imagen en la historia. Buenos Aires: Sans Soleil.
Murillo-Ligorred, V., Caeiro Rodríguez, M. & Revilla Carrasco, A. (2023). De la iconoclasia y el vandalismo a la memoria colectiva: educación artística y patrimonial para una historia intercultural, en ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 38(1), pp. 113-133.
Noyes, J. (2018). Política de la iconoclasia, en Istor, XIX(74), pp. 89-110.
Otero Álvarez, Carlos A. (ed.). (2012). Iconoclastia. La Ambivalencia de la Mirada. Madrid: La Oficina de Arte y Ediciones, S.L.
Panofsky, E. (1983). Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento en: El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza.
Pereira, T., Otoni, J., Andrade, C. (2022). Patrimônio incômodo: A estátua de Alfredo Stroessner, en 5° Simpósio Científico ICOMOS Brasil e 2° Simpósio Científico ICOMOS/LAC Belo Horizonte/MG - Brasil, 05 a 07 de dezembro de 2022 – Lima-Peru, 08 e 09 de dezembro de 2022.
Piden informes sobre el uso de la estatua de Stroessner (1996, 11 de julio). ABC Color.
Presidencia de la República. Ceremonial de Estado (1987). Visita oficial de su Excelencia Julio Londoño Paredes, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, Asunción, Paraguay.
Presidencia de la República. Ceremonial de Estado. (1988a). Programa de Actos con motivo de la visita a nuestro país del Director de Patrimonio del Ejército de la República Federativa del Brasil, Gral. Brig. Oswaldo Pereira Gomes y comitiva, 14 al 16 de agosto de 1988. Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, Asunción, Paraguay.
Presidencia de la República. Ceremonial de Estado. (1988b). Instrucciones para la visita de Lee Teng Hui. Bibliorato No. 101 “Artistas compositores”. Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, Asunción, Paraguay.
Rebolledo González, C., Pedraza Bucio, C. (2023). Iconoclasia política: patrimonio, estética y memoria en la era de las protestas, en Echo, 5, pp. 85-94.
Rebolledo González, C., Pedraza Bucio, C. (2024). Presentación del monográfico Protestas sociales e iconoclasia política: el cuestionamiento de los monumentos patrimoniales, en Aposta, 102, pp. 8-11.
Rebolledo González, C. (2024). La memoria de los palimpsestos: apuntes por una cartografía del patrimonio intervenido en las protestas por Ayotzinapa de 2022 y 2023, en Aposta, 102, pp. 67-83.
Riquelme Loyola, M. (2024). Contranarrativas visuales en tiempos de iconoclasia en la escultura del general Manuel Baquedano durante el estallido social en Chile de 2019, en Aposta, 102, pp. 84-99.
Silvestri, G. (2013) [2000]. El arte en los límites de la representación. Bifurcaciones, 14, pp. 1-10.
Vitta, M. (2003). El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas. Barcelona: Paidós.
Warburg, A. (2005). El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Madrid: Alianza.
Yo lo derribé en vivo (1991, 8 de octubre). Última Hora.